[ pág. 351 ]
ÉPOCA MAGDALENICA — CLIMA Y VIDA DE LOS MAMÍFEROS EN EUROPA — COSTUMBRES Y VIDA DE LOS CROMAGNONES; SU INDUSTRIA DEL SÍNDROME Y EL HUESO; SU DISTRIBUCIÓN — DESARROLLO DE SU ARTE: GRABADO, PINTURA, ESCULTURA — ARTE EN LAS CAVERNAS — CLÍMAX DEL ARTE Y LA INDUSTRIA MAGDALENICA DE LOS CROMAGNONES — APARENTE DECLINACIÓN DE LA RAZA.
La época artística e industrial del Magdaleniense es, con mucho, la más conocida y fascinante de la Edad de Piedra Antigua. Este período constituye la culminación de la civilización paleolítica; marca el máximo desarrollo de la raza cromañona, antes de su repentino declive y desaparición como tipo dominante en Europa occidental. Los hombres de esta época son conocidos comúnmente como los magdalenienses, tomando su nombre de la estación tipográfica de La Madeleine, al igual que los griegos, en su etapa más avanzada, tomaron su nombre de Atenas y fueron conocidos como atenienses.
Asignaríamos la fecha prehistórica mínima de 16.000 a.C. para el comienzo de la cultura Magdaleniense, y ya que hemos asignado al comienzo de la cultura Auriñaciense la fecha de 25.000 a.C., deberíamos permitir 9.000 años para el desarrollo de las industrias Auriñaciense y Solutrense en Europa occidental.
¶ Introducción. Desarrollo industrial y artístico
Si bien se conoce bien esta cultura, su origen se ve oscurecido por su escasa o nula conexión con la industria solutrense precedente, la cual, como hemos señalado (p. 331), parece una invasión técnica en la historia de Europa occidental y no una parte inherente de la línea principal de desarrollo cultural. Así, Breuil1 observa que parece como si los elementos fundamentales de la cultura auriñaciense superior hubieran contribuido, por alguna ruta desconocida, a constituir el núcleo de la civilización magdaleniense mientras el episodio solutrense se desarrollaba en otros lugares. De nuevo, el arte magdaleniense temprano guarda sorprendentes semejanzas con el arte auriñaciense superior de los Pirineos, especialmente con el arte parietal, como lo demuestra la comparación de los grabados auriñacienses de Gargas con los del Magdaleniense temprano de Gombarelles. Además, el mismo autor observa que, si hay un hecho prehistórico cierto, es que la primera cultura Magdaleniense no evolucionó a partir del Solutrense, que estos Magdalenienses eran recién llegados al oeste de Francia, tan poco hábiles en el arte de dar forma y retocar pedernales como lo fueron sus predecesores. Se encuentran antiguos hogares Magdalenienses en muchas localidades cercanas a los niveles de las industrias del Solutrense superior con sus puntas de lanza con hombros ('pointes à cran) y un trabajo de sílex altamente perfeccionado. Sin embargo, los Magdalenienses muestran una desviación radical del tipo Solutrense de trabajo de sílex; tanto en Dordoña (Laugerie Haute y Laussel) como en Charente (Placard) las astillas de sílex son masivas, pesadas, mal seleccionadas, a menudo de mala calidad y mal retocadas, a veces casi a la manera eolítica; Al mismo tiempo, abundan los pedernales fortuitos, es decir, los punzones y herramientas de grabado hechas con astillas de cualquier forma accidental. Para estas personas, los utensilios de sílex parecen tener una importancia secundaria; aunque los pedernales son muy numerosos, no presentan la perfección de la técnica solutrense; la punta de lanza de hoja de laurel y la punta de dardo con hombro han desaparecido por completo, pero se emplea una gran variedad de formas más pequeñas de grabado y cincelado para fabricar los utensilios de hueso y cuerno. ¡Qué contraste con los hermosos pedernales, tan finamente retocados y de materiales tan cuidadosamente seleccionados, que se encuentran en las mismas estaciones de los estratos solutrenses medio y superior!
Así, Breuil, siempre predispuesto a creer en una invasión cultural más que en un desarrollo autóctono, se inclina por la teoría del origen oriental de la industria magdaleniense, ya que esta no falta ni en Austria ni en Polonia; Obermaier ha descubierto dos yacimientos de antigua industria magdaleniense en las estaciones de loess de Austria, mientras que en la Polonia rusa, la gruta de Maszycka, cerca de Ojców, exhibe labrados óseos similares a los hallados en la gruta de Placard, Charente, en las capas inmediatamente posteriores a la base del Magdaloniense. El hecho de que cerca de los Urales se haya encontrado también una peculiar cultura magdaleniense, cuyo origen no es occidental, nos inclina a creer que esta se extendió de este a oeste y, posteriormente, hacia el Báltico.
Esta teoría del origen oriental de la industria magdaleniense debe, sin embargo, enfrentarse, en primer lugar, a la contundente contraevidencia de la estrecha afinidad entre el arte auriñaciense y el magdaleniense, que el propio Breuil ha hecho todo lo posible por demostrar; en segundo lugar, a la identidad física, mental y, especialmente, artística de la raza cromañona en las épocas auriñaciense y magdaleniense. El reciente descubrimiento de dos esqueletos cromañones junto con dos herramientas de hueso tallado de tipo magdaleniense, en Obercassel, a orillas del Rin, vincula el arte con esta raza y con ninguna otra, porque, como señalamos anteriormente, el instinto y la habilidad artística no pueden transmitirse de una raza a otra como la técnica de una artesanía. El propio Breuil2 ha afirmado positivamente que todo el desarrollo del arte del Paleolítico Superior en Europa fue obra de una sola raza: de ser así, esta raza no puede ser otra que la cromañona.
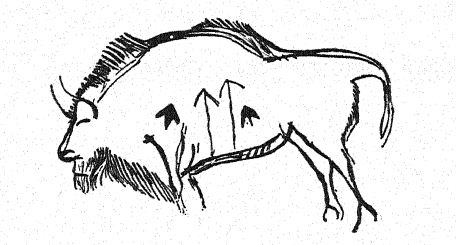
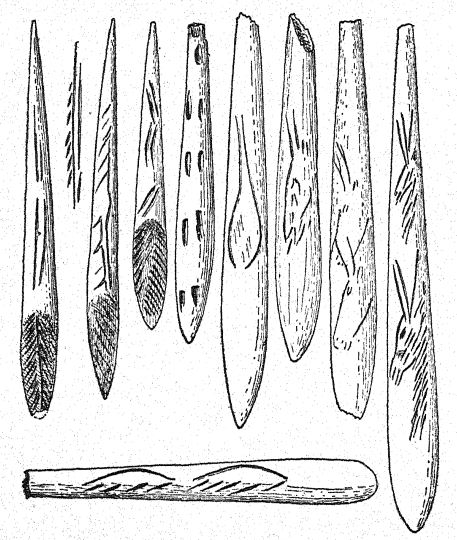
Por lo tanto, debemos retomar la explicación ofrecida en un capítulo anterior: que la técnica solutrense fue una intrusión [ p. 354 ] o una invasión, ya sea traída por otra raza o adquirida de los artesanos de alguna raza oriental, tal vez la de Brünn, Brüx y Predmost. Es muy difícil explicar por qué se perdió el arte de fabricar estas perfectas puntas de lanza, dardo y flecha solutrenses, ya que parecen ser los instrumentos de guerra y caza más efectivos jamás desarrollados por los artesanos del Paleolítico.
Es posible, aunque no probable, que el arco se introdujera en esta época y que una punta de sílex menos perfecta, sujeta a un asta como una punta de flecha y proyectada con gran velocidad y precisión, resultara mucho más efectiva que la lanza. Los bisontes de la caverna de Niaux muestran varias puntas dentadas adheridas a los costados, y el símbolo de la flecha aparece en los costados de muchos bisontes, reses y otros animales de la caza en dibujos magdalenienses. A partir de estos dibujos y símbolos, parecería que se utilizaban armas dentadas de algún tipo en la caza, pero no aparecen pedernales dentados en ningún momento del Paleolítico, ni se ha encontrado rastro alguno de puntas de flecha dentadas de hueso ni ninguna evidencia directa de la existencia del arco.
En compensación por el declive del sílex, se encuentra el rápido desarrollo de las herramientas de hueso, el rasgo más distintivo de la industria magdaleniense. A finales del Solutrense, hemos observado la aparición ocasional de puntas de jabalina de hueso (sagaies) con sus motivos decorativos; estas se vuelven mucho más frecuentes en la época magdaleniense. Se encuentran en los niveles magdalenienses más antiguos de la gruta de Placard, Charente, anteriores incluso a la aparición de los prototipos del arpón, cuya evolución marca claramente las divisiones temprana, media y tardía de la época magdaleniense. Estas jabalinas primitivas, decoradas de un modo característico, se encuentran en Polonia, en la gruta de Kesslerloch y otros lugares de Suiza, en muchas estaciones de Dordoña y la región de los Pirineos en el sur de Francia, y en la Cordillera Cantábrica del norte de España.
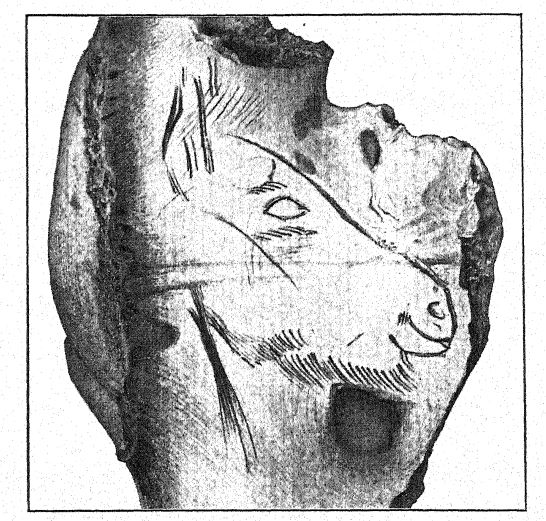
Solo por encima de los niveles donde se encuentran los primeros tipos de estas puntas de jabalina se encuentran los arpones rudimentarios típicos del Magdaleniense temprano. El descubrimiento del arpón de hueso como medio para pescar marca una importante adición al suministro de alimentos, que aparentemente fue seguida por un declive en la caza. Posteriormente, a la jabalina, la lanza y el arpón se añade el lanzadardos (propulseur), que gradualmente se extiende por toda Europa occidental, donde también la evolución de estos utensilios de hueso y de la rica decoración con la que están adornados permite al arqueólogo experto establecer las subdivisiones correspondientes del Magdaleniense.
Del carácter uniforme del arte paleolítico en sus formas más elevadas de grabado, pintura y escultura animal, podemos inferir la probable unidad de la raza cromañona, especialmente en toda Europa occidental. Durante la época magdaleniense, diversas ramas del arte alcanzaron su punto álgido y fueron la culminación de un movimiento iniciado a principios del Auriñaciense. El artista, cuya vida lo puso en estrecho contacto con la naturaleza y que evidentemente seguía los movimientos tanto de los animales individuales como de las manadas durante horas, ha plasmado sus observaciones de la manera más realista. Entre los animales representados se encuentran el bisonte, el mamut, el caballo salvaje, el reno, el ganado vacuno salvaje, el ciervo y el rinoceronte; son menos frecuentes las representaciones del íbice, el lobo y el jabalí, y hay comparativamente pocas representaciones de peces o de cualquier forma de vida vegetal. Las bestias de presa más nobles, como el león y el oso, suelen estar representadas, pero no hay figuras de la hiena acechante, que en aquella época era un animal raro, si no casi extinto. Si bien muchas figuras poseen un valor artístico real y alcanzan un alto nivel, otras son intentos más o menos toscos; rara vez se aborda la composición de figuras o grupos de animales.
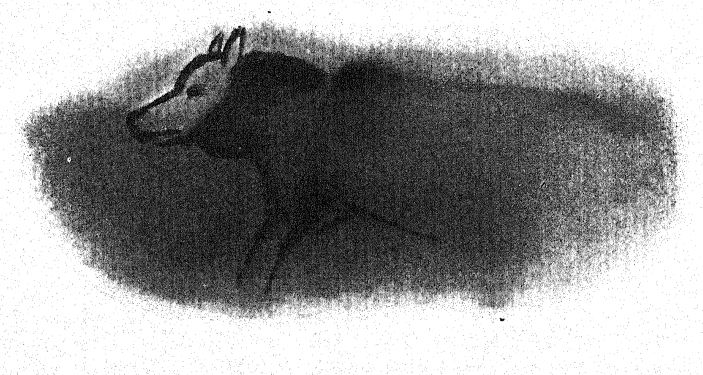
El sentido artístico de este pueblo se manifiesta también en la decoración de sus utensilios domésticos y armas de caza. Aquí, los animales de caza más pequeños, como la saiga, la cabra montés y la gamuza, se ejecutan con maestría. La escultura de formas animales a gran escala, que comienza en el Solutrense, continúa y alcanza su máximo esplendor en el Magdaleniense temprano. En este período surge el uso de la escultura como elemento decorativo, extendiéndose hasta el Magdaleniense medio y tardío. Estas últimas divisiones también se distinguen por la reaparición de figurillas humanas, desnudas, como en el Auriñaciense, y en ocasiones algo más esbeltas. Así, parecería que el espíritu artístico, más o menos latente en el Solutrense, resurgió.
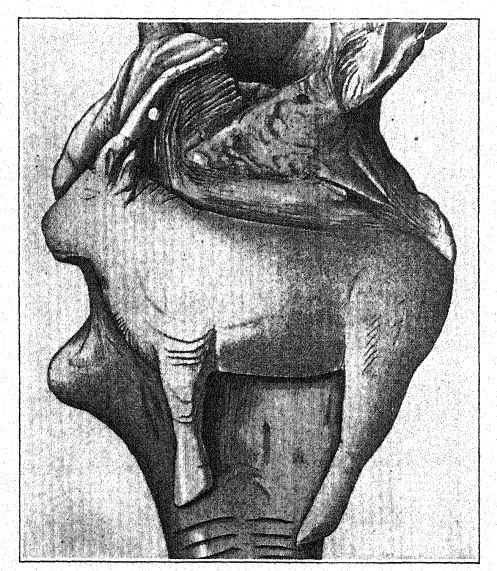
[ pág. 358 ]
En la variedad de industrias encontramos evidencias de una raza dotada de mentes atentas y creativas, en la que los dos motivos principales de la vida parecen haber sido la caza y la búsqueda del arte. Los pedernales magdalenienses se elaboran de forma algo diferente a los solutrenses: son frecuentes lascas o «hojas» largas y delgadas con poco o ningún retoque, y en otros utensilios el trabajo aparentemente se lleva a cabo solo hasta el punto en que el pedernal cumple su función. No se intenta alcanzar una simetría perfecta. Así, el antiguo impulso técnico de la industria del pedernal parece ser mucho menor que entre los fabricantes de pedernales solutrenses, mientras que un nuevo impulso técnico se manifiesta en diversas ramas del arte: se tallan armas y utensilios en marfil, cuerno de reno y hueso, y la escultura y el grabado en hueso y marfil están muy desarrollados. Descubrimos que estas personas están empezando a utilizar las paredes de cavernas oscuras y misteriosas para sus dibujos y pinturas, que muestran un profundo aprecio por la perfección de la forma animal, representada por ellos en actitudes muy realistas.
Podemos inferir que había una organización tribal, y se ha sugerido que ciertos instrumentos inexplicables de cuerno de reno, a menudo bellamente tallados y conocidos como ‘bâtons de commandement’, eran insignias de autoridad llevadas por los jefes.
No cabe duda de que la diversidad de temperamento, talento y predisposición que prevalece hoy en día también prevalecía entonces, y que tendía a diferenciar a la sociedad en caciques, sacerdotes y curanderos, cazadores de presas mayores y pescadores, talladores de sílex y curtidores de pieles, fabricantes de ropa y calzado, orfebres, grabadores, escultores en madera, hueso, marfil y piedra, y artistas del color y el pincel. Al menos en su obra artística, estas personas estaban animadas por un profundo sentido de la verdad, y no podemos negarles un profundo aprecio por la belleza.
Es probable que la sensación de asombro ante los poderes de la naturaleza estuviera relacionada con el desarrollo de un sentimiento religioso. En qué medida su obra artística en las cavernas fue una expresión de dicho sentimiento y en qué medida fue el resultado de un impulso puramente artístico es un tema que requiere un estudio minucioso. Sin duda, la curiosidad que los condujo a las profundidades y peligros de las cavernas estuvo acompañada de una mayor sensación de asombro y, posiblemente, de un sentimiento que podemos considerar más o menos religioso. Podemos detenernos un momento en este interesantísimo problema del origen de la religión durante la Edad de Piedra, para que el lector pueda juzgar por sí mismo en relación con los relatos posteriores del arte magdaleniense.
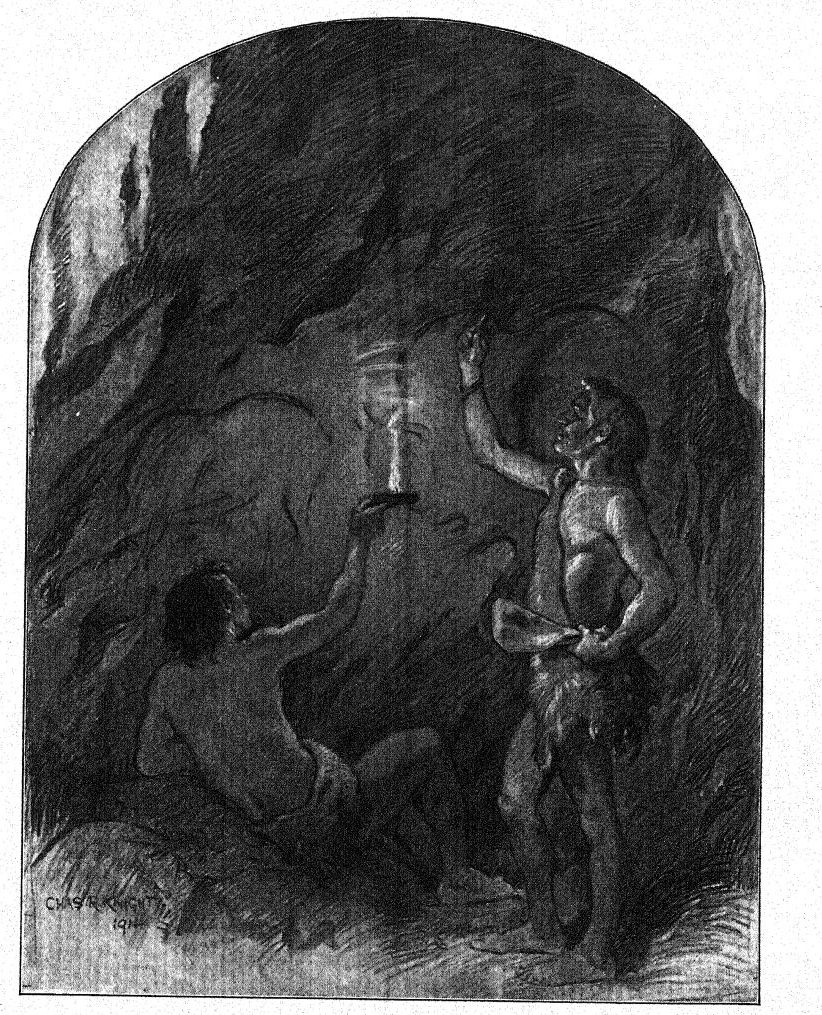
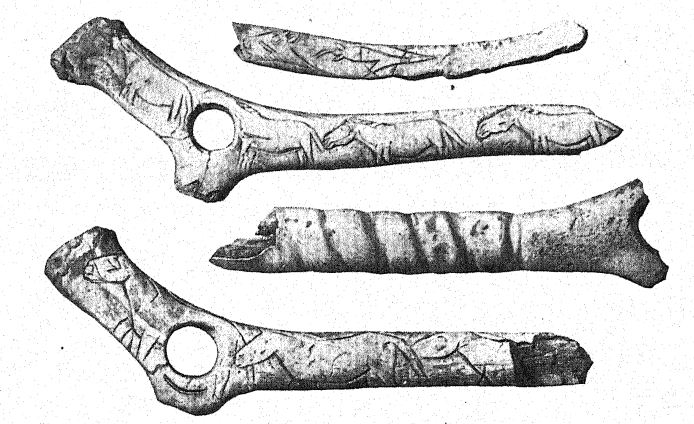
«El fenómeno religioso», observa James,3 «ha demostrado consistir, en todas partes y en todas sus etapas, en la conciencia que tienen los individuos de una interacción entre ellos mismos y poderes superiores con los que se sienten relacionados. Esta interacción se percibe en la época como activa y mutua. … Los dioses en los que se creía —ya fuera por parte de salvajes rudos o por hombres intelectualmente disciplinados— concuerdan en reconocer las llamadas personales. … Coaccionar los poderes espirituales, o confrontarlos y ponerlos de nuestra parte, fue, durante enormes períodos de tiempo, el principal objetivo en nuestra relación con el mundo natural».
[ pág. 360 ]
El estudio de esta raza, en nuestra opinión, sugeriría una fase aún más temprana en el desarrollo del pensamiento religioso que la considerada por James, a saber, una fase en la que las maravillas de la naturaleza en sus diversas manifestaciones comienzan a despertar en la mente primitiva el deseo de una explicación de estos fenómenos, y en la que se intenta buscar dicha causa en algún vago poder sobrenatural subyacente a estos sucesos, de otro modo inexplicables, una causa a la que el espíritu humano primitivo comienza a apelar. Según ciertos antropólogos,[1] esta fuerza milagrosa puede ser personal, como los dioses de Homero, o impersonal, como el Mana de los melanesios o el Manitou de los indígenas norteamericanos. Puede impresionar a un individuo cuando se encuentra en un estado mental adecuado, y mediante la magia o la propiciación puede conectarse con sus fines individuales. La magia y la religión pertenecen conjuntamente a lo sobrenatural, en contraposición al mundo cotidiano del salvaje.
Ya hemos visto evidencia en los entierros de que estas personas aparentemente creían en la preparación de los cuerpos de los muertos para una existencia futura. Hasta qué punto estas creencias y el sentido votivo de propiciación para la protección y el éxito en la caza se reflejan en el arte de las cavernas debe juzgarse en relación con toda su vida y esfuerzo productivo, con sus entierros asociados a ofrendas de utensilios y alimentos, y con su arte.
¶ Los tres ciclos climáticos del Magdaleniense
La cultura de los cromañones estuvo sin duda influida por las condiciones climáticas cambiantes de la época magdaleniense, que fueron bastante variadas, de modo que podemos trazar tres líneas paralelas de desarrollo: la del medio ambiente, como lo indican el clima y las formas de vida animal, la de la industria y la del arte.
El ciclo climático, vital e industrial completo, cuya conclusión marca el [ p. 361 ] Magdaleniense, se ha presentado en el Capítulo IV (p. 281). Tras un largo período de clima frío y algo árido tras la cuarta glaciación, parece que Europa occidental, a principios del Magdaleniense, experimentó de nuevo una etapa de aumento del frío y la humedad, acompañada del renovado avance de los glaciares en la región alpina, en Escandinavia y en Gran Bretaña. Esta etapa se conoce como la etapa Bühl en los Alpes, en la que la línea de nieve descendió 827 metros por debajo de su nivel actual y los grandes glaciares forzaron, a lo largo de las orillas meridionales del lago de Lucerna, una serie de nuevas morrenas que se superponen claramente a las de la cuarta glaciación. Otro indicio de la disminución de la temperatura y el aumento de la humedad en la misma región geográfica se encuentra en el regreso de los lemmings árticos desde las tundras del norte; estos migrantes han dejado sus restos en varias de las grandes grutas al norte de los Alpes, especialmente en Schweizersbild y Kesslerloch, componiendo lo que se conoce como la capa superior de roedores, con la que se asocian los instrumentos y objetos de arte de la etapa temprana de la cultura magdaleniense.
Hemos adoptado la estimación mínima de 25.000 años desde la cuarta glaciación, pero Heim^ ha estimado que el acontecimiento prehistórico mucho más reciente del avance de esta pequeña glaciación Bühl comenzó hace al menos 24.000 años, que se extendió durante un período de tiempo muy largo y que las morrenas Bühl en el lago de Lucerna tienen al menos 16.000 años de antigüedad.
Los tres cambios climáticos del Magdaleniense son por tanto los siguientes:
En primer lugar, la Etapa Postglacial Bühl en los Alpes, que corresponde a lo que Geikie ha denominado la Quinta Época Glacial, o Turbárico Inferior, en Escocia; pues cree que la recaída a las condiciones frías en el norte de Gran Bretaña estuvo acompañada de un hundimiento parcial de las tierras costeras, que reaparecieron los campos de nieve, que glaciares considerables descendieron por los valles montañosos e incluso alcanzaron el mar. En esta época, la flora alpina ártica de Escocia también descendió hasta menos de 45 metros del nivel del mar. El resultado de esta renovada o quinta glaciación en Europa occidental fue la llegada de la gran ola de vida en la tundra y el descenso a las llanuras de todas las formas de vida alpina.
En segundo lugar, parecería que en el Magdaleniense medio, tras el avance de Bühl, se produjo un retroceso temporal de los campos de hielo, y que durante este período la abundante vida procedente de las estepas de Asia occidental y Europa oriental se extendió por primera vez a Europa occidental, incluyendo especialmente animales como el jerbo, el antílope saiga, la pika enana y el hámster estepario. La correlación es muy arriesgada, pero este retroceso del hielo podría corresponder con el Forestiense Superior, o Quinta Etapa Interglaciar en Escocia, descrito por Geikie, etapa que él menciona como marcada por la elevación de la costa escocesa con el retroceso del mar más allá de las líneas costeras actuales; cambios geográficos que fueron acompañados por la desaparición de la nieve y el hielo perennes y el regreso a condiciones más favorables. La fauna de la tundra aún prevalecía; un animal ártico tan típico como el buey almizclero llegó tan al sur como Dordoña y la [ p. 363 ] Pirineos, y se convirtió en uno de los objetivos de la caza. Durante el Magdaleniense medio o completo, la fauna de tundra, estepa, alpina, forestal y de pradera se extendió por las llanuras y valles de toda Europa occidental.
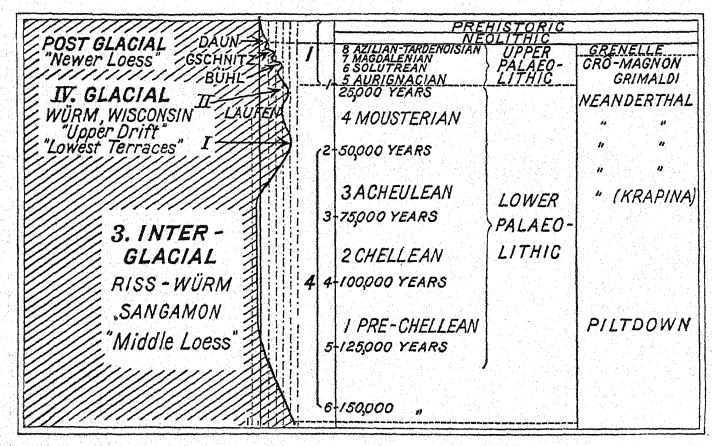
En tercer lugar, el segundo avance posglacial, conocido como la etapa Gschnitz en la región alpina, parece haber sido contemporáneo con el período final de la cultura magdaleniense. Este fue el último gran esfuerzo de los campos de hielo por conquistar Europa occidental, y en la región alpina la línea de nieve descendió 450 metros por debajo de los niveles actuales; marcó el final del largo período climático frío que había favorecido la presencia del reno, el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo en Europa occidental, así como el final de la «época del reno» de Lartet. Asimismo, en el norte de Gran Bretaña, Geikie observa un Turbárico Superior o Sexta Época Glacial, acompañado de un hundimiento parcial de la costa escocesa y el regreso de un clima frío y húmedo; solo hay evidencia de la existencia de glaciares de nieve en las altas montañas. La etapa Gschnitz marca el fin de las condiciones glaciares en Europa, la retirada de la fauna de tundra y estepa y el predominio del entorno y la vida de bosque y pradera.
En los Alpes, sin embargo, hubo todavía un último esfuerzo de los glaciares, conocido como la etapa Daun, que, se cree, corresponde en términos generales con el período de la industria Azilian-Tardenoisian y una condición climática en Europa favorable a la expansión de la vida forestal y de pradera euroasiática.
La clave de esta gran cronología prehistórica se encuentra en la paleontología. Los roedores de la tundra ártica, en particular, son los marcadores del tiempo más valiosos; según Schmidt5, no cabe duda alguna de que la Capa Superior de Roedores, compuesta por los animales de la segunda invasión procedentes de las tundras árticas, corresponde, por un lado, al inicio de la industria magdaleniense y, por otro, al renovado avance glacial en la región alpina, conocido como la etapa Bühl, y probablemente también al del norte. La Capa Superior de Roedores del Magdaleniense se encuentra en la sucesión notablemente completa de depósitos en las estaciones de Schweizersbild y Kesslerloch, que son más recientes que las terrazas bajas que bordean el vecino río Rin. Los animales fósiles demuestran que, tras el frío extremo de principios del Magdaleniense, la fauna de la tundra dio paso gradualmente a una fauna esteparia muy extendida. A lo largo del Rin y el Danubio, los lemmings bandeados se vuelven menos frecuentes; los jerbos, hámsters y susliks de las estepas se vuelven más abundantes. Se observan cambios exactamente similares en Dordoña. En Longueroche, en el Vézère, aparecen por primera vez en Europa occidental grandes cantidades de conejos (Lepus cuniculus); también se observan numerosos baxts (Lepus timidus) en la estación tipo de La Madeleine, especialmente en los estratos de cultivo superiores e inferiores. Estos pequeños conejos probablemente provienen de la región mediterránea y denotan una ligera elevación de la temperatura. Pero es solo en los estratos más altos del Magdaleniense que la vida animal de Europa occidental comienza a aproximarse a la de tiempos recientes, es decir, a la de la fauna prehistórica de bosques y praderas.
¶ Vida de los mamíferos en la época magdaleniense
Por lo tanto, es fundamental recordar que durante el Magdaleniense hubo períodos fríos y húmedos propicios para la vida en la tundra y períodos fríos y áridos propicios para la vida en la estepa. En estos últimos se depositaron las capas de loess superior.
La vida de los mamíferos del Magdaleniense es de interés no solo en relación con el ambiente y el entorno de la raza Cromagnon, sino también con el desarrollo de su industria y, especialmente, de su arte. Cabe destacar que las imponentes formas de la vida animal, el mamut entre la fauna de la tundra y el bisonte entre la fauna de la pradera, causaron una profunda impresión y fueron los temas favoritos de dibujantes y coloristas; pero la vista también era susceptible a la belleza del reno, el ciervo y el caballo, y a la gracia de la gamuza. Los artistas y escultores han preservado la apariencia externa de más de treinta formas de este maravilloso conjunto de mamíferos, que concuerdan exactamente con los registros fósiles conservados. [ p. 365 ] en los hogares de las grutas y refugios, y con los depósitos reunidos por las bestias y las aves rapaces en las cavernas deshabitadas.
Ningún artista ha tenido ante sí, al mismo tiempo y en el mismo país, un panorama tan maravilloso de la vida animal como el que observaron los cromañones. Sus representaciones en dibujos, grabados, pinturas y esculturas nos ofrecen una visión de gran parte de la vida de la época, incluyendo su contingente de formas de la tundra, estepas, cumbres alpinas, bosques y praderas euroasiáticas, y el único superviviente de la fauna asiática: el león.
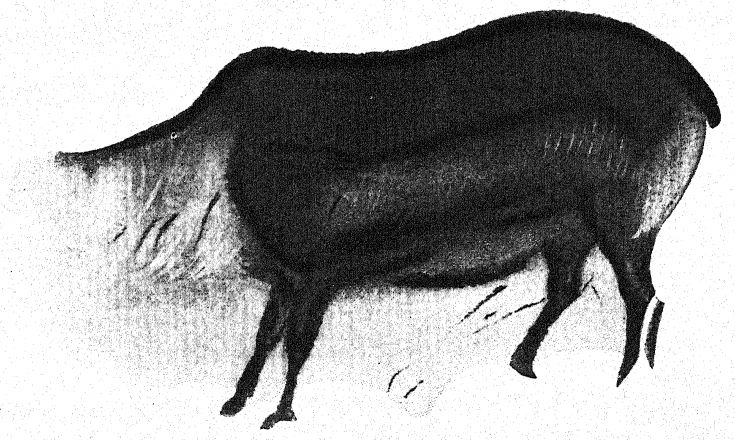
Las pinturas y dibujos de Dordoña representan principalmente mamuts, renos, rinocerontes, bisontes, caballos, ganado salvaje, ciervos rojos, cabras montesas, leones y osos. Las cavernas de los Pirineos, en el sur de Francia, presentan principalmente bisontes, caballos, ciervos, ganado salvaje, cabras montesas y rebecos; el reno y el mamut son relativamente raros, y en algunos casos están completamente ausentes en el arte parietal; esto es singular, ya que en los Pirineos el reno constituía el principal alimento de los autores de los dibujos y frescos. En [ p. 366 ] las cuevas de la Cordillera Cantábrica, las representaciones del reno están completamente ausentes, mientras que la cierva y el ciervo rojo se representan con frecuencia; solo hay unas pocas representaciones de la polilla humana y una del oso cavernario. En los dibujos del levante español están abundantemente representados ciervos y ganado bravo, y sin duda hay una representación del alce en Alpera.
En cuanto a las fuentes de esta gran fauna, hemos observado que en los tiempos Auriñacienses tardíos y Solutrenses, en Predmost, Moravia y otros lugares, la fauna esteparia no estaba ricamente representada en Europa occidental, pues incluía sólo el caballo estepario y el asno asiático salvaje o kiang; que la tundra fairna contemporánea carecía de dos de las formas más pequeñas pero más características, el lemming bandeado y el lemming obi, aunque todas las grandes formas de la tundra todavía estaban muy extendidas y se mezclaban libremente con la vida del bosque y de los prados; y que los que se alimentaban de estos mamíferos herbívoros eran los leones y las hienas asiáticas supervivientes.
Las sucesivas fases faunísticas del Magdaleniense, comenzando con el período frío y húmedo temprano o de tundra, han sido determinadas con admirable precisión por Schmidt a partir de los restos animales hallados asociados con las culturas del Magdaleniense inferior, medio y superior en los depósitos de grutas y cavernas del norte de Suiza, del Alto Rin y del Alto Danubio. Esta región carecía de algunos de los animales característicos [ p. 367 ] observados en Dordoña; sin embargo, estos valiosos registros demuestran que, a lo largo de todo el período del Magdaleniense, que probablemente se extendió a lo largo de varios miles de años, los bosques, praderas y riberas fluviales de Europa occidental mantuvieron toda la fauna forestal y de pradera existente, o mejor dicho, prehistórica. El ciervo real, o ciervo rojo (Cervus elaphus), ya no estaba acompañado por el ciervo gigante (Megaceros), que aparentemente abandonó esta región de Europa en tiempos del Auriñaciense, pero el maral o ciervo persa (Cervus maral) aparece ocasionalmente; tanto el ciervo como el corzo (Capreolus) eran especialmente abundantes en el suroeste de Europa y la Cordillera Cantábrica del norte de España, donde el ciervo se convirtió en el tema favorito de los artistas magdalenienses al mismo tiempo que el reno lo era en la región de Dordoña. En los bosques también estaban el oso pardo, el lince, el tejón, la marta y, en los arroyos, el castor. Las ardillas arbóreas (Sciurus [ p. 368 ] vulgaris) aparecen por primera vez; y en Dordoña, los conejos y las liebres se vuelven numerosos. Entre las aves, observamos el urogallo y el cuervo. El jabalí (Sus scrofa ferus) se encontraba ocasionalmente en la región del Danubio y el Rin, pero abundaba en el suroeste de Europa y los Pirineos. Las dos formas dominantes de vida en pradera que sobreviven desde el Pleistoceno temprano y están ampliamente distribuidas por todo el Magdaleniense son el bisonte (B. priscus) y el ganado vacuno salvaje (Bos primigenius); de estos animales, el bisonte parece haber sido el más resistente y haber buscado un hábitat más septentrional, mientras que el uro era extremadamente abundante en el suroeste de Francia y los Pirineos.
Temas de arte favoritos
Vida en la tundra.
- Mamut.
- Rinoceronte lanudo. Reno.
- Buey almizclero.
Vida en la estepa.
- Caballo de estepa.
- Antílope saiga.
- Asno salvaje, kiang.
Vida asiática.
- León.
- Caballo del desierto.
Vida alpina.
- Cabra montés.
- Gamuza.
Vida de pradera.
- Bisonte.
- Ganado salvaje.
Vida en el bosque.
- Ciervo rojo, ciervo.
- Caballo del bosque.
-Oso de las cavernas. - Lobo.
- Zorro.
- Jabalí.
- Alce.
- Ciervo barbecho.
Vida marina.
- Sello.
Reptiles, aves, peces.
- (Rara vez representado.)
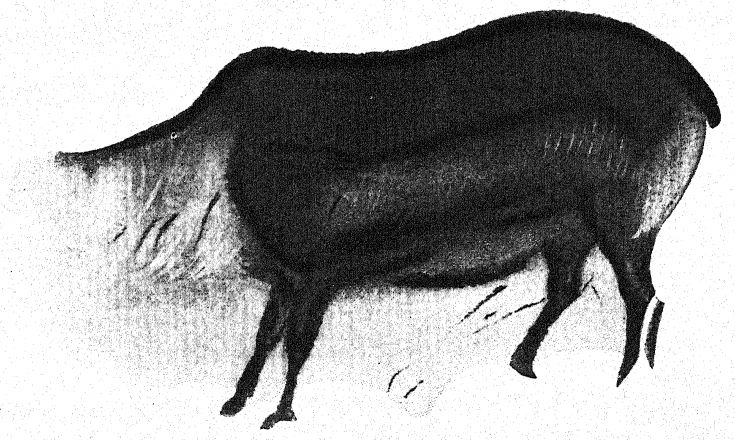
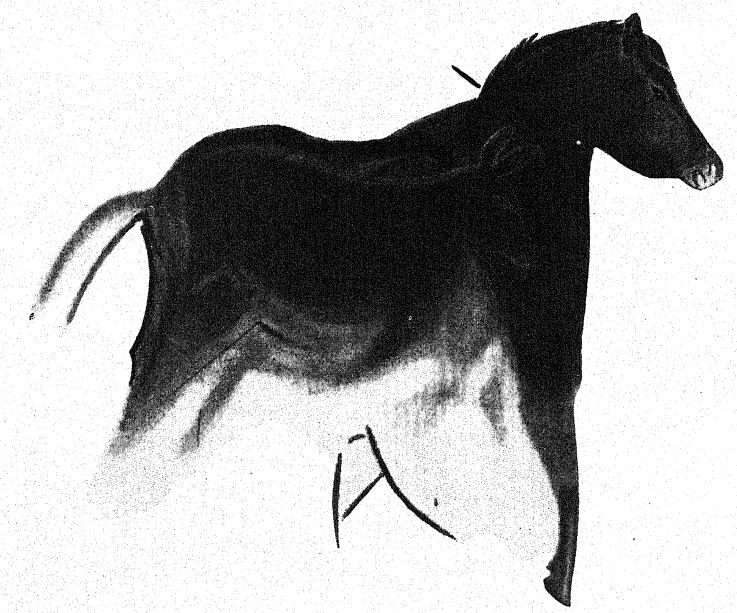
En relación con el arte, la majestuosa forma del bisonte pareció [ p. 369 ] cautivar la imaginación del artista más que las siluetas menos imponentes del ganado salvaje; existen quizás cincuenta dibujos del bisonte por cada uno de los Bos. Entre la vida de bosque y pradera, no reconocida en los restos fósiles, pero claramente distinguida en la obra de los artistas, se encuentran dos tipos de caballos: el caballo de bosque o nórdico, emparentado con el caballo de tiro del norte, y el diminuto caballo de meseta o del desierto (E. caballus celticus), emparentado con el árabe. Junto con la vida de bosque también cabe mencionar al oso cavernario (Ursus spelaeus) del suroeste de Europa y al alce (Alces), señalado por los artistas de la época auriñaciense como presente en los Pirineos Cantábricos.
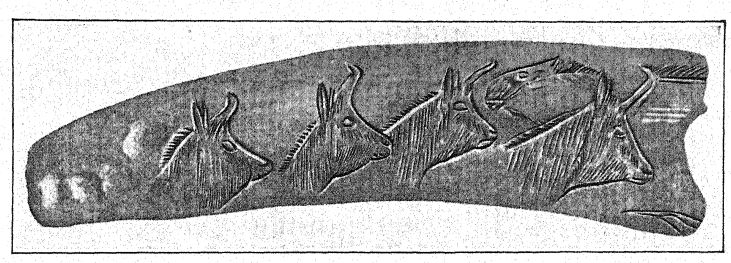
Se trata de toda la fauna de bosques y praderas euroasiáticas antes mencionada, la que sobrevivió a todas las vicisitudes climáticas del Pleistoceno y que fue la única que permaneció en Europa occidental hasta el final de la cultura del Paleolítico superior y en el período de la llegada de la raza neolítica.
El descenso de los mamíferos alpinos europeos y asiáticos a las colinas y valles más bajos es uno de los episodios más impactantes del Magdaleniense. El argalí (_Ovis argaloide_s) del oeste de Asia ya había aparecido en la región del Alto Danubio durante el Auriñaciense; fue reemplazado en el Magdaleniense por el íbice (Ibex priscus) y por el rebeco, que descendió por las laderas septentrionales de los Alpes y los Pirineos, y se convirtió en uno de los temas predilectos de los artistas magdalenienses, especialmente en el arte móvil de marfil y hueso, y en la decoración de sus lanzas y bastones de mando. De las montañas también proceden las picas o liebres sin cola (Lagomys pusillus), la marmota alpina (Arctomys marmotta), el topillo alpino (Arvicola nivalis) y la perdiz blanca (Lagopus alpinus).
¶ El clima de la tundra en los primeros tiempos del Magdaleniense
En el primer período frío y húmedo, la ola completa de vida de la tundra ártica apareció en toda la región entre los glaciares alpinos y escandinavos durante el renovado descenso de los campos de hielo; esta fue la etapa timdra del Magdaleniense temprano, acompañando el avance de Bühl. En las estaciones de Thaingen, Schweizersbild, Kastlhang y Niedernau, aparece el buey almizclero, junto con el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y el reno. El descubrimiento de la gruta de Kastlhang, una estación de caza de renos en Altmühltale de Baviera®, llena lo que durante mucho tiempo ha sido un vacío en la distribución geográfica del Magdaleniense temprano. Los principales objetos de la caza aquí fueron el reno, el caballo salvaje, la liebre ártica y la perdiz nival; el ciervo real es muy raro y el bisonte escasea por completo. un fuerte carácter ártico se da a la fauna por la presencia del lemming bandeado, el glotón ártico y el zorro ártico. Desde esta región, el buey almizclero migró lejos al suroeste, llegando a las laderas septentrionales de los Pirineos. Al mismo tiempo, el urogallo ártico, el cisne silbador y otras aves septentrionales entraron en la región del Rin y el Danubio. Pero los indicadores más seguros de un clima de tundra fría prevaleciente durante el período del avance de Bühl son el lemming bandeado (Myodes torquatus) y el lemming de Obi (Myodes obensis), que se encuentran en los mismos depósitos con la liebre ártica, el reno y el mamut lanudo mezclados con los aperos de la industria magdaleniense temprana en las estaciones de Sirgenstein, Wildscheuer y Ofnet a lo largo del Danubio superior y medio. También aparecen el armiño y el glotón ártico; De hecho, casi todas las formas características de vida de la tundra [ p. 371 ] [ p. 372 ] excepto el oso polar, que solo ingresa a las tundras del norte en la temporada de verano.
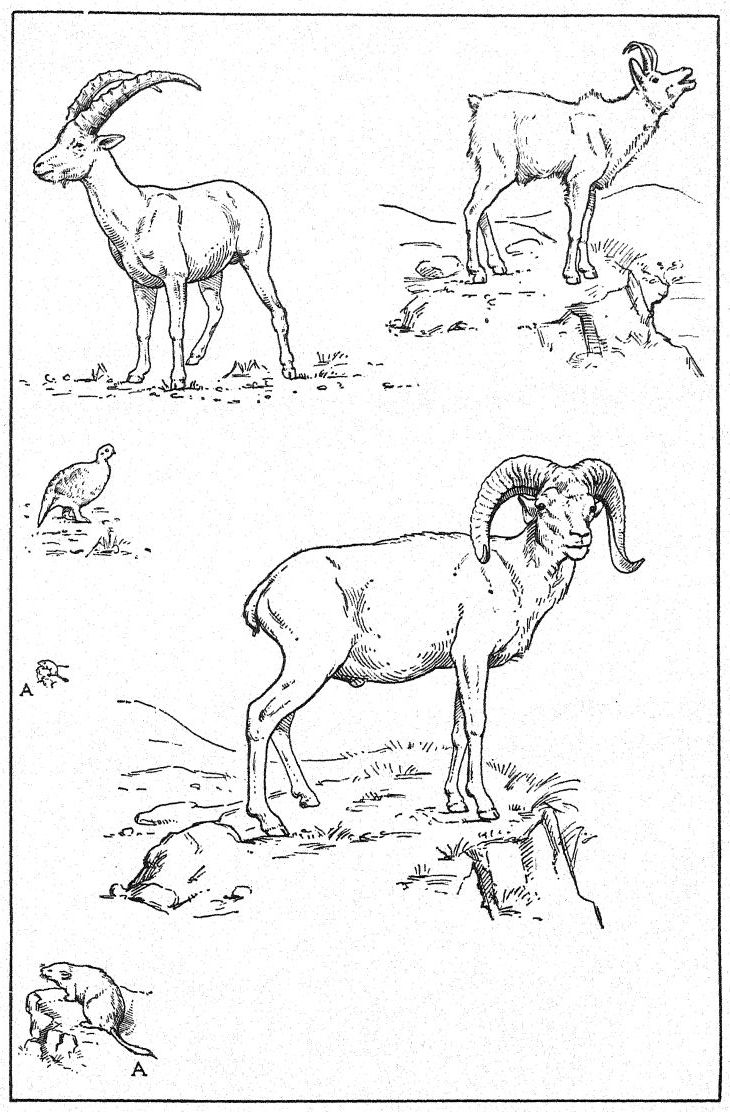
Las regiones de los Alpes septentrionales que bordeaban los grandes glaciares de los avances de Bühl y Gschnitz eran extensiones rocosas yermas, y los valles y mesetas, ahora libres de hielo, se convirtieron en tundras, donde los pantanos se alternaban con manchas de sauces polares y abetos raquíticos, mientras que otras zonas estaban cubiertas de abedules bajos y achaparrados, musgo de reno y líquenes. El regreso de estas duras condiciones de vida ejerció sin duda una gran influencia en el desarrollo físico y mental de la raza cromañona; fue precisamente en la época en que las condiciones de vida en Europa occidental eran más severas que el desarrollo artístico de este pueblo comenzó a resurgir. Obligados a regresar a los refugios y grutas, ciertamente menos frecuentados en la época solutrense, hubo tiempo para el desarrollo de la imaginación y su expresión tanto en las artes visuales como en las parietales. Hubo un desarrollo menos vigoroso de la industria del sílex y aparentemente una degeneración en el físico y la estatura.
En Alemania y el norte de Suiza, en las cabeceras del Rin y el Danubio, se registra la entrada y salida de las oleadas de vida septentrionales, especialmente en las grutas de Sirgenstein, Schussenquelle, Andernach, Schmiechenfels y Propstfels. Parece ser que el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo no fueron cazados en esta región, pues sus restos no se conservan en ninguna de las grutas o estaciones relacionadas con las culturas del Magdaleniense medio o tardío. Por otro lado, encontramos el caballo estepario, el kiang, el ciervo y el reno en gran abundancia. El bisonte está ausente y el ganado salvaje es muy raro; por lo tanto, esta región no es típica de la vida mamífera del Magdaleniense, como se encuentra en Dordoña y los Pirineos.
Ya se ha descrito la migración del manamoth lanudo y del rinoceronte lanudo a lo largo de los Pirineos y hacia el oeste, hacia la Cordillera Cantábrica, así como el cruce de los Pirineos por parte del reno. En los frescos murales de Font-de-Gaume, Dordoña, cabe destacar que los grabados más recientes son los del mamut, superpuestos a las finas policromías que pertenecen al período del arte magdaleniense medio.
¶ El clima de estepa seca en el Magdaleniense medio
El período frío y seco, cuando la vida esteparia alcanzó su máximo apogeo en Europa occidental, es de fecha algo incierta; probablemente comenzó durante la etapa industrial del Magdaleniense medio y continuó hasta el Magdaleniense tardío o superior. Sin duda, existía un entorno atractivo para estos mamíferos peculiares y altamente especializados, que en la actualidad presentan colores neutros, son ágiles, están acostumbrados a la vegetación escasa y se adaptan a temperaturas extremas de calor y frío. Entre las especies esteparias más pequeñas se encontraban el suslik o marmota asamarrada (Spermophilus rufescens) y el hámster estepario (Cricetus phaeus), así como el topillo siberiano (Arvicola gregalis); aún más característico era el jerbo común (Alaciaga jaculus), con patas traseras largas y elásticas, y el antílope saiga (Antilope saiga). Junto con estos mamíferos apareció el urogallo estepario (Perdix cinerea), que se encuentra a lo largo del Danubio en los estratos del Magdaleniense tardío; otra ave característica de las estepas y tundras septentrionales es el búho perdiz (Brachyotus palustris). Acompañando a estos mamíferos estaba sin duda el caballo estepario (Equus przewalski), ahora restringido al desierto de Gobi; se dice que habita en las grutas del norte de Suiza.
Parece que el antílope saiga pudo haber llegado a Europa oriental a finales del Solutrense, pues se dice que su contorno se encontró en un grabado en Solutrense. El gigante Elasmo estaba ampliamente extendido por Europa allí; parece muy improbable que este animal estuviera presente en el Magdaleniense, pues sin duda habría atraído la atención de los artistas. Tampoco tenemos registros artísticos concluyentes del asno salvaje, o kiang, aunque ciertos dibujos en las grutas de Niaux y Marsoulas, del Magdaleniense medio, también de Albarracín, en España, pueden interpretarse como representativos de este animal. Así, la fauna esteparia y desértica asiática, que en la región del Alto Rin y [ p. 374 ] [ p. 375 ] El Danubio se limitaba a dos especies de mamíferos en el Auriñaciense y el Solutrense, y aumenta a nueve o diez especies en el Magdaleniense medio, de modo que, por primera vez durante toda la «Época del Reno», la fauna de la estepa y la tundra está equilibrada. También hay seis o siete especies de aves de los páramos y tierras altas de Asia central. La avifauna representada en el arte del Magdaleniense medio incluye la perdiz nival, el cisne salvaje, gansos y patos.
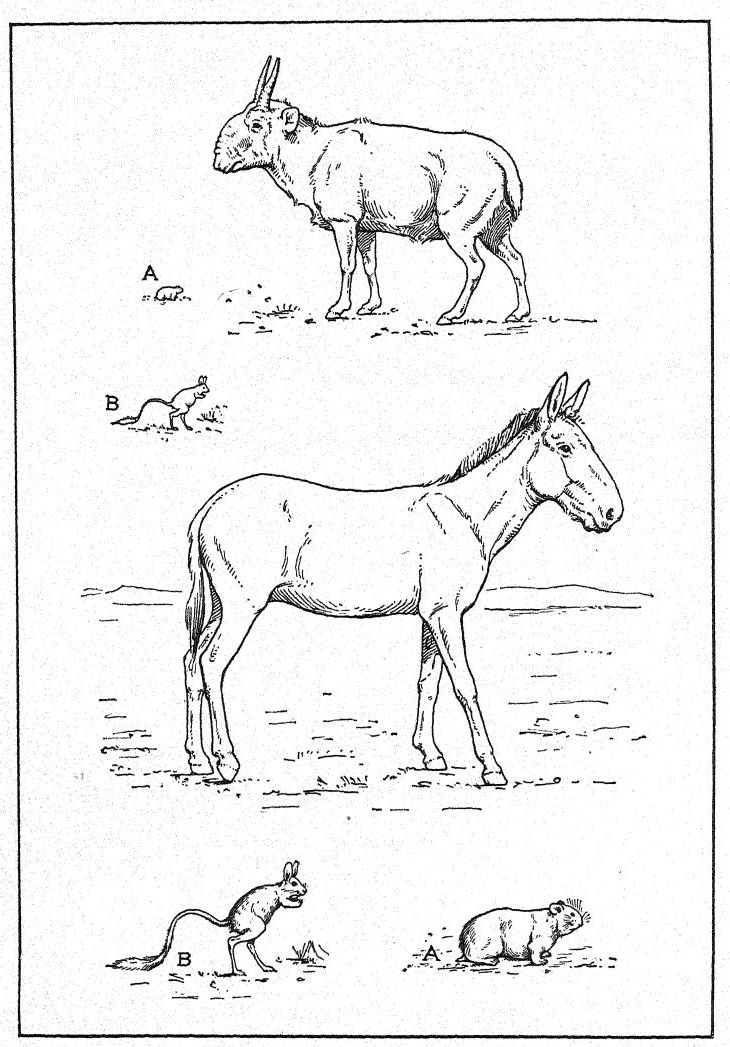
La flora actual de las estepas subárticas del sureste de Rusia y el suroeste de Siberia incluye bosques de pino, alerce, abedul, roble, aliso y sauce, que se extienden a lo largo de las orillas de ríos y arroyos, intercalados con amplias llanuras bajas y herbáceas. Existen numerosas gradaciones entre las estepas bajas y altas;7 el clima en verano es relativamente cálido, con temperaturas que alcanzan los 70°, mientras que la temperatura media a mediados del invierno apenas supera los 30°; en general, existe un fuerte contraste entre el verano y el invierno; las tierras esteparias en verano son prácticamente secas, por lo que la arena y el polvo se levantan con cada viento. Por lo tanto, tanto en verano como en invierno, las tormentas de arena y polvo desempeñan un papel importante. Las grandes tormentas de nieve de las estepas subárticas son tan destructivas como las de las tundras más septentrionales y a menudo causan grandes pérdidas de vidas. Numerosos descubrimientos tienden a demostrar que prevalecieron condiciones similares en Europa occidental durante el Magdaleniense. Así, en Châteauneuf-sur-Charente, se encuentra una fauna que mezcla tundra y estepa, con huesos de numerosos animales jóvenes que debieron perecer durante una ventisca. Cabe recordar que en esta región se encuentra la estación de Le Placard, del Solutrense tardío y el Magdaleniense. Cerca de Wurzburgo, Baviera, [ p. 376 ], se encuentra una fauna enterrada en el loess que incluye veinte especies de mamíferos de las tundras y estepas, junto con el bisonte y el uro.
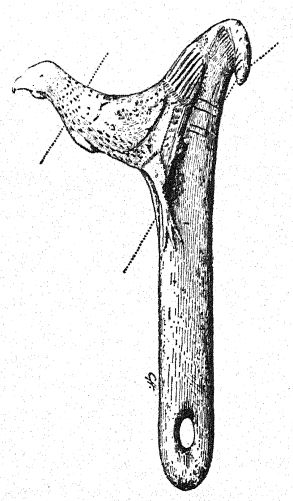
Quizás la prueba más contundente de la extensión del clima estepario frío y seco sea la migración del antílope saiga (Saiga tartarica) a la región de Dordoña, donde está representado tanto en tallas como en grabados, y a otras partes del suroeste de Francia, donde se han encontrado restos fósiles en trece localidades, asociados a la fauna esteparia fría. En la misma región se han encontrado restos del buey almizclero (Ovibos), uno de los representantes más distintivos de la fauna ártica.
¶ Razas humanas de la época magdaleniense
Parece que la raza cromañona continuó prevaleciendo, pero los antropólogos han estado divididos durante mucho tiempo en cuanto a la afinidad racial de los hombres hallados en la etapa industrial del Magdaleniense. Los enterramientos más famosos son los de Laugerie Basse y Chancelade en Dordoña, cada uno compuesto por esqueletos de estatura inferior, probablemente pertenecientes a mujeres. Sin duda, representan una raza algo diferente de los cromañones típicos del Auriñaciense, hallados en Cromañon y en Grimaldi. El arqueólogo de Mortillet atribuyó ambos esqueletos a una nueva raza, la raza de Laugerie. Schliz, quien ha revisado este tema recientemente, ha tratado, sin embargo, acertadamente a todos estos pueblos como cromañones de un tipo modificado.
El esqueleto magdaleniense de Laugerie Basse, hallado por Massenat en 1872, yacía boca arriba, con las extremidades flexionadas, y junto a él se encontraba un collar de conchas perforadas del Mediterráneo: el cuerpo aparentemente había sido cubierto con una capa de utensilios magdalenienses. Según la longitud del fémur, el individuo medía 1,65 m (5 pies y 1 pulgada) de altura; los huesos eran fuertes y compactos; el cráneo estaba bien arqueado, con una frente recta y un índice cefálico del 73,2 %.
El llamado esqueleto de Chancelade fue hallado en el refugio de Raymonden en 1888, a una profundidad de 1,5 metros, y también se encontraba plegado, apoyado directamente sobre la roca y cubierto con varias capas de artefactos de la cultura magdaleniense posterior. Las extremidades estaban tan flexionadas que demostraban que habían estado vendadas. Este esqueleto muestra un cráneo bien arqueado, una frente alta y amplia, y una cabeza dolicocéfala, pero las extremidades son comparativamente pequeñas, con una altura que no supera los 1,50 m (unos 1,40 m); el brazo y el muslo son cortos, compactos y toscos, y el fémur es curvo con extremos relativamente gruesos. Este esqueleto se clasifica generalmente dentro de la raza cromañona, pero Klaatsch considera que podría pertenecer a un tipo distinto. No podemos ignorar, dice Breuil,9 las características anatómicas atribuidas por Testut al hombre de Chancelade y sus semejanzas con el tipo esquimal real; esta indicación favorece un nuevo elemento, llegado quizás de la Siberia asiática, pero que adquirió en Europa occidental la cultura artística [ p. 378 ] realizada y conservada en ciertas regiones por las tribus auriñacienses y sus derivados. Sin embargo, todas las razas auriñacienses, solutrenses y magdalenienses recuerdan con mucha fuerza a la raza cromañona, lo que tiende a demostrar que estas transformaciones culturales no se produjeron sin un elemento notable de continuidad humana.
DESCUBRIMIENTOS DE LA ÉPOCA MAGDALÉNICA ATRIBUIDOS PRINCIPALMENTE A LA RAZA CROMAÑÓN[2]

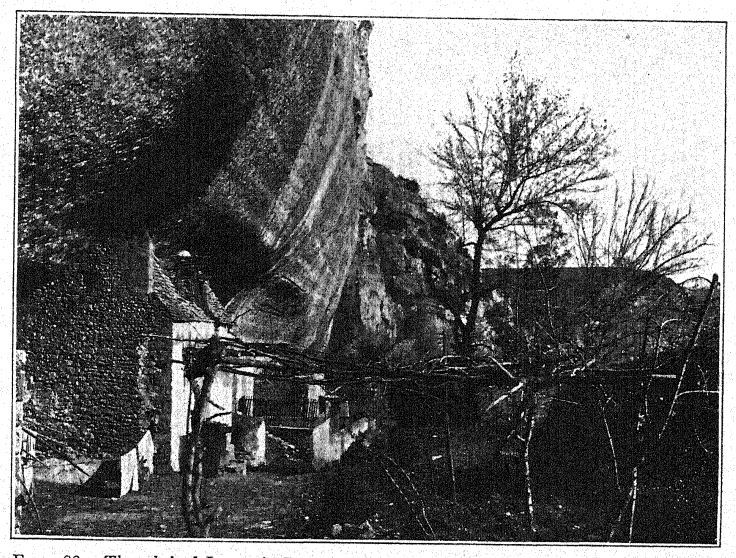
Otro enterramiento magdaleniense es el de Sorde, Landas, en la gruta de Duruthy. Este esqueleto fue descubierto en 1872, enterrado a 2 metros de profundidad. El cuerpo estaba adornado con un collar y un cinturón de dientes de león y de oso, perforados y grabados. Siete cráneos encontrados en 1883 en la gruta de Placard, Charente, también pertenecen al Magdaleniense. El esqueleto descubierto en 1894 en la gruta de Les Hoteaux, Ain, fue enterrado a 1,8 metros de profundidad bajo herramientas magdalenienses. El cuerpo, que yacía boca arriba, estaba cubierto de ocre rojo; los fémures estaban invertidos, lo que indica que las extremidades habían sido desmembradas antes del entierro, una costumbre observada entre ciertos salvajes.
Estos son los restos magdaienses mejor conservados descubiertos en Francia hasta la actualidad. Su principal importancia reside en la pervivencia de los métodos de enterramiento característicos de los cromañones en la época auriñaciense, con el uso del color y la ornamentación, y en algunos casos con el cuerpo plegado y vendado.
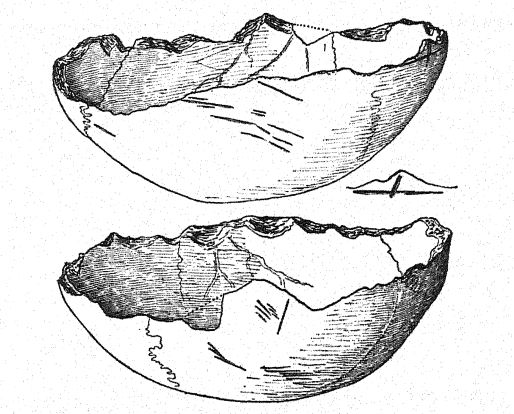
En la gran gruta de Placard, cerca de Rochebertier, Charente, se ha descubierto una nueva característica en el método de enterramiento: la separación de la cabeza del cuerpo.[3] Los entierros ceremoniales previos, que comenzaron sin duda entre los neandertales en el Musteriense, siempre muestran la costumbre de enterrar el cuerpo entero; en el Paleolítico Superior comienza la nueva costumbre de incrustar el cuerpo en materia colorante ocre o roja, y esto se mantiene desde los entierros airignadenses de Grimaldi hasta el entierro aziliense de Mas d’Azil. La flexión de las extremidades es frecuente en el Paleolítico Superior. Parecería que el nuevo ceremonial del Cartel se introdujo en los primeros tiempos del Magdaleniense, pues en los estratos magdalenienses más bajos se hallaron cuatro cráneos muy juntos, con la parte superior del cráneo orientada hacia abajo; de otras partes del esqueleto solo se hallaron un húmero y un fémur. En un estrato superior de la misma etapa industrial se hallaron el cráneo y la mandíbula de una mujer, rodeados de conchas de caracol, muchas de ellas perforadas. Aún más singular es la presencia en los estratos magdalenienses de esta gruta de dos cráneos separados, tallados con un instrumento afilado de sílex en forma de cuencos (Fig. 189).
De nuevo, en Arcy-sur-Cure se han descubierto tres cráneos colocados muy juntos, y con ellos un cuchillo de sílex en una capa superpuesta a una industria auriñea. El enterramiento de tipo placard, que solo muestra la cabeza, se muestra de nuevo en la etapa aziliense de Ofnet, Baviera.
La incertidumbre con respecto a la afinidad racial de los hombres de la cultura magdaleniense ha sido totalmente disipada por el descubrimiento, en febrero de 1914, de dos esqueletos en Obercassel, cerca de Bonn, el primer caso de esqueletos humanos completos de la era cuaternaria encontrados en Alemania.12 Según informó Verworn,i* los esqueletos yacían a poco más de una yarda de distancia; estaban cubiertos por grandes losas de basalto y yacían en un depósito de marga profundamente teñida de rojo. Esta materia colorante roja, que se extendía completamente sobre los esqueletos y las piedras circundantes, indica que fue un entierro ceremonial similar al practicado por los cromañones aurignaeios. Junto con los esqueletos se encontraron huesos de animales y varios especímenes de hueso finamente tallado, pero ningún instrumento de sílex de ningún tipo. Los instrumentos de hueso incluyen un Tissoir finamente pulido de hermosa factura, colocado debajo de la cabeza de uno de los esqueletos; El mango está tallado en una pequeña cabeza de algún animal parecido a una marta; los lados muestran la decoración con muescas tan típica del Magdaleniense francés. El segundo ejemplar de hueso tallado es una de las [ p. 381 ] cabezas de caballo pequeñas, planas y estrechas, grabadas por ambos lados, como las que se encuentran en Laugerie Basse y en los Pirineos. Uno de los esqueletos es de una mujer de unos veinte años y, como es habitual en los esqueletos femeninos jóvenes, presenta los caracteres raciales de forma mucho menos marcada que el esqueleto masculino, que pertenece a un hombre de entre cuarenta y cincuenta años; el índice cefálico es del 70 %; las crestas supraorbitales están bien desarrolladas y las órbitas son claramente rectangulares; los huesos de las extremidades indican una altura corporal de unos 155 cm (5 pies y 1 pulgada).
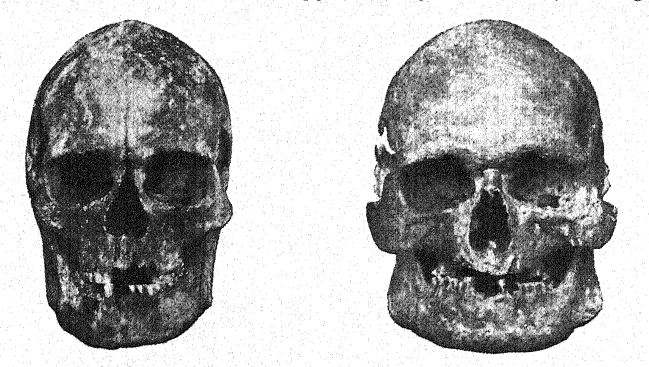
En contraste con este cráneo más refinado, el rostro extremadamente ancho y bajo del hombre es completamente desproporcionado con respecto a la frente moderadamente ancha y el casquete craneal bien redondeado; el ancho del rostro es de 153 mm y excede la anchura máxima del cráneo, que es de solo 144 mm. Este es un tipo marcadamente disarmónico, ya que la anchura del rostro se debe no solo a la amplia mandíbula superior, sino también al tamaño y la anchura excepcionales de los pómulos. El cráneo es decididamente dolicocefálico, con un índice cefálico del 74 %; la capacidad cerebral es de aproximadamente 1500 cm³; las órbitas son rectangulares, y sobre ellas se extiende una cresta supraorbitaria ininterrumpida, con una ligera eminencia frontal media; la abertura nasal es relativamente pequeña; la mandíbula inferior tiene un cbin muy marcado; las coronas de los dientes se han desgastado hasta el [p. 382 ] El esmalte casi ha desaparecido. Si bien las inserciones musculares indican una gran fuerza corporal, la altura no supera los 1,60 m. Como rasgos cromañones pronunciados, ambos cráneos de Obercassel muestran un rostro inusualmente ancho; en ambos, los perfiles son rectos y la base de la nariz está deprimida, la nariz es estrecha y las órbitas son rectangulares. Sin embargo, observa Bonnet, la mayor anchura de estos cráneos no se encuentra a través de los parietales, como en los cromañones típicos, sino justo por encima de la región auricular, una posición mucho más baja; en este sentido, los cráneos de Obercassel se asemejan al cráneo del esqueleto de Chancelade.
Este importantísimo descubrimiento de dos indudables descendientes de la raza cromañona, asociados con utensilios de hueso de manufactura magdaleniense inferior, parece demostrar de forma concluyente que los cromañones eran una raza amante del arte. Los esqueletos de Obercassel confirman la evidencia aportada por los entierros en Francia de que estas personas eran de baja estatura; quizás debido a las severas condiciones climáticas del Magdaleniense, habían perdido las espléndidas proporciones físicas de los cromañones que vivían en la Riviera durante el Auriñaciense. El cráneo, si bien conservaba todas las características marcadas del cromañonismo, había sufrido una modificación en la punta de mayor anchura.
En la reducción de la estatura de la mujer a 5 pies 3 pulgadas y la del hombre a 5 pies 3 pulgadas, y en la reducción de la capacidad cerebral a 1.500 cm³, podemos estar presenciando el resultado de la exposición a condiciones climáticas muy severas en una raza que conservó sus excelentes características físicas y mentales sólo bajo las condiciones climáticas más benignas del sur.
¶ Las cuatro fases industriales de la cultura magdaleniense
El desarrollo industrial se concentra en Europa central y occidental, más que en el Mediterráneo. Cabe destacar que no se extiende a lo largo de la costa africana, ni siquiera a Italia o el sur de España. Se ha constatado que presenta cuatro grandes etapas o fases, como se indica a continuación:
Los tipos más tempranos14 de la incipiente cultura Magdaleniense o [ p. 383 ] PROTOMAGDALENIENSE, están mejor representados que bajo el gran resguardo de Placard, en Charente, donde los profundos y sucesivos depósitos nos hacen comprender el largo período de tiempo requerido para la evolución del Magdaleniense con su maravillosa culminación artística. Incluso antes del descubrimiento del arpón o de cualquier ejemplo del arte del grabado comparable a la serie clásica de niveles superiores, encontramos tres niveles de industria magdaleniense incipiente en Placard. Horizontes locales similares, reconocibles por el tipo de sus puntas de jabalina (sagaies) y por sus motivos decorativos, también se encuentran en Kesslerloch, Suiza, y tan al este como Polonia. Desde Dordoña se extienden hacia los Pirineos y la Cordillera Cantábrica del norte de España, pero no más al sur. Existe, pues, una industria magdaleniense muy primitiva, extendida por Europa central y occidental, ya sea autóctona o con influencia oriental, pero ciertamente no mediterránea. Solo por encima de estos horizontes primitivos se descubren capas con los arpones rudimentarios, y luego con los arpones perfeccionados con hileras de púas simples y dobles. Parecería que las cuencas drenadas por el Dordoña y el Garoime fueron a la vez las más densamente pobladas y los centros desde los que la industria, la cultura y el arte se extendieron hacia el este y el oeste.
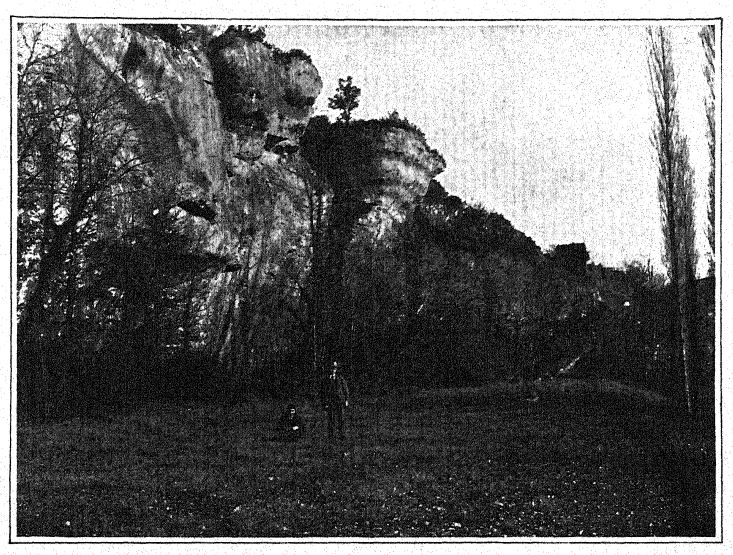
En el corazón de la región de Dordoña se encuentra el gran refugio rocoso de La Madeleine, estación tipo de la cultura magdaleniense, y a su alrededor se encuentran no menos de quince estaciones. Esta estación, en la que el estrato industrial más bajo (niveau inférieur) es posterior a la fase protomagdaleniense y pertenece al magdaleniense temprano, fue excavada extensamente por Lartet y Christy durante la década posterior a su descubrimiento, en 1865, y más recientemente por Peyrony y otros. El depósito industrial está situado en la base de un escarpe de piedra caliza sobresaliente en la margen derecha del río Vézère; se extiende por una distancia de 50 pies con un espesor promedio de 9 pies, los niveles más bajos o magdalenienses tempranos llegan por debajo del nivel actual del Vézère. Es un hecho significativo que las inundaciones fluviales que ocurren ocasionalmente aquí también expulsaron ocasionalmente a los trabajadores del sílex en tiempos magdalenienses. Indica una topografía intacta y condiciones similares de lluvia. Debemos imaginar este acantilado bordeado de flora nórdica, estas riberas como el refugio de bisontes y renos, y el sitio de un campamento largo y estrecho de refugios cubiertos de piel.
Entre los numerosos especímenes de la industria y el arte típicos del Magdaleniense que se han encontrado aquí, cabe mencionar una geoda de cuarcita, aparentemente utilizada para contener agua, y crisoles de piedra, generalmente de forma redondeada, adaptados para la molienda de colores minerales para tatuajes o fines artísticos; uno de estos crisoles, que muestra rastros de color, aún se conserva. El más fino de los objetos de arte es el enérgico grabado, en una sección de colmillo de marfil, del mamut lanudo cargando; esta es una de las piezas más realistas de grabado paleolítico que se han encontrado; hay indicios de que el artista utilizó esta relativamente pequeña pieza de marfil para la representación de tres mamuts; [ p. 385 ] pero en la reproducción (Fig. 199) se han eliminado todas las líneas excepto las que pertenecen al mamut cargando. Observamos especialmente la elevación de la cabeza y de la cola, también la acción notablemente realista de las extremidades y del cuerpo.
Se han descubierto numerosos niveles industriales en ocho o diez hogares superpuestos, que se dividen, sin embargo, en tres niveles principales, como sigue:
Niveau supérieur (cultura magdaleniense tardía).
Arpones con doble hilera de púas. Indicaciones de que el clima era más frío y seco, similar al de las estepas. Abundaban los bisontes, los caballos y los renos.
Niveau moyen (cultura del Magdaleniense medio).
Arpones con púas en un solo lado; también bastones de mando. Indicaciones de que el clima era más húmedo, con frecuentes inundaciones del río. Bisontes, renos y caballos menos abundantes.
Niveau inférieur (cultura magdaleniense temprana).
Arpones con una sola fila de púas. Indicaciones de escultura animal. Ramines de bisonte y reno, pero especialmente numerosos los de caballo.
En el Magdaleniense temprano se observa la invención del arpón; su primera forma rudimentaria consiste en una punta de hueso corta y recta, profundamente acanalada en una cara; las crestas y muescas a lo largo de un borde son los únicos indicios de lo que posteriormente se convertiría en las puntas curvadas y dentadas del arpón típico. Como se mencionó anteriormente, este invento estaba destinado a ejercer una gran influencia en los hábitos de este pueblo. Sin duda, los peces grandes eran muy abundantes en todos los ríos de aquella época, y este nuevo medio de obtener un abundante suministro de alimentos probablemente distrajo a los cromañones, en parte, de la caza más intensa y peligrosa de las presas más grandes. El descubrimiento pronto se extendió, y entre las localidades donde se encuentran prototipos del arpón se pueden mencionar Placard, en Charente; Laugerie Basse, en Dordoña; Mas d’Azil, en el Arize; y Altamira, en el norte de España. En el Magdaleniense temprano también se desarrolló una gran variedad de taladros o perforadores de sílex relacionados con la talla del hueso, incluyendo el tipo «pico de loro» o sílex curvado. Los pedernales microlíticos, diseñados exclusivamente para trabajos artísticos finos y delicados, son más abundantes que en cualquier etapa anterior y se utilizaban para dar forma y acabar los utensilios de hueso que distinguen principalmente a la cultura magdaleniense. Otros utensilios que nos permiten reconocer las capas de la cultura magdaleniense temprana son las puntas de jabalina de hueso o cuerno de reno con bases oblicuas, las pequeñas duelas de cuerno de reno o marfil, las placas ovaladas de hueso frecuentemente decoradas con diseños grabados y las agujas finas y finamente acabadas.
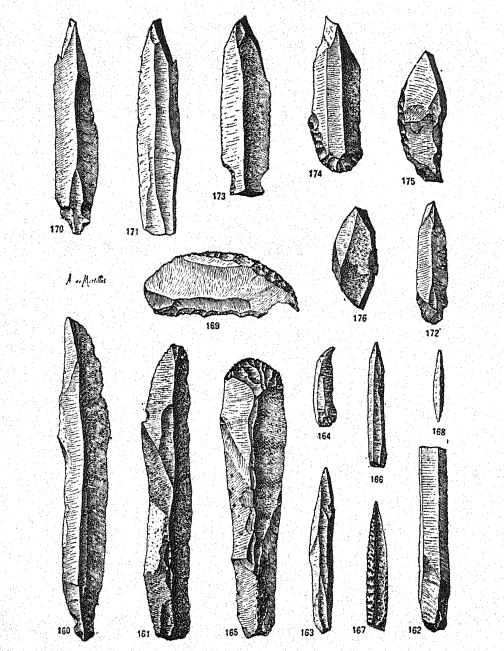
Los implementos del Magdaleniense Medio se distribuyeron más ampliamente que los tipos tempranos, siendo el arma más característica el arpón con una sola fila de púas bien definidas (Breuil,16 Schmidt17). Según Breuil, este arpón de una sola fila es raro en los estratos inferiores, pero abundante en los estratos superiores del Magdaleniense Medio; con él se encuentran ejemplos del arpón de una sola fila con base en cola de golondrina. Otros implementos de esta etapa son las puntas de jabalina de hueso con base hendida, pequeñas varas de hueso ricamente decoradas, así como numerosas agujas, más finas y delgadas que las del Magdaleniense Temprano. Es muy interesante observar que no hay inventos distintivos en la industria del sílex, que no muestra avances importantes, aunque los pedernales microlíticos siguen siendo más abundantes que antes. Para fines industriales, los raspadores siguen siendo muy abundantes, así como los barrenadores para la perforación de implementos de hueso. La industria del [ p. 388 ] Magdaleniense medio está mejor representada en los depósitos del centro y sur de Francia, en Raymonden, Bruniquel, Laugerie Basse, Gourdan, Mas d’Azil y Teyjat.
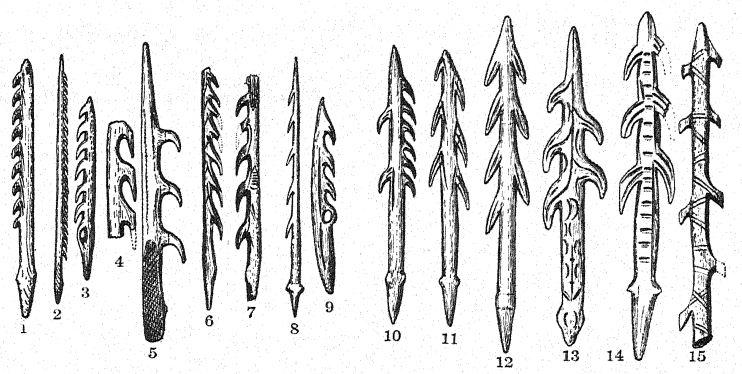
El arma principal del Magdaleniense Tardío es el arpón de doble hilera de púas, presente en todos los principales yacimientos que se extienden desde las estaciones del suroeste y sur de Francia hasta el extremo este. Además del arpón de doble hilera, es frecuente el cincel cilíndrico de cuerno de reno, a menudo puntiagudo en el extremo y con una pequeña curva lateral; este, al igual que otros utensilios de hueso, estaba ricamente decorado con grabados. Este nivel del Magdaleniense Tardío se distingue en todas partes por la rica decoración de todos los utensilios y armas de hueso, así como de los bastones de mando. La cantidad de agujas de hueso, más numerosas en esta etapa que nunca, atestigua el mayor refinamiento en el acabado de la confección de la indumentaria.
Este fue el punto culminante tanto de la industria como del arte magdalenienses, y probablemente también de la moral y los modos de vida. Tipos característicos de esta cultura magdaleniense tardía se encuentran en La Madeleine, Les Eyzies y Teyjat, y se extienden hasta los Pirineos septentrionales, en Lourdes, Gourdan y Mas d’Azil. Su distribución geográfica oriental se describirá más adelante. Los pedernales microlíticos alcanzan ahora su punto culminante; a las pequeñas lascas con dorso romo se añaden pequeñas hojitas de sílex con forma de pluma, y otras con extremos oblicuos, que empiezan a sugerir las formas geométricas de la industria tardenoisiana posterior. Entre los perforadores de sílex, destaca un tipo predominante con una punta central robusta, también conocido como perforador «pico de loro». Para la preparación de pieles, se fabrican raspadores, como antes, con finas lascas, ligeramente retocadas en ambos extremos para darles una forma redondeada o rectangular.
Tras el Magdaleniense tardío o alto, se produce un período de decadencia industrial. En el sur de Francia18, tanto los utensilios de sílex como los de hueso muestran indicios inequívocos de la llegada del Tardenoisiense o el Aziliense. En los Pirineos, tanto los pedernales como los grandes pulidores de cuerno de ciervo comienzan a asemejarse a los que se encuentran en los niveles postmagdalenienses. [ p. 389 ] Esta etapa industrial se corresponde en líneas generales con el período de decadencia del arte y con el cambio tanto en los hábitos industriales como en el espíritu artístico de los cromañones.
Las divisiones del Magdaleniense son, por tanto, las siguientes:
5. Decadencia del arte y la industria magdalenienses.
4. Magdaleniense tardío tipificado en La Madeleine, Dordoña.
3. Magdaleniense medio tipificado en La Madeleine, Dordoña.
2. Magdaleniense temprano tipificado en La Madeleine, Dordoña.
1. Proto-Magdaleniense tipificado en Placard, Charente.
¶ Industria del pedernal y el hueso
A través de las cuatro etapas sucesivas de desarrollo que ya hemos trazado (pág. 382) se perciben ciertas tendencias y características generales que separan claramente la cultura magdaleniense de la cultura solutrense precedente.
En comparación con la época solutrense, cuando el arte del trabajo del sílex alcanzó su apogeo, los palseolitos magdalenienses muestran una marcada degeneración técnica, sin la simetría de forma ni las superficies finamente lascadas que distinguen a los tipos solutrenses; de hecho, ni siquiera igualan el retoque marginal acanalado de la mejor obra auriñaciense. El retoque magdaleniense no muestra influencia del solutrense; es incluso más romo y marginal que el auriñaciense tardío. En compensación por esta decadencia en el arte del retoque, los cromañones ahora muestran una extraordinaria habilidad en la producción de lascas largas, estrechas y delgadas de sílex, arrancadas del núcleo de un solo golpe; estas «hojas», que son muy numerosas, a menudo no se retocan en absoluto; ocasionalmente se utilizan algunos toques apresurados para lograr un extremo redondeado u oblicuo; En otros casos, un desportillado marginal muy limitado a lo largo de los lados o el desarrollo de un pedículo alargado (soie) producen herramientas muy eficaces para el grabado y el trabajo escultórico.
Para el arte del grabado, se fabricaron rápidamente buriles, buriles-grattoirs y buriles dobles perfectos a partir de estas finas lascas; también buriles con borde oblicuo y con punta en forma de pico de loro. Con fines industriales, algunos pedernales se denticulaban alrededor del borde, sin duda para la preparación de fibras [ p. 390 ] y de finas tiras de cuero para sujetar la ropa al cuerpo y para unir las puntas de lanza de pedernal y hueso a las astas de madera. Se han encontrado pergoirs extremadamente finos adaptados para perforar las agujas de hueso; el grattoir, simple o doble, también se fabricaba con estas lascas, y el núcleo del pedernal se utilizaba como martillo. También se han encontrado martillos de piedras simples y redondeadas.
Pero la característica notable de la industria magdaleniense es el uso extensivo y sin precedentes del hueso, el cuerno y el marfil. A partir de las astas del reno se desarrollaron tempranamente las sagas o puntas de jabalina de diversos tamaños, generalmente ornamentadas en los laterales y con diversas formas de fijación al mango de madera, ya sea bifurcadas, biseladas o redondeadas. La ornamentación consiste en líneas alargadas grabadas o con cuentas, y en ranuras profundas, quizás destinadas a la inserción de fluidos venenosos o a la salida de sangre.
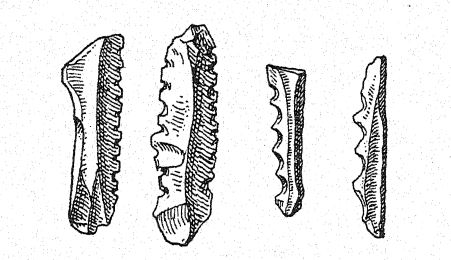
De todas las armas magdalenienses, la más característica es el arpón, el principal instrumento de pesca, que ahora aparece por primera vez marcado por la invención de la púa o punta retrovertida de tal manera que se mantiene en su lugar en la carne. La púa no surge repentinamente como una mutación inventiva, sino que evoluciona muy lentamente a medida que su utilidad se demuestra en la práctica. El asta rara vez está perforada en la base para la sujeción de un sedal; es de forma cilíndrica, adaptada para la captura de grandes peces en los arroyos. El uso de un arma con púas en la caza parece indicarse por los dibujos en la gruta de Niaux y las líneas grabadas en los dientes del oso, pero estos dibujos indican la forma de una flecha en lugar de un arpón. La longitud varía de dos a quince pulgadas. Los arpones podrían haber sido lanzados mediante los llamados propulsores o lanzadardos, que se asemejan a los instrumentos empleados por los esquimales y australianos actuales. Estos lanzadardos suelen estar bellamente tallados, como en el caso de uno hallado en Mas d’Azil, ornamentado con un fino relieve de la cabra montés.
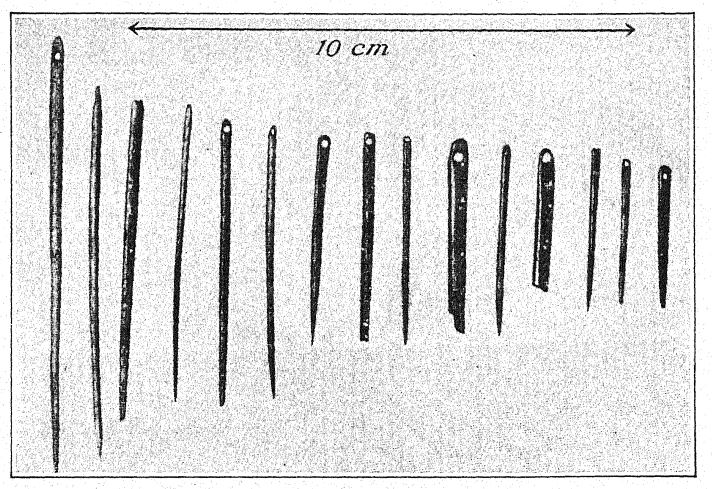
También existían los bastones de mando, tallados con escenas de caza y con briosas cabezas de caballos y otros animales, que probablemente eran insignias de oficios y costumbres. Reinach ha sugerido que los bastones eran trofeos de caza y, según Schoetensack, podrían haberse usado como adornos para sujetar la ropa. El descubrimiento de pintura mural y grabado sugiere la posibilidad de que se creyera que estos bastones tenían alguna influencia mágica y estaban relacionados con misteriosos ritos en las cavernas, ya que se encuentra una gran variedad de estos bastones ceremoniales entre los pueblos primitivos. Geográficamente, los bastones se extendieron desde los Pirineos hasta Bélgica y, hacia el este, hasta Moravia y Rusia.
Las finas agujas de hueso, afiladas en los pulidores de piedra, indican un gran cuidado en la preparación de la ropa. Asociados con los barrenadores se encuentran muchos otros utensilios de hueso: punzones, martillos, cinceles, estiletes, alfileres con y sin cabeza, espátulas y pulidores; estos últimos podrían haberse empleado en la preparación del cuero. Los barrenadores, alfileres y pulidores aparecen desde los inicios del período escultórico. El nombre de puñal se da a las puntas largas de cuerno de reno; uno de ellos se encontró en Laugerie Basse.
¶ Historia del Arte del Paleolítico Superior
Tras los estudios pioneros de Lartet, la historia del arte del Período del Reno, tal como se manifiesta en el hueso, el marfil y los cuernos grabados y esculpidos del ciervo, ocupó los últimos treinta y cinco años de la vida de Edouard Piette,^® un magistrado de Graonne que se dedicó a este delicioso tema como afición. Fue pionero en la interpretación de l’art mohilier, el arte móvil. Debe recordarse que en Piette,19 las cuatro divisiones de la cultura del Paleolítico Superior tan familiares para nosotros solo se percibían parcialmente; sus estudios, de hecho, se relacionaban principalmente con el arte móvil de la época magdaleniense, y se comprometió a seguir sus modificaciones en cada gruta sucesiva, comenzando con su folleto La Grotte de Gourdan, en 1873, en el que anunció por primera vez la idea que subyacía en todas sus conclusiones posteriores, de que la escultura precedió al grabado lineal y al aguafuerte. Dividió el arte en una serie de fases; La del ciervo rojo (Cervus elaphus) la denominó Elaphienne, la del reno Tarandienne, la del caballo Hippiquienne y la del ganado salvaje Bovidienne. Al concluir esta obra temprana de 1873, comentó: «Escribir la historia del arte magdaleniense es dar la historia del arte primitivo mismo». Observó que, al esculpir el cuerno del reno, el artista se veía obligado a trabajar en el duro exterior, el hueso, y evitar el interior esponjoso; este defecto del material sugirió la invención del bajorrelieve. Consideró la estatuilla como el ensamblaje de dos bajorrelieves, uno a cada lado del hueso. Así describió la cabeza de marfil de la mujer de Brassempouy, el único rostro humano del Paleolítico Superior que está medianamente bien representado; también los dos torsos femeninos imperfectos en marfil. En 1897, a la edad de setenta años, Piette emprendió sus últimas excavaciones, y el resultado de su labor se conserva en el magnífico volumen titulado L’Art pendant l’âge du Renne, publicado en 1907.
El discípulo y biógrafo de Piette, el abad Henri Breuil, observa que su esquema de la evolución del arte es preciso en sus líneas principales.20 Es cierto que la escultura humana aparece por primera vez en el Auriñaciense inferior, que sobrevive al Solutrense e incluso se extiende hasta el Magdaleniense medio, pero este enorme período no puede ubicarse en una división arqueológica como suponía Piette; en verdad, él no sospechaba la gestación prolongada del arte cuaternario, sino que resumió en una pequeña división los documentos de numerosas fases. Al mismo tiempo, Piette acertaba al atribuir el florecimiento del arte del grabado acompañado de contornos de formas animales en relieve al segundo y tercer nivel de la industria del Magdaleniense, pero no tenía idea de que este desarrollo había sido precedido por un largo período en el que el grabado se había practicado de manera tímida y más o menos esporádica como arte parietal en las paredes de las cavernas, así como en hueso y piedra. También es cierto que una considerable destreza en la escultura precedió al arte del grabado, pero su progreso se vio frenado mientras el grabado se desarrollaba lentamente; en la elección temprana de temas, los escultores de la época auriñaciense media y tardía mostraron preferencia por la forma humana, mientras que más tarde, en la época solutrense y principios del Magdaleniense, se inclinaron principalmente por las figuras animales, de modo que la escultura no fue eclipsada repentinamente. Los primeros grabados realizados con finas puntas de sílex sobre piedra son apenas menos antiguos que las primeras esculturas, y coexisten modestamente junto a ellas hasta el momento en que el grabado, muy multiplicado, suplanta en gran medida a la escultura. Finalmente, observa Breuil, una de las glorias de Edouard Piette es haber comprendido que los guijarros pintados de Mas d’Azil representaban la última prolongación del arte cuaternario moribundo.
Es una suerte que el manto de Piette recayera sobre un hombre del genio artístico y la apreciación de Breuil, a quien debemos principalmente nuestra clara comprensión del desarrollo cronológico del arte del Paleolítico Superior. En la tabla adjunta (pág. 395) se reúnen los resultados de las observaciones de Piette, Sautuola, Rivière, Cartailhac, Capitan, Breuil y muchos otros, en gran parte en el orden secuencial determinado gracias a la labor de Breuil.
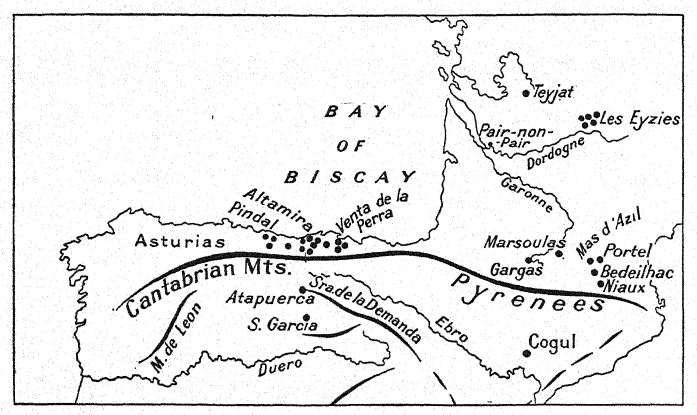
Estamos lejos de 1880, observa Cartailhac,21, cuando el descubrimiento por Sautuola de las pinturas en el techo de la caverna de Altamira fue recibido con tanto escepticismo e indiferencia. Conociendo los instintos artísticos de los pueblos del Paleolítico Superior por sus grabados y tallas en hueso y marfil, deberíamos haber estado preparados para el descubrimiento de un arte parietal. La publicación de los grabados en la gruta de La Mouthe por Rivière^^ en abril de 1895 fue la primera advertencia de nuestro descuido, e inmediatamente Edouard Piette recordó Altamira a los investigadores del arte prehistórico. El descubrimiento de Sautuola dejó de ser aislado. Impulsado por los grabados encontrados en La Mouthe, [ p. 395 ] [ p. 396 ] Daleau descubrió los grabados en la gruta de Pair-non-Pair, Gironda. En 1902 se produjo el doble descubrimiento de los grabados en la gruta de Combarelles y de las pinturas en la gruta de Font-de-Gaume, comunicados por Gapitan y Breuil. Pronto le siguieron los descubrimientos en Marsoulas, Mas d’Azil, La Grèze, Bernifal y Teyjat.[4]
| Escultura | Figuras incisas | Figuras pintadas | |
|---|---|---|---|
| Aziliense. | VI. Sin dibujos de animales. | VI. Decoración aziliana convencional. Guijarros planos (galets) coloreados en rojo y negro. Mas d’Azil, Marsoulas, Pindal, | |
| Magdaleniense Tardío. | V. Totalmente ausente. | V. Sin arte animal. Diversas figuras y signos esquemáticos y convencionales (bandas, ramas, líneas, superficies punteadas que sugieren los galets azilianos). | |
| Magdaleniense Medio. | Esbeltas figurillas humanas en marfil y hueso. Formas animales en asta de reno y ciervo en instrumentos de caza e insignias ceremoniales. |
IV. Grafitos de trazo débil; predominan las líneas finas que indican el pelo en los dibujos, como en Font-de-Gaume y Marsoulas. Contornos y detalles de animales perfeccionados. Finos contornos de animales, Grotte de la Mairie, Marsoulas. Grabado perfeccionado en hueso y marfil. |
IV. Figuras animales policromadas con el contorno en negro y modelado interior obtenido mediante la mezcla de amarillo, rojo y negro. Asociación constante del refranero y de las incisiones con la pintura. siy Usees. Grandes y brillantes frescos policromados de Marsoulas, Font-de-Gaume, Altamira. Contornos de animales en negro, Niaux. |
| Magdaleniense temprano. | Escultura animal. Bisontes de Frédéric Audoubert; altos relieves de caballos, Cap Blanc. | III. Líneas profundamente incisas seguidas de ligeros contornos de grafito. Contornos y pelo incisos, p. ej., mamuts de Combarelles. Dibujos estriados, Castillo, Altamira, Pasiega. | III. Figuras de color plano y sombreado chino sin modelar, también figuras de animales punteadas, como en Fontde-Gaume, Marsoulas, Altamira, Pasiega. |
| Solutrense. | Escultura ósea en altorrelieve; siglo I de Uritx, Pirineos. Escultura animal de bulto redondo, Predominante. | Grabados. | |
| Auriñaciense Tardío. | Estatuillas humanas pesadas (id jls) de Mentone, Brassempouy, Wiliendarf, Brünn. Bajorrelieves humanos de Laussel. Figuras humanas pesadas de Sireuil, Pareja-no Pareja. | II. Figuras animales y humanas, al principio muy profundamente incisas, luego menos; cuatro extremidades generalmente figuradas. Diseños vigorosos, algo torpes, como en La Mouthe, luego más característicos como en Combarelles. | II. Líneas de relleno al principio débiles, luego cada vez más marcadas, finalmente asociadas con el modelado del contorno que finalmente cubre toda la silueta. ^ Líneas incisas asociadas con la pintura, como en Combarelles, Fontde-Gaume, La Mouthe, Marsoulas, Altamira. |
| Auriñaciense temprano. | Animales en bajorrelieve. | I. Figuras profundamente incisas, pesadas, de perfil; rígidas como en Pair-non-Pair, La Grèze, La Mouthe, Gargas, Bernifal, Hornos de la Peña, Marsoulas y Altamira. Contornos animales arcaicos de Castilla. |
I. Trazos lineales monocromos, líneas simples negras o rojas que indican solo una silueta. Dos de cada cuatro extremidades suelen estar figuradas. Las pinturas más antiguas son de Castillo, Altamira, Pindal, Font-de-Gaume, Marsoulas, La Mouthe, Combarelles y Bernifal. |
| Estatuaria y bajorrelieve. | Arte móvil y parietal en línea. | Arte parietal y móvil en color. |
ETAPAS DEL DESARROLLO DEL ARTE PALEOLÍTICO SUPERIOR
En 1908, Dechelette enumeró ocho cavernas en Dordoña, seis en los Pirineos y siete a lo largo de los Pirineos cantábricos del norte de España, pero ahora hay más de treinta cavernas en las que se han encontrado rastros de arte parietal, y sin duda el número aumentará mucho con la exploración futura, porque las entradas de muchas de las grutas han sido cerradas y los recovecos remotos en los que se colocan los dibujos, como en el reciente descubrimiento de Tuc d’Audoubert, son muy difíciles de explorar.
Las principales divisiones del arte del Palgeolítico Superior son las siguientes:
- Dibujo, grabado y aguafuerte con puntas finas de sílex sobre superficies de piedra, hueso, marfil y las paredes de piedra caliza de las cavernas.
- Escultura en bajo o alto relieve. Principalmente en piedra, hueso y arcilla.
- Escultura en bulto redondo en piedra, marfil, reno y cuerno de ciervo.
- Pintura a línea, en tono monocromo, y en policromías de tres o cuatro colores, habitualmente acompañada o precedida de grabado lineal, con puntas de sílex o bajos relieves de contorno.
- Adornos convencionales derivados de la repetición de formas animales o vegetales o de la repetición de líneas geométricas.
¶ Dibujos y grabados del Magdaleniense temprano
Ya hemos rastreado el arte del grabado, tal como aparece por primera vez a finales del Auriñaciense, hasta el Solutrense; en este último, su representación es escasa. Su mayor desarrollo en el Magdaleniense temprano se encuentra en los grabados realizados con instrumentos de sílex más delicados o puntiagudos, capaces de dibujar una línea extremadamente fina; estos fueron, sin duda, los microlitos del Magdaleniense temprano. Los contornos de los animales, con una indicación de pelo, se esbozan frecuentemente con líneas tan finísimas que parecen grabados al aguafuerte; las figuras suelen ser de dimensiones muy pequeñas y se caracterizan por una atención mucho mayor a los detalles, como los ojos, las orejas, el pelo tanto de la cabeza como de la crin, y las pezuñas; las proporciones también son mucho más exactas, por lo que estos grabados resultan muy realistas. Breuil atribuye al Magdaleniense temprano los calcos grabados de mamut de Combarelles. También se encuentran grabados de este período en las grutas de Altamira, en España, y de Font-de-Gaume, en Dordoña, [ p. 398 ], y a esta etapa pertenece el grupo de ciervas de Altamira, que se distingue por las peculiares líneas del pelo que cubre su cara. Los temas elegidos son principalmente el ciervo rojo, el reno, el mamut, el caballo, el rebeco y el bisonte. Los dibujos estriados de Castelhélo y Altamira, que en parte representan pelo y en parte son indicios de sombreado, pertenecen a este período.
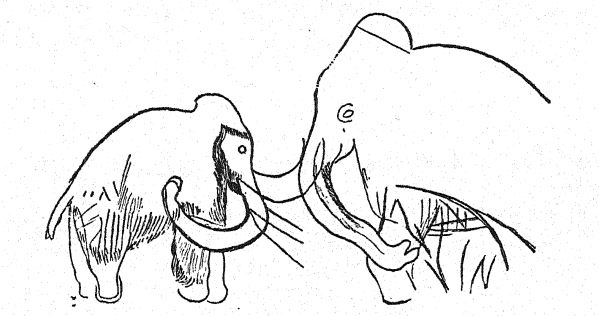
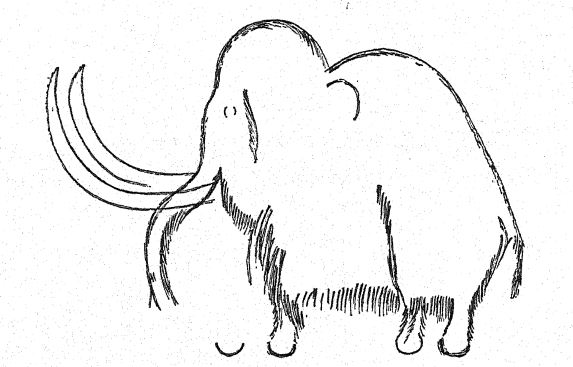
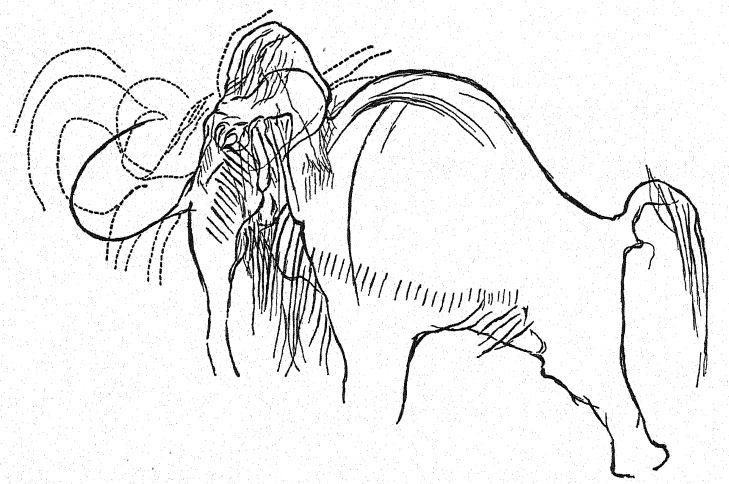
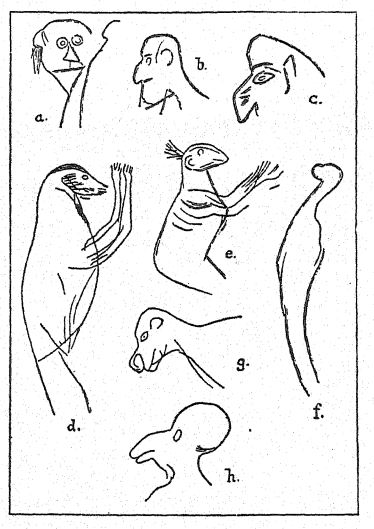
Los grabados de la gruta de La Mouthe fueron descubiertos por Rivière en 1895 y sirvieron para llamar la atención sobre el arte parietal, largamente olvidado, hallado en Altamira por Sautuola en 1880. Los dibujos de La Mouthe comienzan a unos 82 metros de la entrada y pueden rastrearse a lo largo de 30 metros, dispersos en varios grupos. Pertenecen manifiestamente a una etapa muy primitiva, probablemente del Magdaleniense temprano. Su principal interés reside en que, si bien la mayor parte de los grabados son simples líneas incisas, en algunos casos el contorno se refuerza con una línea de pintura roja o negra. Este es el comienzo de un método empleado en todo el arte parietal magdaleniense, en el que el artista esboza cuidadosamente sus contornos con pedernales afilados antes de aplicar el color. Este tratamiento, inicialmente limitado a los contornos simples, condujo al calco de muchos de los detalles con líneas grabadas: los ojos, las orejas, el cabello; así, Breuil ha demostrado que, en su desarrollo final, un grabado cuidadosamente elaborado subyace a la pintura. En los dibujos de La Mouthe, las proporciones son muy deficientes; representan al reno, el bisonte, el mamut, el caballo, el íbice y el uro; a veces se observan manchas rojas en los costados de los animales; aquí y allá hay un detalle de mayor calidad, como el reno en movimiento.
Español La caverna de Combarelles, descubierta en 1901, en Dordoña, cerca de Les Eyzies, contiene de lejos el registro más notable del arte magdaleniense temprano; hay más de cuatrocientos dibujos y grabados que representan casi todos los animales de los primeros tiempos magdalenienses, entre ellos el caballo, el rinoceronte, el mamut, el reno, el bisonte, el ciervo, la cabra montés, el león y el lobo; también hay entre cinco y seis representaciones de los hombres de la época, tanto enmascarados como desenmascarados; el estilo es más reciente que el de los dibujos más antiguos de Font-de-Gaume, pero mucho más antiguo que el período del arte policromado.[5] La galería tiene 720 pies de largo y apenas 6 pies de ancho; los dibujos comienzan a unos 350 pies de la entrada y están dispersos en [ p. 400 ] intervalos hasta el final. En general, el arte es muy fino y, evidentemente, obra de un solo artista; las representaciones del rinoceronte lanudo y del mamut son muy realistas; hay un par de espléndidos cuernos, macho y hembra; los dibujos del caballo son abundantes, y junto a ellos tenemos una representación de varios tipos de caballos: el tipo de bosque puro con la frente arqueada, el tipo celta pequeño de cabeza fina, y un tipo más grande que nos recuerda al kiang, o asno salvaje. Aquí, la mayor parte de la obra es grabado, en contraste con los outhnes pintados en la caverna de Niaux y con los contornos grabados de la Grotte de la Mairie.
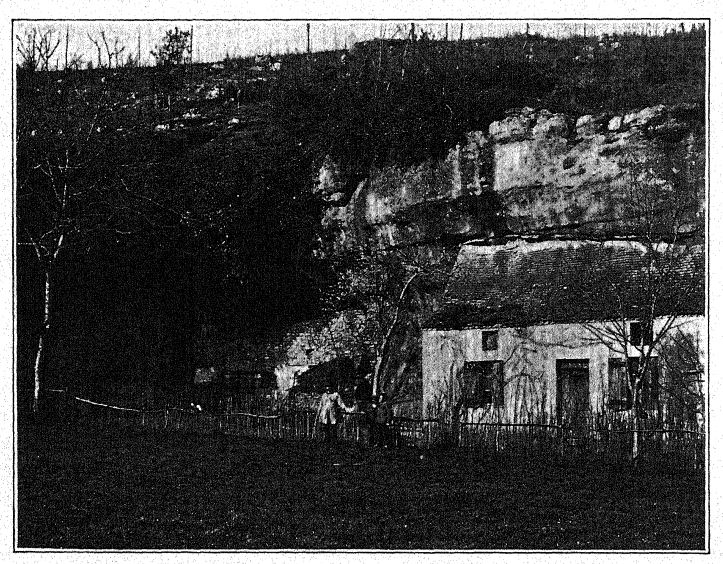
Incluso una caverna tan grande como Combarelles ofrece comparativamente pocas superficies propicias para estas líneas grabadas; pero, pequeñas o grandes, estas superficies se buscaban con avidez, a veces cerca del suelo, a veces en las paredes y de nuevo en los techos; incluso con la brillante luz de una lámpara de acetileno, ahora es difícil descubrir todos estos contornos, algunos de los cuales están dibujados en los lugares más inesperados. Si las finísimas incisiones, como las que representan el pelo del mamut, son tan difíciles de detectar con una fuente de luz potente, cabe imaginar la tarea de los artistas cromañones con sus pequeñas lámparas de piedra y mechas alimentadas por la grasa fundida. Una de estas lámparas se ha encontrado en la gruta de La Mouthe, a unos 15 metros de la entrada; el pico del artesano la partió en cuatro pedazos, de los cuales solo se recuperaron tres. El cuenco poco profundo contenía materia carbonizada, cuyo análisis llevó al químico Berthelot a concluir que se utilizaba grasa animal para la iluminación. Como la mayoría de los utensilios, esta lámpara está decorada, en este caso con un grabado [ p. 402 ] de la cabeza y los cuernos de una cabra montés. Tres de estas lámparas se han encontrado en Charente y Lot, y cabe destacar que en la actualidad se utilizan en Dordoña lámparas similares a las del período Magdaleniense.
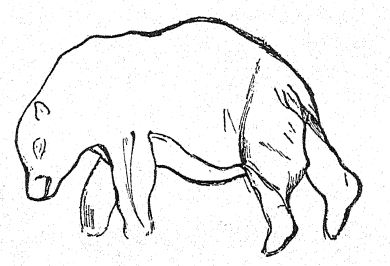
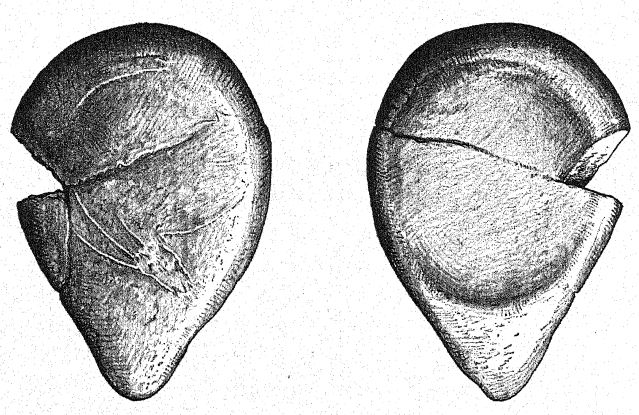
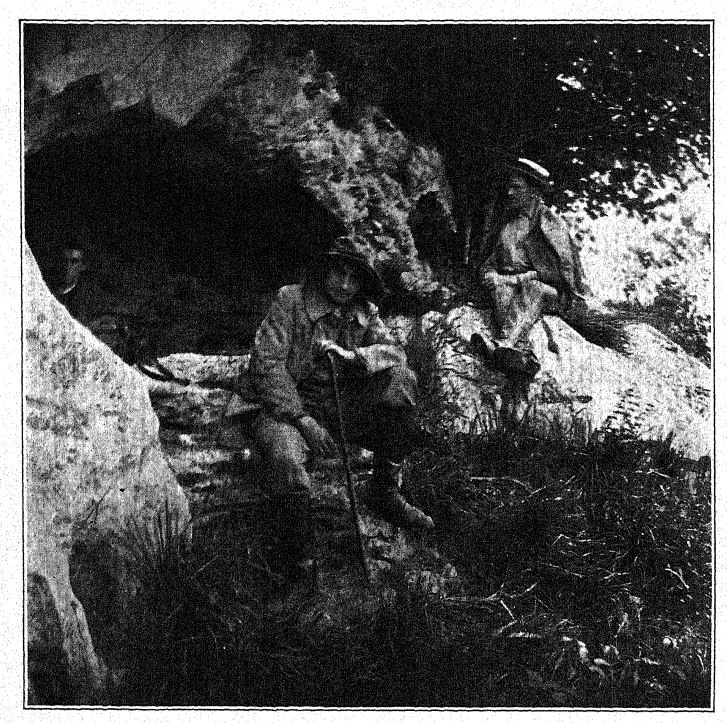
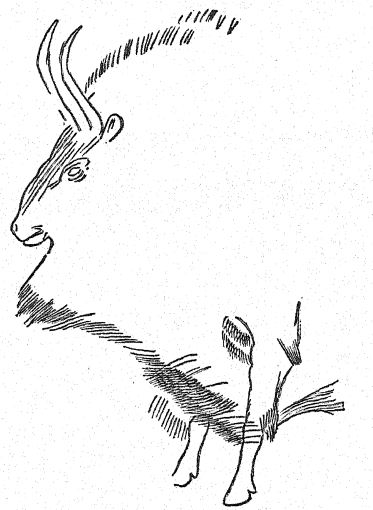
En la gran caverna del Castillo,[6] en Puente-Viesgo, descubierta en 1903 por el alcalde del Río, a la que se accede por la majestuosa gruta ya descrita en la pág. 162, los dibujos de animales son en su mayoría de carácter arcaico, pertenecientes a los inicios del arte parietal auriñaciense temprano. Los temas más abundantes son los caballos y los ciervos, que sustituyen por completo los dibujos de renos, tan abundantes en el centro de Francia; los contornos del ciervo y la cierva son muy numerosos; por otro lado, el bisonte y el buey rara vez se dibujan. Pertenecen a la categoría de pintura más primitiva los sencillos contornos en negro de un caballo y un mamut, con las dos extremidades de un lado representadas como triángulos invertidos, rematados en punta, como los dibujos de niños. De estilo más reciente son los bisontes policromados, bastante toscos, las numerosas manos delineadas en rojo y un gran número de signos y símbolos tectiformes que representan trabajos inferiores del período Magdaleniense medio.
Al otro lado de la misma montaña se encuentra la gruta de Pasiega, descubierta en 1912 por el doctor Hugo Obermaier. Esta pequeña gruta, a unos 150 metros sobre el río, recibe su nombre de lugar de retiro de los pastores. En el suelo hay una abertura muy estrecha por la que se desciende rápidamente mediante un tubo de piedra caliza, apenas lo suficientemente grande como para permitir el paso del cuerpo. El interior es laberíntico. Tras atravesar la Galería de los Animales y la Galería de las Inscripciones, se llega, tras un desvío muy difícil, a la cámara final, que Obermaier denominó la Sala del Trono; aquí hay un asiento natural de piedra caliza, con soportes laterales para los brazos, y aún se puede apreciar la decoloración de la roca causada por las manos sucias de los magos o artistas. En esta sala hay algunos dibujos y grabados [ p. 404 ] en las paredes, y se han descubierto algunos trozos de sílex. En ninguna otra caverna, quizás, existe mayor misterio en cuanto a la influencia, ya sea religiosa, mágica o artística, que impulsó a los hombres a buscar y adentrarse en estos peligrosos pasadizos, cuyas resbaladizas rocas, iluminadas en el mejor de los casos por una luz muy imperfecta, conducían a los profundos y peligrosos recovecos inferiores, donde un paso en falso sería fatal. El impulso, sea cual fuere, fue sin duda muy fuerte, y en esta, como en otras cavernas, casi toda superficie preparada favorablemente por los procesos naturales ha recibido un dibujo. No se han encontrado pedernales industriales en la entrada de esta caverna, pero se han rastreado algunos en el interior. El arte se considera en parte del Auriñaciense tardío, quizás del Solutrense, y ciertamente en parte del Magdaleniense temprano; en general, es mucho más reciente que el de Castillo. Consiste tanto en grabados como en contornos pintados, con proporciones generalmente excelentes y, en ocasiones, admirables. Las pinturas de ciervos son de ocre amarillo, las de rebecos, de rojo. Hay un total de 226 pinturas y 36 grabados, en los que se representan 50 corzos, 51 caballos, 47 tectiformes, 16 [ p. 405 ] Bos, 15 bisontes, 12 ciervos machos, 9 cabras montesas, 1 rebeco y 16 otras formas, distribuidas por toda la cueva. Los contornos son de color rojo sólido o con franjas rojas o negras, o presentan una serie de manchas; los temas son principalmente el ciervo, la cierva, el ganado salvaje (bastante común), el bisonte (menos común), el cabra montés y el rebeco. Entre las numerosas representaciones del caballo se encuentran dos pequeños grabados de un tipo con crin erguida, donde tanto los pies como el pelo están indicados con gran cuidado, con las extremidades bien diseñadas y de excelentes proporciones, claramente en estilo magdaleniense temprano. De sumo interés es el descubrimiento aquí de dos caballos dibujados con frente redondeada y crin caída.el único caso en el que se ha observado la crin caída del tipo moderno de caballo (Equus caballus) en los dibujos de la caverna.
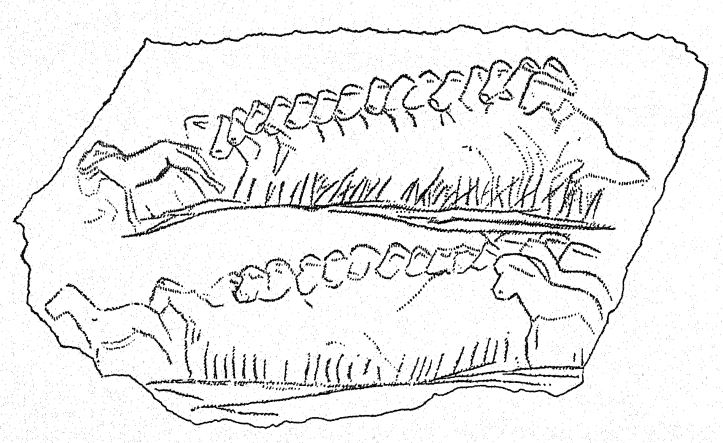
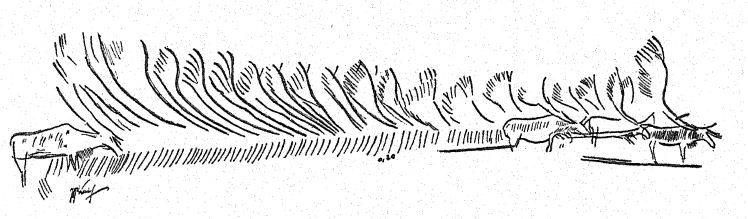
En el desarrollo avanzado del arte magdaleniense medio o alto, el grabado parietal con instrumentos de sílex de punta fina presenta una aproximación más precisa a la verdad, tanto de la proporción como del detalle, que en las etapas anteriores. En esta etapa, los grabados parecen consistir principalmente en figuras animales independientes y servir de preludio a la aplicación del color. Un ejemplo sencillo pero sorprendente de una técnica casi perfecta se observa en el bisonte (Fig. 205) grabado en la caverna de Marsoulas, donde se perfila el perfil y se indican admirablemente grandes mechones de pelo bajo el cuello. En estos dibujos, los complejos detalles de los pies, con sus característicos mechones de pelo, y de la cabeza muestran una observación mucho más minuciosa. En la [ p. 406 ] Gran serie de bisontes en Font-de-Gaume. Todo el animal está esbozado con estas líneas finamente grabadas, como se desprende de la maravillosa observación y los estudios de Breuil. Esto es bastante similar a la práctica del artista moderno, que esboza su figura con crayón o carboncillo antes de aplicar el color.
Este grabado presenta dos estilos muy diferentes: uno se aprecia en las profundas líneas incisas de la cabeza de reno de la caverna de Tuc d’Audoubert (Fig. 232), un diseño completo en sí mismo; otro se aprecia en las profundas incisiones en la piedra caliza que delinean los caballos y el bisonte, como se observa en la caverna de Niaux (Fig. 174). En este caso, la línea grabada va seguida de una línea pintada de negro, cuyo efecto es resaltar el cuerpo en la roca circundante, creando así un alto relieve en la silueta.
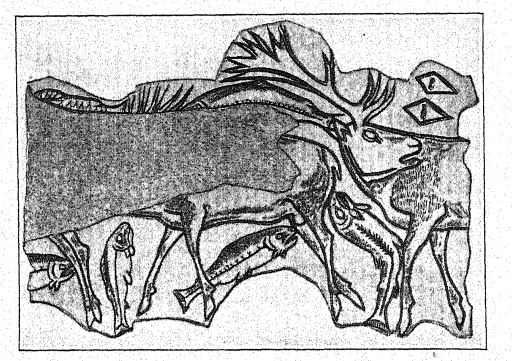
En los dibujos a gran escala sobre estas superficies curvas de pared, de las cuales solo una parte era visible a simple vista, la dificultad para mantener las proporciones era extrema, y uno siempre queda impresionado por la audacia y la seguridad con que se realizaban los largos y amplios trazos del sílex, pues rara vez, o nunca, se ven indicios de un contorno corregido. Solo un observador experimentado de los detalles que distinguen las diferentes razas de caballos prehistóricos podría apreciar la extraordinaria destreza con la que se ejecutan las líneas vivaces y aristocráticas del caballo celta, por un lado, y, por otro, los contornos plebeyos y pesados del caballo estepario. En los mejores ejemplos de grabado magdaleniense, tanto parietal como sobre hueso o marfil, se puede detectar casi inmediatamente el tipo específico de caballo que el artista tenía delante o en mente, y también la estación del año, como lo indica la representación de un pelaje de verano o de invierno.
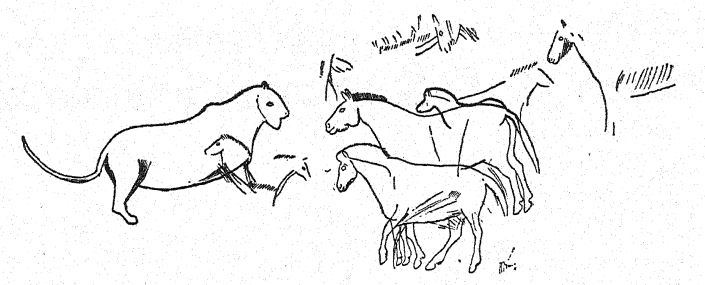
El realismo de la mayor parte del arte parietal se transforma en el impresionismo de los finísimos grabados sobre hueso o cuerno de reno, ejecutados con pocos trazos, de una manada de caballos o de renos (Fig. 207), o donde se ve una manada de ciervos (Fig. 208) cruzando un arroyo lleno de peces, como en los conocidos grabados sobre cuerno de reno hallados en la gruta de Lorthet, en los Pirineos. Este es uno de los raros ejemplos en el arte paleolítico, ya sea grabado o pintura, que muestra un sentido de la composición o el tratamiento de un tema o incidente que involucra a más de una figura. Otros ejemplos son la manada de renos que pasa, hallada grabada en un trozo de esquisto en la gruta de Laugerie Basse, el león frente a un grupo de caballos grabado en una estalagmita en Font-de-Gaume, y la procesión de mamuts grabada sobre una procesión de bisontes en la misma caverna.
[ pág. 408 ]
¶ Inicios de la pintura
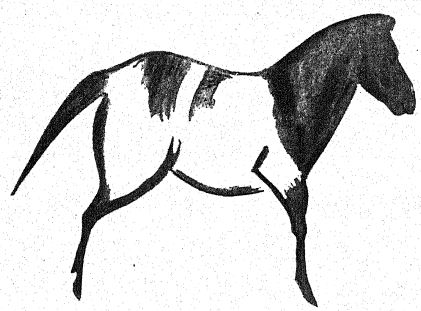
Los inicios de la pintura en la época auriñaciense, consistentes en contornos sencillos y trazos toscos en rojo o negro, con escasa o nula intención de sombreado, dan paso, a principios del Magdaleniense24, a una larga fase de monocromos, ya sea en negro o rojo, en la que la técnica presenta diversas variaciones, desde el tratamiento lineal simple, continuo o punteado, hasta medios tonos o tonos completos, extendiéndose gradualmente hacia los lados del cuerpo desde el contorno lineal. De este orden son las figuras en tonos planos y sombreados, similares a los de los chinos, sin modelar; también las figuras completamente cubiertas de puntos, como las que se ven en Marsoulas, Font-de-Gaume y Altamira. Los tonos, como en el dibujo del caballo estepario al galope, se extienden hacia el interior desde el contorno negro [ p. 409 ] para realzar el efecto de redondez o relieve. En la espléndida serie de pinturas de la caverna de Niaux, apenas se aprecia el contorno negro del cuerpo, pero la cobertura de los costados con líneas que indican el pelo contribuye a la presentación redondeada de la forma. Un efecto similar se busca en las líneas del rinoceronte lanudo pintadas en rojo en la caverna de Font-de-Gaume, que Breuil atribuye al Auriñaciense, pero que también sugiere el Magdaleniense temprano.
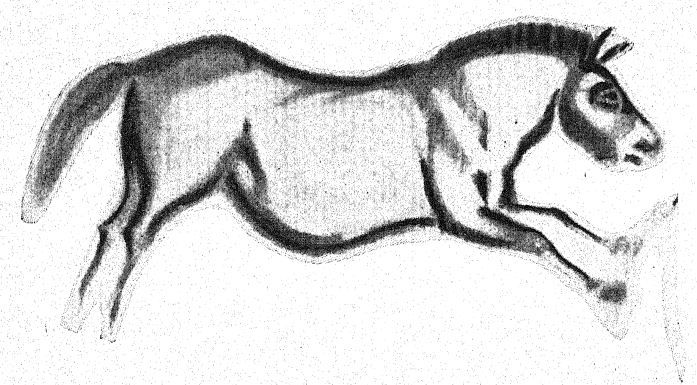
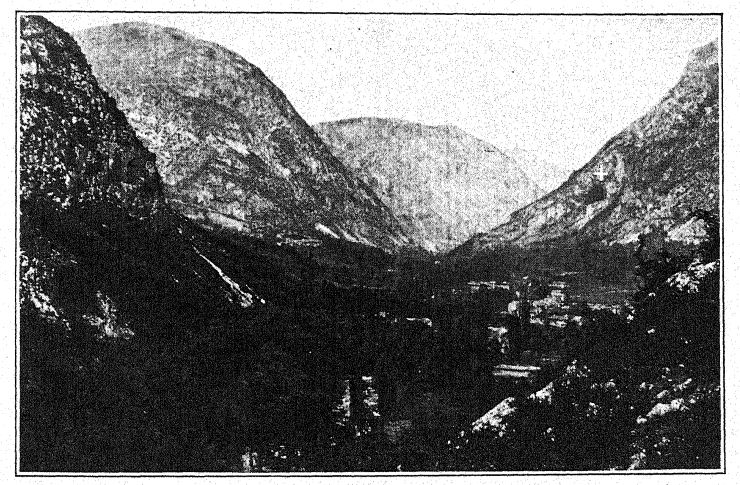
¶ Dibujos en varias cavernas del Magdaleniense temprano y medio
La caverna más grande descubierta hasta ahora en Francia es la de Niaux (1906), que desde una pequeña abertura en la ladera de una montaña de piedra caliza y a 300 pies sobre el río Vic de Sos se extiende casi horizontalmente 4200 pies hacia el corazón de la montaña. 25 No lejos de Tarascón, en el Ariège, se encontraba cerca de una de las rutas más accesibles entre Francia y España. Pasando por la larga galería más allá de los límites del lago subterráneo que bloquea la entrada, a una distancia de media milla llegamos a una gran cámara donde las paredes de piedra caliza que sobresalen han sido finamente pulidas por las arenas y gravas transportadas por los arroyos subglaciales; en estos paneles anchos, ligeramente cóncavos, de un color ocre muy claro, hay dibujos de un gran número de bisontes y caballos, tan frescos y brillantes como si fueran obra de ayer; Los contornos dibujados con óxido negro de manganeso y grasa sobre la piedra lisa se asemejan a una litografía tosca. Los animales están dibujados con contornos espléndidos y definidos, sin tramas cruzadas, pero con masas sólidas de color brillante aquí y allá; el bisonte, como el animal más admirado de la caza, está dibujado majestuosamente con una cresta soberbia, el hocico perfectamente delineado, los cuernos indicados solo por finas líneas, los ojos con la expresión desafiante altamente distintiva del animal cuando está herido o enfurecido. Aquí se revelan por primera vez los primeros métodos magdalenienses de caza del bisonte, ya que en sus flancos se trazan claramente una o más puntas de flecha o lanza con los astiles aún unidos; la prueba más positiva del uso de la flecha es la aparente terminación del astil de madera en las plumas, que están representadas toscamente en tres de los dibujos. También hay numerosas siluetas de caballos que se asemejan mucho al tipo estepario asiático puro que habita actualmente en el desierto de Gobi: el caballo de Przewalski, con crin erguida y sin mechón caído; a diferencia del bisonte, los ojos tienen una expresión más bien apagada y anodina. También hay dibujos [ p. 411 ] de otros tipos de caballos, un magnífico íbice, un rebeco, algunos contornos de ganado salvaje y uno muy fino de ciervo real; no encontramos representación de renos ni mamuts. En algunos de los pasajes más estrechos, la roca ha sido bellamente esculpida por el agua, y los artistas han sabido aprovechar cualquier línea natural para añadir un toque de color aquí y allá, realzando así la silueta de un bisonte.
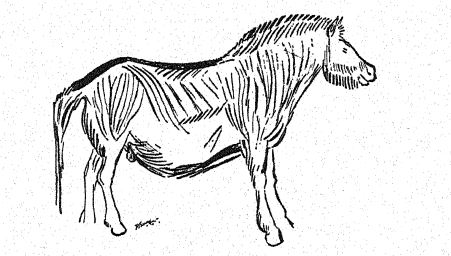
La caverna de Le Portel, al oeste de Tarascón, presenta el mayor contraste posible con Niaux, con su entrada estrecha y un pasaje que desciende rápidamente, apenas lo suficientemente ancho como para albergar el cuerpo. Esta cueva estrecha y tortuosa termina en un pasaje extremadamente pequeño, tan estrecho que apenas deja pasar al atlético y decidido artista explorador, el Abbé Breuil. Aquí, como en Font-de-Gaume y otras cavernas, se encuentra uno de los mayores misterios del arte rupestre: que estos peligrosos divertículos terminales fueron labrados con diseños muy cuidadosos y artísticos. Le Portel, al igual que Niaux, revela un estilo único, pero completamente diferente. Numerosos bisontes están dibujados de contorno tanto en rojo como en negro; los lados del cuerpo suelen estar salpicados de rojo o rayados con líneas paralelas muy juntas. En un largo panel horizontal se ven numerosos bisontes en rojo, y aquí se observa un par de patas de bisonte finamente dibujadas al mejor estilo magdaleniense. El caballo representado aquí es de un tipo muy diferente, con una cola superior delgada y un penacho similar al del asno salvaje, de modo que uno casi se siente tentado a creer que se refiere al kiang, pero las orejas son demasiado cortas; tiene una grupa alta y un cuello alto y espléndidamente arqueado, como el del semental, y el ojo está mejor dibujado; el cuerpo está cubierto de largas líneas verticales u oblicuas que podrían confundirse con rayas, pero este sombreado es solo una cuestión de técnica. De nuevo, la crin es erguida y no hay mechón; de hecho, ninguno de estos artistas magdalenienses ha representado al caballo con mechón, lo que indica que este personaje [ p. 413 ] La especie del caballo moderno era desconocida en Europa occidental y probablemente llegó durante el Neolítico.
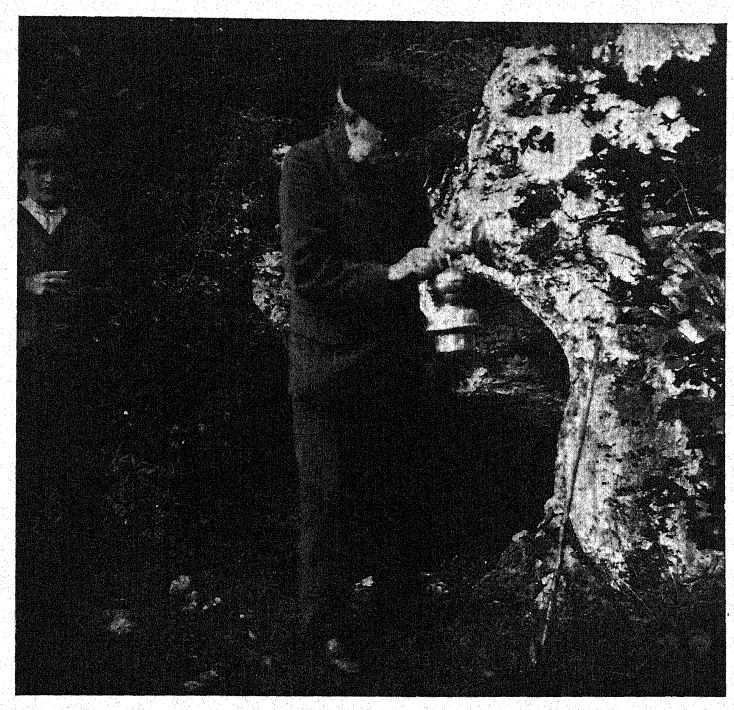
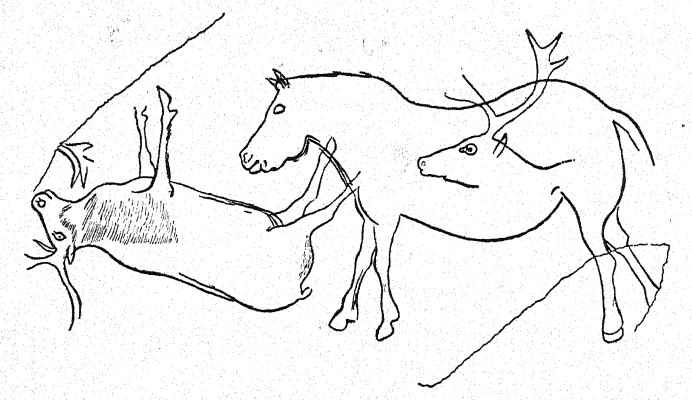
De un tipo completamente diferente son las bellas figuras en miniatura de animales grabadas descubiertas en 1903 en la Grotte de la Mairie.26 Los contornos, de 18 a 20 pulgadas de largo, están nítidamente grabados en las estalagmitas de piedra caliza; todos son del estilo Magdaleniense medio e incluyen el ciervo, el reno, el bisonte, el oso de las cavernas, el león, el ganado salvaje y dos tipos muy distintos de caballos: uno de estos tipos es de cabeza grande con una frente arqueada; este es probablemente el tipo de bosque y tal vez representa [ p. 414 ] el caballo más abundante en el campamento de Solutre (ver p. 288) ; el otro caballo es de cabeza pequeña, con una frente perfectamente plana y recta, que corresponde al tipo de poni árabe o celta.
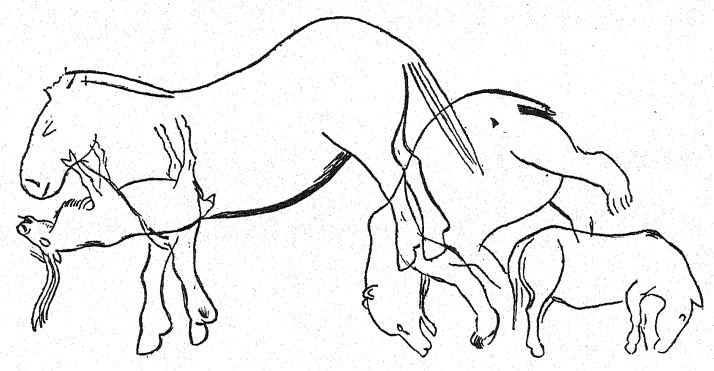
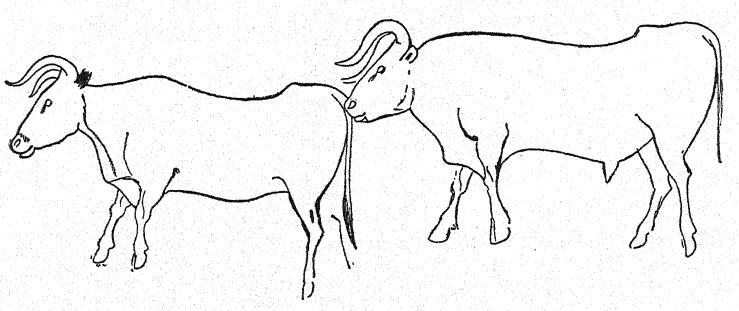
¶ Dibujos y pinturas del final del Magdaleniense Medio
La cuarta y última fase de desarrollo de la pintura florece hacia finales del Magdaleniense medio, en el gran período de las policromías. Estas se graban primero con líneas subyacentes grabadas con sílex, habiendo sido previamente preparada la superficie de la piedra caliza mediante el adelgazamiento o raspado de los bordes (raclage) para realzar el relieve del dibujo; a continuación, se traza un contorno muy marcado en negro, al que puede seguir otra línea de contorno en rojo (el uso del negro y el rojo es muy antiguo); se mezcla un color marrón ocre, que se ajusta bien a lo que conocemos como los matices de las partes peludas del bisonte. Así, gradualmente, se desarrolla un arte policromado completo al fresco. Sigue la etapa final de este arte, en la que el relleno de los diversos tonos de color requiere el uso de tonos negros, marrones, rojos y amarillentos. El grabado subyacente o preliminar comienza a retroceder, conservándose únicamente para el trazado de los detalles finales del pelo, los ojos, los cuernos y las pezuñas. [ p. 415 ] Los primeros estadios de este arte se ven en la caverna de Marsoulas y su apogeo se alcanza en los frescos murales de Font-de-Gaume y en el techo de Altamira, este último aún en un perfecto y brillante estado de conservación.
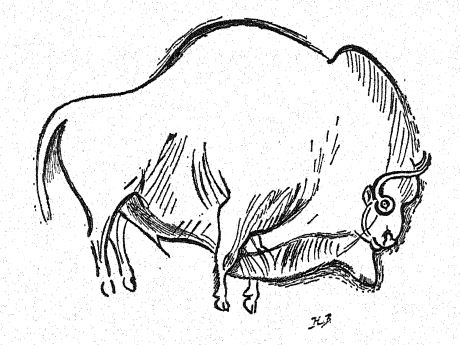
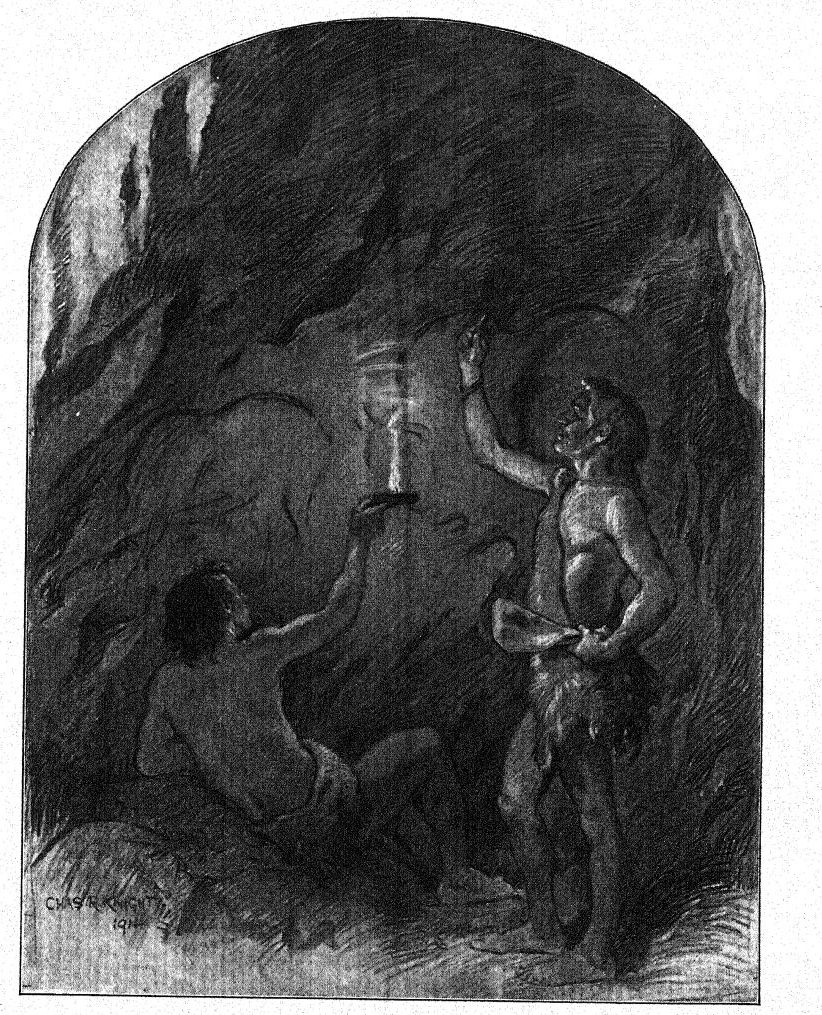
Para preparar los colores, se molía ocre y óxido de manganeso hasta obtener un polvo fino en morteros de piedra; el pigmento crudo se transportaba en estuches ornamentados hechos con los huesos de las extremidades inferiores del reno, y se han encontrado tubos similares que aún contienen ocre en los hogares magdalenienses; la mezcla del polvo finamente molido con los aceites o grasas animales utilizados probablemente se hacía en la parte plana del omóplato del reno o en alguna otra paleta. El pigmento era bastante permanente, y en la oscuridad de la gruta de Altamira se ha conservado tan perfectamente que los colores aún brillan como si se hubieran aplicado ayer.
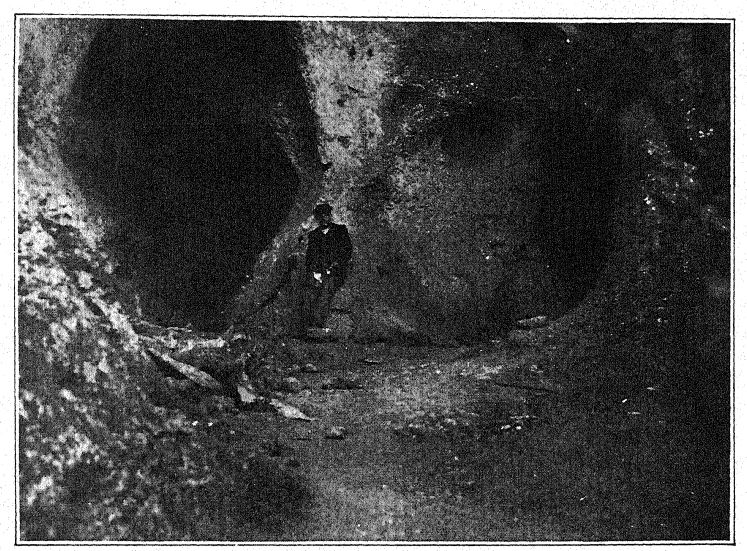
El arte de la gruta de Idhrsoulas, en los Pirineos, es a la vez [ p. 416 ] de un período anterior y posterior; las líneas grabadas, como las de la cabeza y el frente de un bisonte, están bellamente ejecutadas en un estilo magdaleniense avanzado, con incisiones profundas que representan los contornos más grandes y las más finas que representan el pelo; aquí los contornos también están trazados en color, y hay varias máscaras o grotescos del rostro humano; estos últimos están tratados con un desprecio total por la veracidad que caracteriza la obra animal. Entre los pocos bisontes representados aquí, algunos están cubiertos de puntos o salpicaduras de color, mientras que otros muestran el contorno pintado que comienza a extenderse sobre la superficie con gradaciones de tinte, anticipando los efectos de color logrados en las pinturas terminadas de Altamira y Font-de-Gaume. Aquí se encuentran todos los detalles de la técnica inicial: el artista delinea la forma con una línea grabada; los trazos en negro colorean los contornos de la cabeza y el cuerpo; comienza a aplicar masas de rojo sobre la figura. Este inicio del arte policromado en Marsoulas supone un paso hacia la coloración de toda la superficie con ocre rojo y negro, como en las pinturas terminadas de un período posterior.
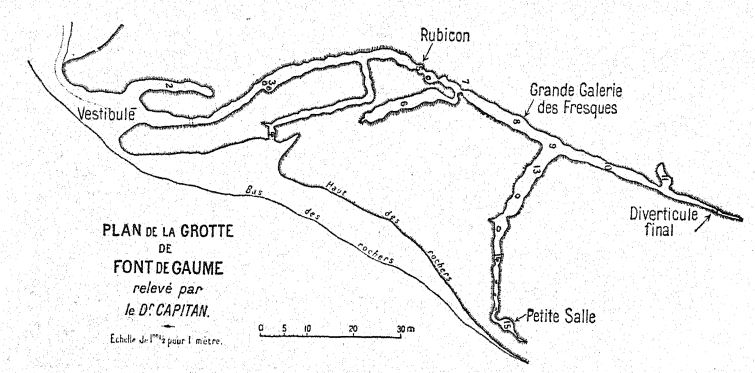
La gran caverna de Font-de-Gaume,27 en el río Beune, cerca de Les Eyzies, contiene el registro más completo del arte del Paleolítico Superior, especialmente desde finales del Auriñaciense hasta finales del Magdaleniense. Existen toscos dibujos auriñacienses, contornos simples pintados en negro, contornos complementados con la indicación del pelo (ejemplos de las primeras etapas del desarrollo de la policromía, así como de las etapas más avanzadas), composiciones como la del león y el grupo de caballos, y los murales de la Galería de los Frescos, que muestran una composición general en las procesiones de animales, así como algunas composiciones especiales como la del reno y el bisonte enfrentados. La vida representada es principalmente la de las tundras, los mamuts, los rinocerontes y los renos, pero también incluye el caballo estepario o celta, representado al galope (Fig. 211), y un pequeño grupo de caballos de tipo árabe o celta. De la fauna de pradera, el bisonte se representa generalmente con preferencia al buey salvaje o al uro.
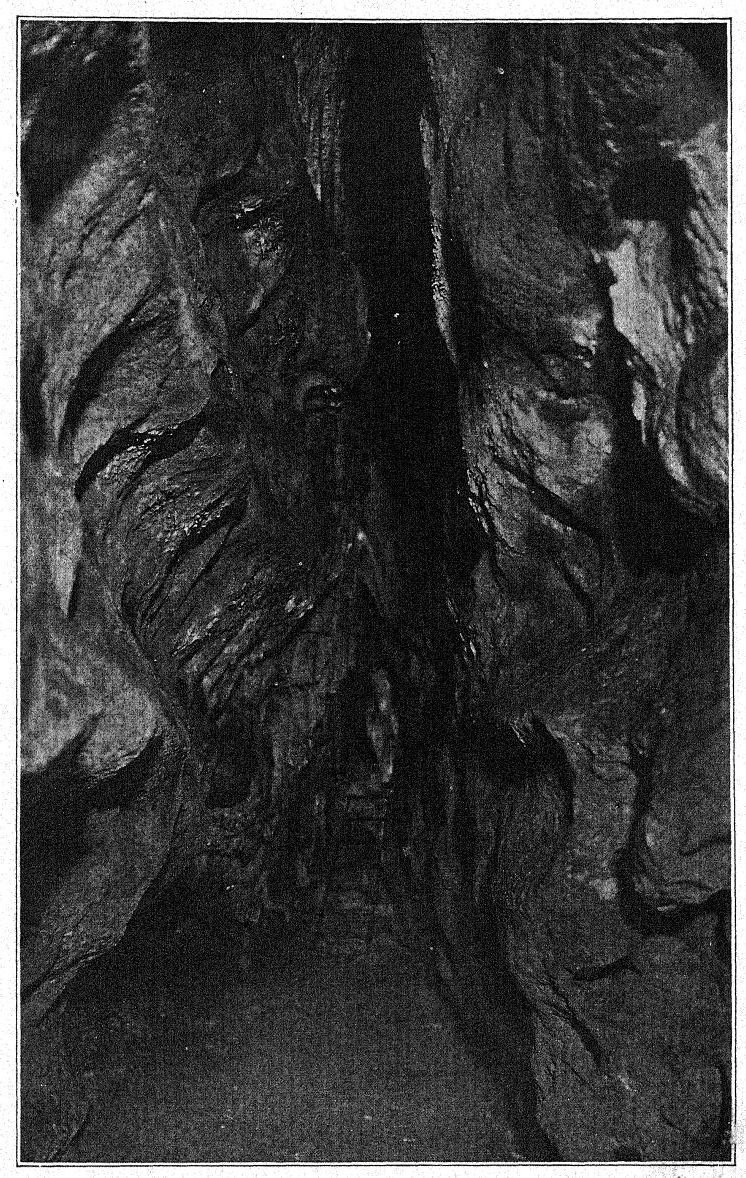
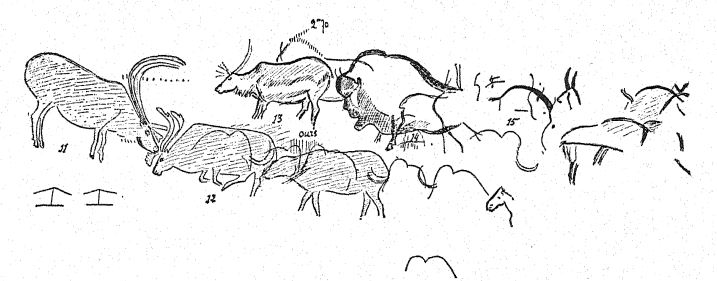
A lo largo de la caverna, las superficies favorables de las paredes están repletas de grabados, y en la Galería de los Frescos, más allá del estrecho pasaje conocido como el Rubicón (Fig. 221), vemos los mejores ejemplos del arte del Paliolítico Superior. A cada lado de esta galería se encuentra una superficie mural peculiarmente ventajosa, amplia, relativamente lisa y ligeramente cóncava (Lám. VII), probablemente la mejor que cualquier caverna podía ofrecer. Aquí observamos grandes procesiones de mamíferos superpuestas, como los registros de un palimpsesto, como si tal superficie fuera tan rara que se visitara una y otra vez. La serie más imponente es la del bisonte, realizada en el más fino estilo policromado, mayormente [ p. 420 ] dirigidos en una dirección. Los renos forman otra serie y, en algunos casos, se enfrentan entre sí, aunque generalmente dispuestos en una larga procesión mirando hacia la izquierda. Esta superposición de dibujos sobre dibujos culmina con la última superposición, en líneas finamente incisas, de una gran procesión de mamuts sobre la de los bisontes policromados. Resulta un tanto difícil conciliar una interpretación religiosa o votiva con la multiplicación de estos dibujos. Además, parece incoherente con el espíritu reverente que impregna la obra en esta y en todas las demás cavernas, pues lo que más impresiona es la ausencia de trabajos triviales o dibujos sin sentido.
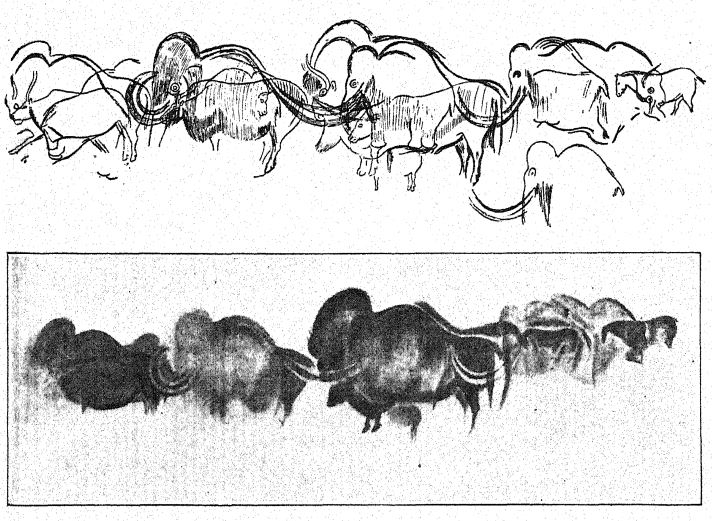
Parece como si en cada etapa de su desarrollo artístico estas personas fueran intensamente serias acerca de su trabajo, siendo cada dibujo ejecutado con el mayor cuidado posible, de acuerdo con el grado de desarrollo y apreciación artística.
En la gran galería de frescos encontramos no menos de ochenta figuras, en algunos casos parcialmente cubiertas por un fino brillo de caliza estalagmítica; entre ellas se incluyen 49 bisontes, 4 renos, 4 caballos y 15 mamuts. Las policromías de los bisontes han sufrido algo de color y son mucho menos brillantes que las de Altamira. En las policromías, el color se aplica en largas líneas rojas o negras que rodean los contornos del animal, en tonos planos colocados uno junto al otro, o bien, los dos colores se mezclan, creando tonos intermedios de gran impacto. En uno de los bisontes más bellos se encuentra el dibujo subyacente de un reno, un jabalí y la superposición de un excelente grabado de un mamut, representado a una escala completamente diferente, de modo que se integra perfectamente con las líneas corporales del bisonte (Fig. 224). En cada uno de estos mamuts, el contorno grotesco pero fiel se conserva en el manto de pelo que envuelve casi por completo las extremidades; la acentuación de la repentina depresión de la línea dorsal tras la cabeza es la misma en todas partes y, sin duda, se ajusta muy fielmente a la naturaleza.
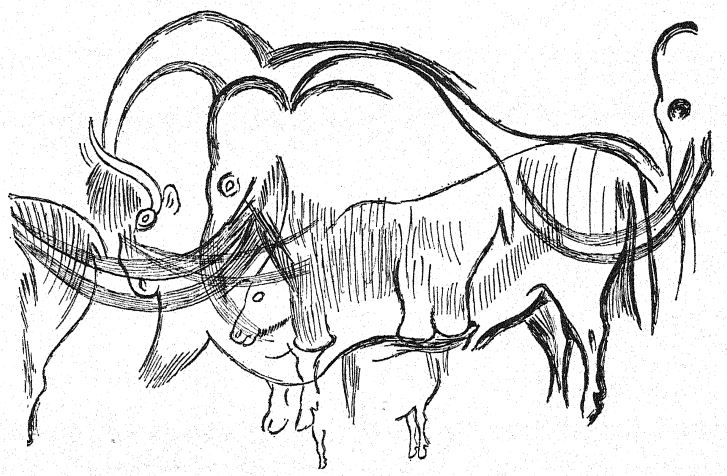
[ pág. 422 ]
Tras pasar la Galería de las Frescas, penetramos en el último nicho llamado Divertículo Final, a través de aberturas tubulares extremadamente estrechas que apenas dejan entrar el cuerpo. De nuevo nos asalta el misterio de qué impulso llevó a este arte a las partes oscuras y profundas de las cavernas. Si se debió [ p. 423 ] a un sentimiento en parte religioso que contemplaba las cavernas con especial admiración, ¿por qué encontramos un trabajo igualmente hábil y concienzudo en todos los utensilios móviles de la vida cotidiana y de la caza, salvo en las cavernas? La superposición de un dibujo sobre otro, característica especialmente de esta caverna, no parece reforzar la interpretación religiosa.
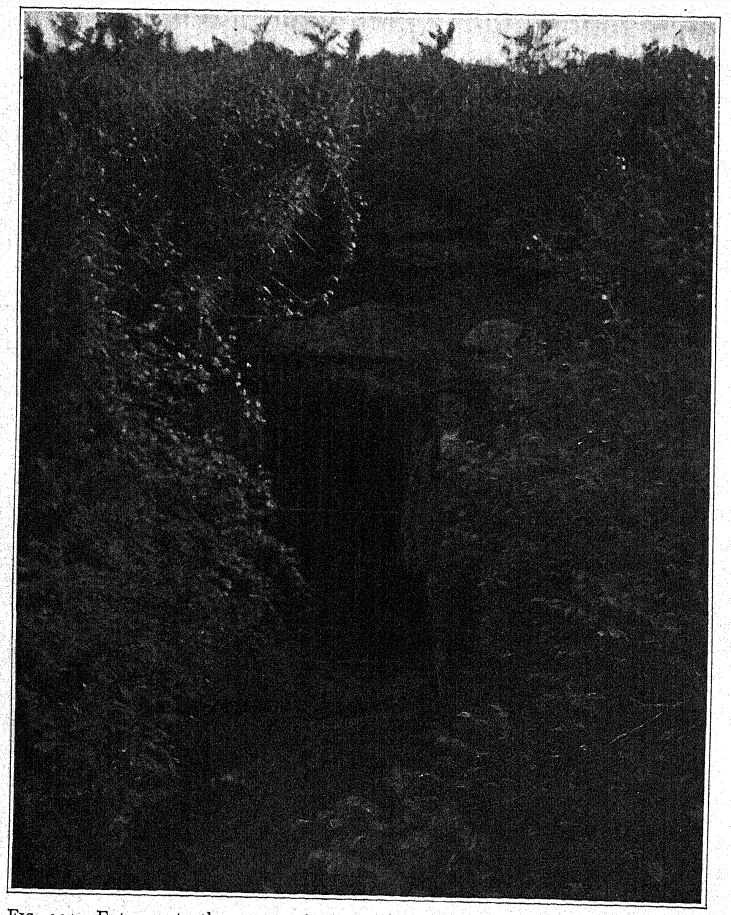
Parecería que el amor al arte por el arte, similar en una forma muy rudimentaria al que inspiró a los primeros griegos, junto con los hermosos espacios que estas cavernas ofrecían para representaciones de mayor tamaño, podría ser una explicación alternativa. No hay evidencia de que entrara mucha gente en estas cavernas. De haber sido así, habría muchos más ejemplos de trabajos no artísticos en las paredes. Es posible que los artistas cromañones constituyeran una clase reconocida, especialmente dotada por la naturaleza, muy distinta de la clase de los magos o los artesanos. Los oscuros recovecos de las cavernas que se abrían tras las grutas pudieron haber sido considerados con admiración como moradas misteriosas. En consonancia con esta teoría, se sugiere que los artistas pudieron haber sido invitados a las cavernas por los sacerdotes o curanderos para decorar las paredes con todos los animales de la caza.
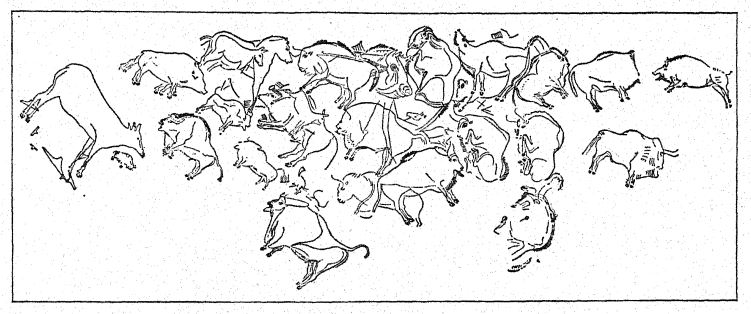
Las policromías del techo de Altamira, en el norte de España, que se sitúan en el arte rudimentario del Paleolítico de forma similar a la del techo de la Capilla Sixtina en el arte moderno, son algo más convencionales en técnica que las de Font-de-Gaume, pero son manifiestamente obra de la misma escuela y demuestran que la técnica artística se extendió, como la del grabado, la escultura y la preparación de utensilios de sílex y hueso, por todo el suroeste de Europa. No hay prueba más contundente de la unidad racial, de la comunidad de vida y del intercambio de ideas entre estos pueblos nómadas que la estrecha similitud que se observa entre el arte de Altamira, España, y el de Font-de-Gaume, a 470 kilómetros de distancia, en Dordoña.
Muy pintoresco es el relato del descubrimiento de este maravilloso techo, realizado no por el propio arqueólogo español Sautuola, sino por su pequeña hija, quien, mientras buscaba pedernales en el suelo de la caverna, fue la primera en percibir las pinturas del techo e insistir en que levantara su lámpara. Esto ocurrió en 1879, mucho antes del descubrimiento del arte parietal en Francia. El techo es amplio y bajo, fácilmente accesible, y las protuberancias ovaladas de piedra caliza (Fig. 227), de [ p. 425 ] 4 a 5 pies de largo y de 3 a 4 de ancho, propiciaron el desarrollo de una de las características más llamativas de todo el arte paleolítico: la adaptación del artista del tema a su medio y a la naturaleza de la superficie sobre la que trabajaba. Parece demostrar un gran ingenio creativo que cada uno de estos salientes fuera elegido para la representación de un bisonte tumbado, con las extremidades recogidas en diferentes posiciones bajo el cuerpo (Fig. 228) y un diseño muy cuidadoso, y con la cola o los cuernos proyectando más allá de la superficie convexa hacia la superficie plana circundante. Este es el único ejemplo conocido en el que los bisontes aparecen tumbados, en posturas lo más realistas posible, mostrando las plantas de los cascos, observadas con sumo cuidado y representadas por unas pocas líneas fuertes y significativas. Así, mientras que el colorido de Altamira tiende a lo convencional, la pose de estos animales indica la mayor libertad de estilo y dominio de la perspectiva jamás observados. En este maravilloso grupo también hay un bisonte mugiendo, con el lomo arqueado y las extremidades recogidas bajo él como para exhalar. Un rasgo llamativo en todas estas pinturas es la vívida representación [ p. 426 ] del ojo, que en todos los casos adquiere un carácter feroz y desafiante, tan característico del bisonte macho cuando está furioso. También observamos un jabalí en actitud de carrera y varias representaciones enérgicas del caballo y de la cierva. La caverna de Altamira, además de esta obra maestra, contiene obras de gran complejidad, como lo indica el imponente grabado del ciervo real (Fig. 229), que constituye, en definitiva, la mejor representación de este animal descubierta hasta la fecha en una caverna.
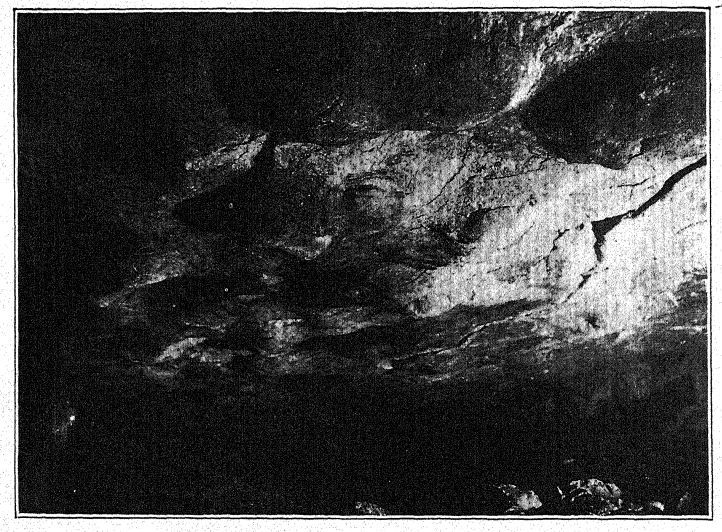
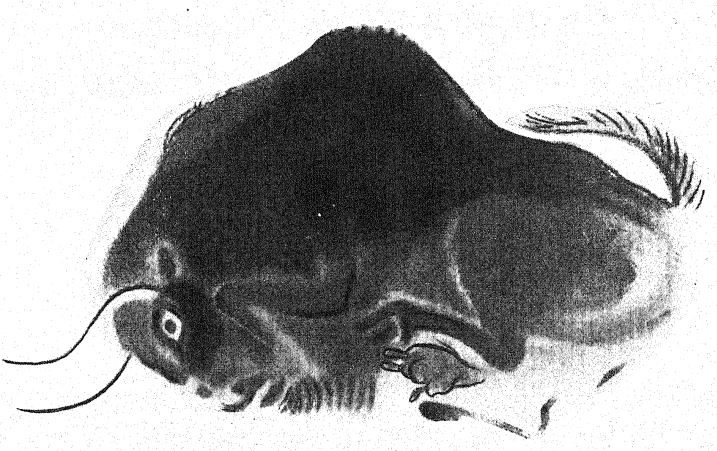
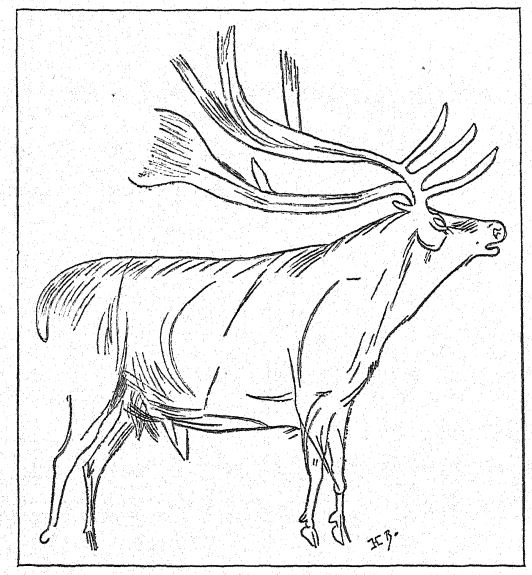
Altamira, al igual que Font-de-Gaume, presenta numerosas fases del desarrollo artístico en la época magdaleniense. Existe un estrato solutrense en el vestíbulo de esta gran caverna, pero Breuil no se inclina a atribuir ninguna parte del arte a este período. La primera entrada a Altamira por los artistas cromañones se data mediante el descubrimiento de grabados en hueso de cierva, idénticos [ p. 427 ] a los de las paredes y que pertenecen a la época magdaleniense muy antigua, época en la que también se accedió a las cavernas de Castillo y La Pasiega.28
¶ Escultura
La escultura animal en bulto redondo, como lo demuestran las pocas estatuillas halladas junto al entierro de Brünn, Moravia, y la estatuilla de mamut de marfil hallada en Predmost, continuó hasta principios del Magdaleniense y constituye, sin duda, uno de los rasgos más distintivos del arte de ese período, ya que a finales del Magdaleniense adoptó una tendencia diferente hacia la escultura decorativa. Solo se han encontrado dos excelentes ejemplos de escultura animal del Magdaleniense temprano, pero su carácter es tan notable que indica que el modelado en bulto redondo era una práctica extendida en esa época. Se trata de los bisontes descubiertos en 1912 en la caverna de Tuc d’Audoubert, cerca de Montesquieu, en los Pirineos, y los magníficos bajorrelieves de caballos en el refugio de Cap-Blanc, a orillas del río Beune, en Dordoña.
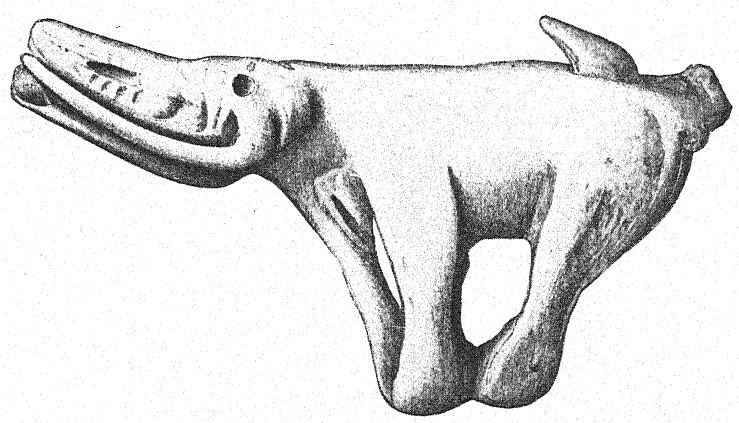
En compañía del profesor Cartailhac, el escritor tuvo la fortuna de entrar en la caverna de Tuc d’Audoubert pocos días después de su descubrimiento por el conde de Bégouen y sus hijos. Aún se encuentra en construcción, pues de la entrada fluye un arroyo lo suficientemente caudaloso como para que flote una pequeña embarcación, por el cual se accede a la primera de una serie de galerías magníficamente cristalizadas. Tras atravesar un laberinto de pasadizos y cámaras, se encontró una superficie favorable donde el grupo de Bégouen nos mostró una pared entera cubierta de bajorrelieves, de ejecución muy sencilla y fina, con contornos firmes y definidos del bisonte, el tema predilecto, como en todas las demás cavernas; caballos bastante bien ejecutados y del mismo tipo estepario que los de la cercana caverna de Niaux. Un contorno magníficamente grabado de un reno, con sus cuernos largos y curvos; la cabeza de un ciervo con los cuernos aún en su terciopelo; y un mamut. Todo este trabajo está grabado; no hay contornos dibujados, pero aquí y allá hay toques de color rojo y negro. Poco después se hizo un gran descubrimiento en esta caverna. El conde de Bégouen la describe así:[7] “Hoy me complace darles excelentes noticias de la caverna Tuc d’Audoubert. Como fueron los primeros en visitar esta caverna, también serán los primeros en saber que en una galería superior, de difícil acceso, al pie de un estrecho pasaje ascendente, y tras habernos visto obligados a romper varias estalactitas que cerraban completamente la entrada, mi hijo y yo hemos encontrado dos magníficas estatuillas de arcilla, de unos 60 cm de longitud, completamente intactas, que representan bisontes. Cartailhac y Breuil, que vinieron a verlas, se llenaron de entusiasmo. El suelo de estas cámaras estaba cubierto de huellas de garras de oso, cuyos esqueletos estaban enterrados aquí y allá. Los magdalenienses pasaron por este osario y Han extraído todos los caninos para hacer adornos con ellos. Sus pasos dejaron sus finas impresiones en la arcilla húmeda y blanda, y aún vemos los contornos de varios pies descalzos de hrunan. También habían perdido varias lascas de pedernal y el diente de un buey perforado en el cuello; los hemos recogido. [ p. 431 ] y parece como si se hubieran caído ayer; los magdalenienses también dejaron un modelo incompleto de un bisonte y algunos trozos de arcilla amasada que aún conservan la huella de sus dedos. Presentamos la prueba de que en este período se cultivaron todas las ramas del arte. Este modelo del bisonte macho y hembra en arcilla ha sido descrito por Cartailhac como de una factura perfecta y un arte ideal.
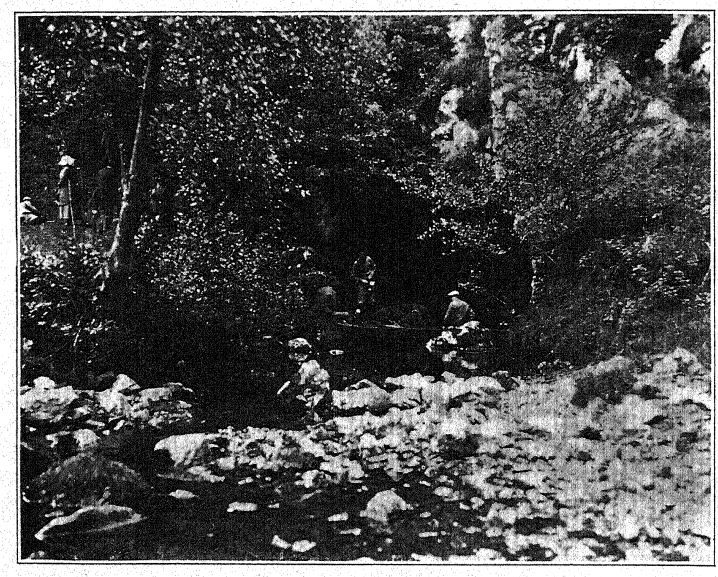
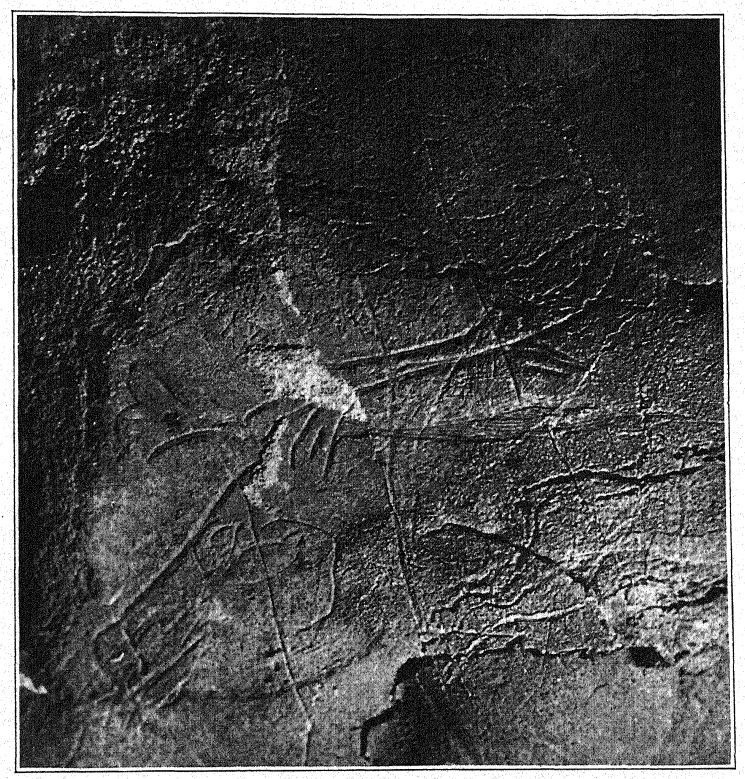
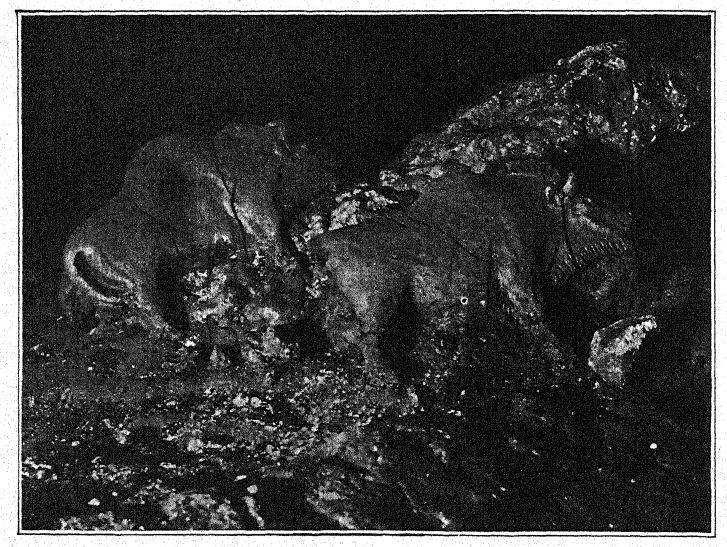
La procesión de seis caballos, tallada en piedra caliza bajo el acantilado de Cap-Blanc, es sin duda la obra más imponente del arte magdaleniense descubierta. Las esculturas son en altorrelieve, de gran tamaño y con excelentes proporciones; parecen representar el tipo de caballo desértico o celta de alta raza, emparentado con el árabe, a juzgar por su rostro alargado y recto, su nariz esbelta, sus fosas nasales estrechas y el ángulo pronunciado de la mandíbula inferior; las orejas son bastante largas y puntiagudas, y la cola se representa delgada y sin pelo. Se encontraron parcialmente enterradas por capas que contenían utensilios de la industria del Magdaleniense medio, por lo que se asignan a una fecha del Magdaleniense temprano, en la que la escultura animal en bulto redondo alcanzó su máximo esplendor.
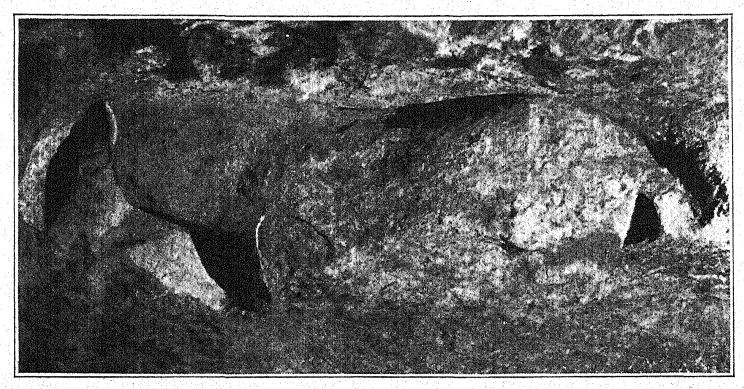
[ pág. 432 ]
Desde principios hasta mediados del Magdaleniense, la escultura animal en hueso, cuerno y marfil se mantuvo como arte decorativo de una manera audaz y altamente naturalista. La adaptación de la figura animal a la superficie y al material empleado se muestra de forma más notable en los bastones, los lanzadardos y los puñales. De todas las obras del Paleolítico Superior, estas cabezas y cuerpos decorativos son, quizás, las creaciones más artísticas en el sentido moderno. El famoso caballo hallado en los niveles magdalenienses tardíos de Mas d’Azil (Fig. 235) y los pequeños caballos de la gruta de Espelugues, del Magdaleniense Medio, están llenos de movimiento y vida, y muestran tal certeza y amplitud de tratamiento que deben considerarse obras maestras del arte glístico del Paleolítico Superior. La cabra montés tallada en el lanzadardos de la gruta de Mas d’Azul (Fig. 178) indica observación y un sorprendente poder de expresión; si bien se anotan todos los detalles, el tratamiento es muy amplio.
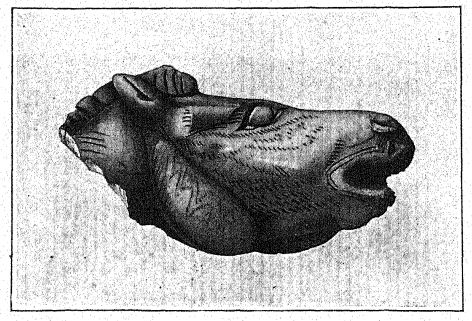
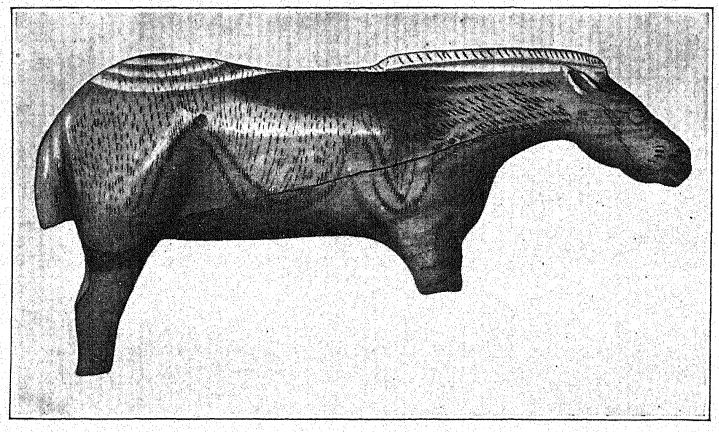
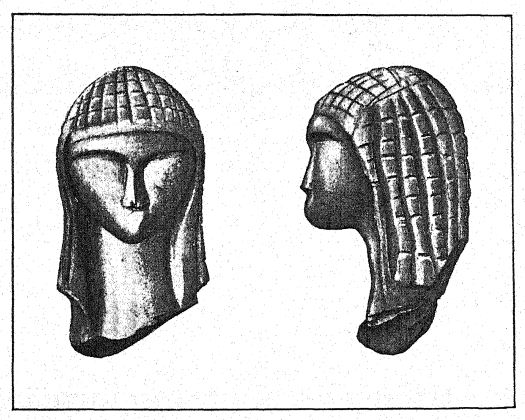
La continuidad de la escultura animal en bulto redondo se aprecia en la conocida estatuilla de caballo de la gruta de Lourdes; las franjas, parcialmente decorativas, suponen un avance hacia el tratamiento convencional. El reno esculpido, descubierto por Bégouen en la gruta de Enlène, presenta un estilo similar.
Pequeñas figurillas humanas aparecen de nuevo en forma de estatuillas de hueso o marfil, representando el renacimiento del espíritu de la escultura humana. Algunas de estas obras parecen buscar la belleza y presentan motivos completamente diferentes a los de las repulsivas estatuillas femeninas del Auriñaciense medio y tardío, pues [ p. 434 ] los sujetos son esbeltos y las extremidades están modeladas con relativa destreza. Al igual que en las obras anteriores, hay una omisión parcial en la representación de los rasgos, lo que contrasta notablemente con el tratamiento realista de las cabezas de animales. Se han encontrado muy pocos ejemplos de esta obra, y la mayoría están rotos. A este período pertenecen la estatuilla de Venus de Laugerie Basse y la cabeza de una niña tallada en marfil hallada en Brassempouy (Fig. 237), con rasgos bastante sugerentes y un elaborado tocado.
¶ Distribución geográfica de la cultura magdaleniense
En la época magdaleniense la raza cromañona alcanzó sin duda su máximo desarrollo y su más amplia distribución geográfica, pero sería un error inferir que los límites de la cultura magdaleniense marcan también los puntos extremos de migración de este pueblo nómada, porque las industrias e inventos bien podrían haberse extendido mucho más allá de las áreas realmente habitadas por la propia raza.
La ausencia de influencia magdaleniense en las costas septentrionales del Mediterráneo es, sin duda, uno de los hechos más sorprendentes. Breuil ha sugerido que Italia se mantuvo en una etapa de desarrollo auriñaciense durante la época magdaleniense e indica que existen abundantes evidencias de que la cultura magdaleniense nunca penetró en esta península, pues en Italia la etapa industrial auriñaciense es sucedida por vestigios del aziliense. Sin embargo, esta laguna geográfica podría ser completada en cualquier momento por un nuevo descubrimiento. En España, también, la cultura magdaleniense se conoce únicamente en la Cordillera Cantábrica, pero nunca más al sur; uno de los primeros yacimientos encontrados en esta región es la gruta de Peña la Miel, visitada por Lartet en 1865, y uno de los más famosos es la caverna de Altamira, descubierta por Sautuola en 1875; al noreste se encuentra la estación de Banyolas. Hasta el momento, las provincias orientales de España no han aportado ningún instrumento de hueso grabado o esculpido.
En contraste con esta imposibilidad de extenderse hacia el sur, la cultura magdaleniense se extendió ampliamente por Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria y Rusia, incluso por el este. Parecería que los hombres de la época magdaleniense vagaron por todas partes o que existía un extenso sistema de trueque, ya que el descubrimiento de conchas traídas para adorno personal desde las costas del Mediterráneo hasta diversos yacimientos magdalenienses en Francia y Europa central parece indicar un intercambio generalizado entre estos cazadores nómadas y un sistema de comercio que se extendía desde las costas del Mediterráneo y el Atlántico hasta el valle del Neckar en Alemania y a lo largo del Danubio en la Baja Austria. Otra prueba de este intercambio es la amplia distribución no solo de formas similares de utensilios, sino también de decoraciones muy similares. Por ejemplo, Breuil señala la similitud de los grabados esquemáticos en cuerno de reno en [ p. 436 ] los dos estratos magdalenienses primitivos de Placard, Charente, con los encontrados en la caverna polaca de Maszycka, cerca de Ojców, y con otros en los estratos correspondientes de Castillo, cerca de Santander, de Solutré en el río Sadne, y de varios yacimientos de Dordoña. Una decoración geométrica muy distintiva en hueso es la de líneas en zigzag quebradas con pequeñas líneas transversales intercaladas, que observamos en Altamira, en el norte de España, y que también aparece esporádicamente en Dordoña y en Charente, y se extiende hasta las grutas de d’Arlay en el Jura. Otro estilo ornamental, con líneas pectinadas y punteadas profundas, hallado en el antiquísimo Magdaleniense de Placard, también aparece en los estratos más antiguos de Kesslerloch, Suiza. Adornos en espiral, como los de las armas de hueso de Dordoña, Arudy y Lourdes, se encuentran en Hornos de la Peña, en la Cordillera Cantábrica. La difusión de una decoración análoga resulta aún más llamativa cuando la encontramos en detalles escultóricos o en cierto tipo de lanzadardos (propulseur), que se extendía desde los Pirineos hacia el este hasta el lago de Constanza. Invenciones como la del arpón y modas como las de los motivos decorativos se extendieron de un punto a otro.
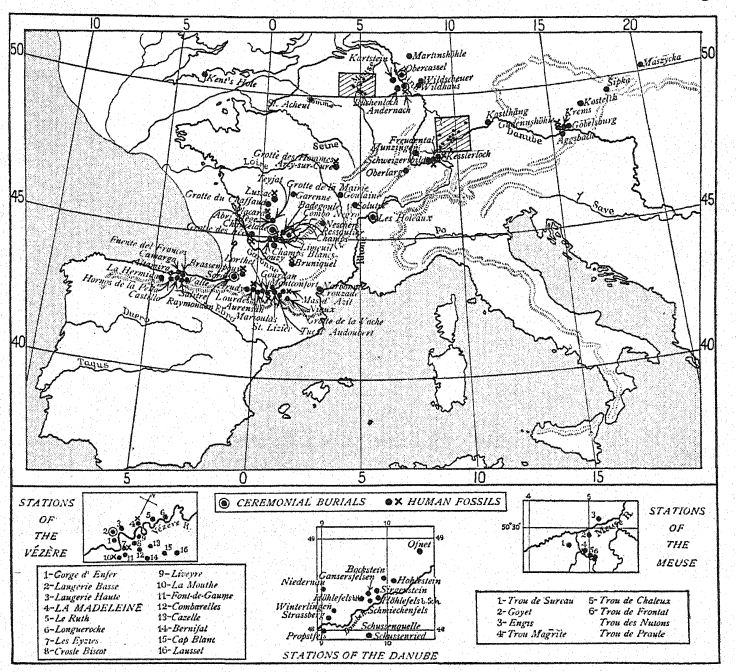
Esta influencia no genera identidad. Algunas fases artísticas y decorativas se limitan a ciertas localidades; por ejemplo, los grabados de ciervos en los omóplatos de hueso de las cavernas cercanas a Santander, España, no se reproducen en Francia; también se observan numerosos estilos locales en las formas y decoraciones de la jabalina, la lanza y el arpón; estas variaciones, sin embargo, no ocultan la comunidad cultural ni las fluctuaciones similares de la industria y el arte entre lugares muy distantes.
Numerosas estaciones magdalenienses se concentraban en torno a los acantilados protegidos de Dordoña (Fig. 238). Además, observamos los yacimientos magdalenienses de Champs, Ressaulier y la gruta de Combo-Negro en Corrèze; al sur de Dordoña y Corrèze se encuentran otras estaciones a lo largo del Garona y el Adour. Algunos de los mejores ejemplos de arte magdaleniense proceden de Bruniquel, en Aveyron, cerca del límite entre Tarn-et-Garonne [ p. 437 ] y Tarn, donde se han excavado no menos de cuatro yacimientos importantes.
El mapa cultural de Francia en la época magdaleniense está cubierto de norte a sur por estos antiguos campamentos, ya sea agrupados a lo largo de las orillas de los ríos, donde la erosión ha creado refugios, o en los grandes afloramientos de piedra caliza a lo largo de las laderas septentrionales de los Pirineos, donde la exposición de la piedra caliza ha dado lugar a la formación de grutas y cavernas, o en las mesetas donde abundaba la caza o se podía encontrar sílex para la industria del sílex, en rápido declive. Cerca del golfo de Lyon se encuentran las estaciones de Rise, Tournal, Narbona y Crouzade; extendiéndose hacia el oeste, hacia las cabeceras del Ariège, se encuentran La Vache, Massat y la gran estación de túneles de Mas d’Azil, formada por el río Arièze. Aquí, los niveles magdalenienses descubiertos por Piette han proporcionado algunos [ p. 438 ] de las obras de arte magdalenienses más notables, incluyendo estatuillas de animales, bajorrelieves y grabados con contornos incisos.
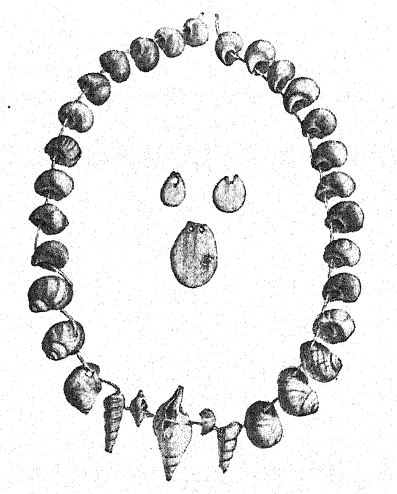
Más al oeste, en la cabecera del Garona, se encuentra Gourdan, donde Piette inició sus notables excavaciones en 1871 y descubrió dos de las antiguas fases magdalenienses de la escultura. A continuación, se encuentra el grupo más occidental de Aurensan, Lorthet y Lourdes, esta última una gruta que ha proporcionado uno de los mejores ejemplos del caballo esculpido en marfil, y que desde entonces se ha hecho famosa como lugar de un milagro y de peregrinación moderna. Entre el Garona y el Golfo de Vizcaya se encuentran las estaciones de Duruthy y la Gruta del Papel de Brassempouy, esta última ocupada en la época magdaleniense, pero más conocida como centro de escultura de estatuillas del Auriñaciense tardío.
Al noreste, en pleno corazón de la región montañosa de Auvernia, se encuentra la estación de Neschers, donde un flujo de lava del monte Tartaret descendió por las laderas del Mont-Dore y cubrió un yacimiento industrial musteriense con su fauna gigantesca para luego, con el paso del tiempo, convertirse en el emplazamiento de un campamento industrial magdaleniense, de modo que Boule ha podido determinar la edad geológica de las erupciones volcánicas más recientes de Francia, las de los Montes de Auvernia, como ocurridas entre los periodos de la industria musteriense y magdaleniense.
En vista de la frecuente ocurrencia de campamentos auriñacienses y solutrenses, así como de estaciones neolíticas en el sureste de Francia, nos sorprende la extrema rareza allí de los utensilios de sílex magdalenienses. Sin embargo, Capitan ha reconocido una estación magdaleniense en Solutré, cerca de las cabeceras del Saona, y no lejos de este sitio está la estación de Goulaine, que ha producido un enorme raspador o yunque de sílex, el mayor utensilio del Paleolítico Superior jamás encontrado; está cuidadosamente tallado alrededor de todo el borde curvo y pesa más de 4 ¼ libras. Al norte de Dordoña está la célebre gruta de Placard, en Charente, donde se ha descubierto el amanecer de la industria magdaleniense, y de nuevo directamente al norte de esta está la gruta de Chaffaud, en Savigne, donde se descubrió el primer hueso grabado de la ‘Edad del Reno’ en 1834; No muy lejos de aquí se encuentra el refugio [ p. 439 ] [ p. 440 ] de Garenne, cerca de St. Mareel (Indre), que ha proporcionado una hermosa figura de un reno al galope.
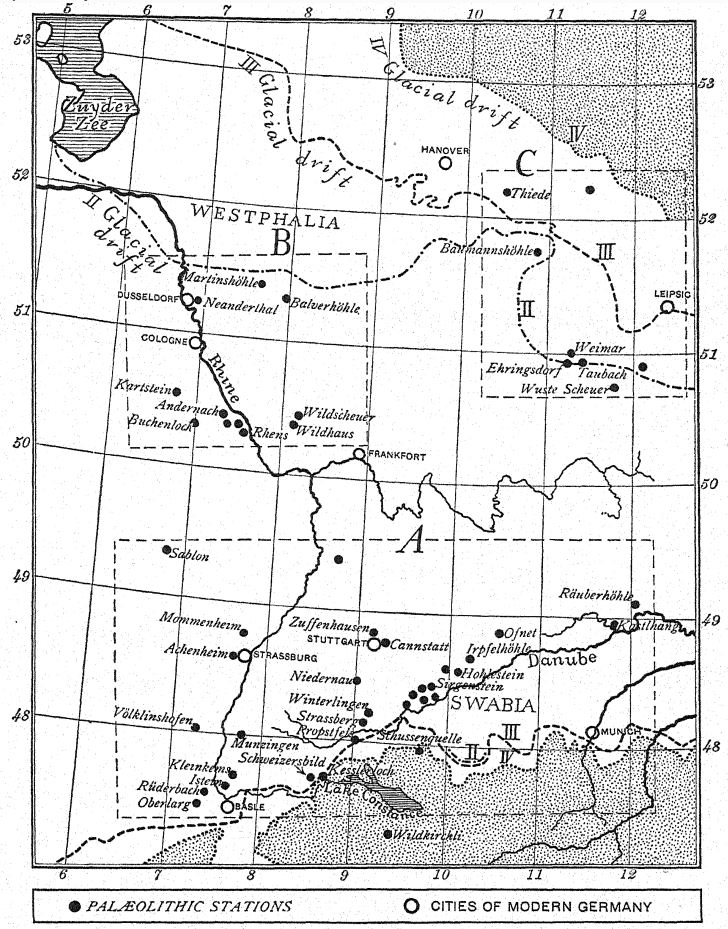
Estos registros geográficos y artísticos son de gran interés, ya que transportan la cultura del Périgord o Dordoña hacia el norte. Un poco al este, en la cabecera del río Cure, afluente del Yonne, se encuentra un importante grupo que incluye más de sesenta refugios abiertos formados en la caliza jurásica, en los que se han encontrado herramientas de hueso características del Magdaleniense. De estos, los más famosos son la Gruta de las Fées y la Gruta del Trilobite, ambas a las que accedieron por primera vez los neandertales en el Musteriense y que fueron buscadas de nuevo por los cromañones en el Magdaleniense. Más al norte, los cromañones visitaron las orillas del Somme y buscaron la histórica estación de sílex de Saint-Acheul, frecuentada por razas humanas durante miles de años, desde la época prechellense.
Al noreste se encuentran las estaciones de Bélgica, conocidas principalmente gracias a los trabajos de Dupont, distribuidas a lo largo de los valles del Lesse y del Mosa, y que producen pedernales magdalenienses característicos, así como varios grabados en hueso. Podemos estar seguros de que esta región estaba bajo el dominio cromañono y que su control se extendía hasta Gran Bretaña, donde, como se recordará, se encontró un esqueleto cromañono en Paviland, al oeste de Gales. Aquí, de nuevo, en la época magdaleniense, la raza cromañona probablemente estaba muy extendida por el sur de Gran Bretaña. En Bacon’s Hole, cerca de Swansea, Gales, hay una decoración mural que consta de diez bandas rojas, que, según Breuil y Sollas, posiblemente sea de la era paleolítica. Más definida es la industria magdaleniense observada en Cresswell Crags, en Derbyshire; Mientras que cerca de Torquay, Devonshire, se encuentra la famosa estación de Kent’s Hole, descubierta en 1824, en la que se ha encontrado una aguja de hueso y varios arpones con doble fila de púas pertenecientes a la industria del Magdaleniense tardío.
En Alemania, mientras que solo se han descubierto tres estaciones solutrenses,29 existen nada menos que catorce estaciones magdalenienses que atestiguan la amplia difusión de dicha cultura. Así, la gruta predilecta de Sirgenstein, cerca del centro de las estaciones magdalenienses en las aguas superiores del Danubio, aunque abandonada en tiempos solutrenses, fue nuevamente habitada por el hombre durante la etapa temprana de la cultura magdaleniense. Coincidiendo con el regreso del hombre a esta gran gruta, se produjo la llegada del lemming anillado (Myodes torquatus), precursor de la fría ola de vida de la tundra en el extremo norte. Al mismo tiempo, el hombre, junto con el lemming anillado, llegó a Schweizersbild, cerca del lago de Constanza; un poco antes, con los albores de la cultura magdaleniense, el hombre entró en la estación hermana de Kesslerloch. Ciertamente, parece que el clima frío y húmedo que acompañó el avance de Bühl influyó en todos los pueblos cromañones de esta región, justo al norte de los glaciares alpinos, y los obligó a buscar grutas y refugios. Sin embargo, existen algunas estaciones al aire libre en esta región, por ejemplo, en Schussenried, Württemberg; el estrato de la cultura magdaleniense no se encuentra en una gruta, sino bajo un depósito de turba mezclado con restos de reno, caballo, oso pardo y lobo. Asimismo, entre los yacimientos más conocidos a lo largo del Rin medio se encuentra la estación al aire libre de Andernach. La presencia de grabados de este tipo en Andernach y en la gruta de Wildscheuer, cerca de Steeten, en el Lahn, demuestra la distribución hacia el este del arte del grabado en marfil y hueso. Hasta el momento éstas son las únicas estaciones alemanas en las que se han encontrado tales grabados.
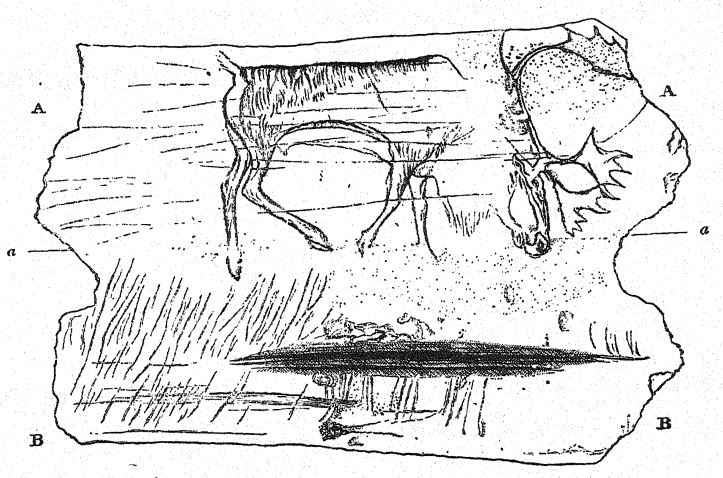
De especial interés es también la estación magdaleniense de loess abierta de Munzingen, en el Alto Rin, ya que demuestra que las capas más altas del loess superior, correspondientes al período climático seco o estepario, fueron contemporáneas a la industria magdaleniense avanzada o tardía, y también porque esta etapa final del loess superior se corresponde aproximadamente con el período en que los últimos mamíferos de la tundra ártica comenzaron a abandonar Europa central. Fue en este momento geológico crítico que la cultura magdaleniense tardía comenzó a llegar a su fin. Kesslerloch, Suiza, ha proporcionado una cantidad considerable de grabados en hueso, incluyendo uno de los mejores ejemplos de un reno pastando (Fig. 241), y Schweizersbild también ha proporcionado una cantidad considerable de grabados bastante rudimentarios.
En la época magdaleniense era frecuentada la parte del Jura de Suabia situada entre las cabeceras del Neckar y del Danubio; a lo largo del curso del Danubio, desde Propstfels, cerca de Beuron, en el suroeste, hasta Ofnet, en el noreste, se extienden las otras estaciones de Hohlefels bei Hütten, Schmiechenfels y Bocksteinhohle.
Al oeste del Danubio, la industria se extendió hasta la actual región de Baviera, como lo indica el reciente descubrimiento de Kastlhang.30 Aquí, comenzando con el Magdaleniense temprano (Gourdanien inférieur de la escuela francesa) y extendiéndose hasta el Magdaleniense medio o alto (Gourdanien superieur), encontramos una serie completa de estaciones magdalenienses; la capa media del Magdaleniense es exactamente del mismo tipo que la encontrada en el Abri Mege de Dordoña y en los niveles inferiores de la Grotte de la Mairie; la misma etapa cultural se observa nuevamente en el sur de Alemania en las estaciones de Schussenquelle y de Hohlefels, y se extiende [ p. 443 ] hacia el este hasta Austria en la estación de Gudenushöhle, así como hasta varias estaciones moravas, por ejemplo, la de Kostelik.
Estos hechos son de extraordinario interés, pues demuestran que la civilización, tal como fue, del Paleolítico Superior estaba muy extendida. Esto marca una característica social importante, a saber, la disposición y voluntad de aprovechar cada paso del progreso humano, dondequiera que se haya originado. En este punto, por lo tanto, es interesante comparar la industria magdaleniense de Alemania con la de Francia.31 Alemania muestra las mismas tendencias técnicas y estilísticas y la misma dirección evolutiva que Francia. La vida de los mamíferos era, por supuesto, la misma en ambos países, pues en cada región los tipos gigantes de mamíferos aún sobrevivían, y el lemming bandeado del ártico aparece en los valles protegidos de la Dordoña, así como en Bélgica y en Alemania. Las vicisitudes del clima fueron, sin duda, las mismas; Observamos la alternancia de clima frío y húmedo en el Magdaleniense temprano a lo largo del Alto Danubio, así como en el Magdaleniense temprano de la estación tipo de La Madeleine, Dordoña. De nuevo, observamos la transición hacia el clima seco y frío en el carácter estepario de la fauna tanto a lo largo del Alto Rin, en Munzingen, como también debajo de la estación de refugio de La Madeleine, como lo registró Peyrony.
Más vital aún para esta comunidad de cultura industrial fue la comunidad racial, pues en Obercassel encontramos el mismo tipo de Cromañón que se descubrió bajo los acantilados de Dordoña. Parece probable que las invenciones de la región central de Dordoña se extendieran hacia el este, dado que ninguno de los prototipos de las formas primitivas del arpón, comunes en el sur de Francia, se encuentra en ninguna de las estaciones de Europa central, pero el arpón de una sola fila es característico del Magdaleniense medio en toda Alemania. Otros utensilios óseos primitivos del Magdaleniense, como la punta de lanza de hueso con la base hendida, los bastones y las agujas, también son poco comunes en las estaciones alemanas. Sin embargo, a finales del Magdaleniense, se establece una comunidad cultural completa, pues la industria del sílex y el hueso en ambos países parece ser muy similar. Los microlitos de sílex aparecen en creciente número y variedad; además de las pequeñas lascas de sílex con dorso romo, se encuentran numerosas lascas con forma de pluma de tipo pretardenoisiense, así como los tipos de pedernales para grabado. Algunas especialidades de la cultura magdaleniense francesa no llegaron a Alemania; por ejemplo, el buril de tipo «pico de loro» se ha encontrado en Francia, pero no se ha rastreado hacia el este. En ambos países, sin embargo, se encuentran cinceles magdalenienses superiores de cuerno de reno y agujas, bastones y arpones de hueso perfeccionados con doble hilera de púas. Por otro lado, las obras de arte y los diseños decorativos en cuerno y hueso son casi inexistentes en las localidades alemanas, con la excepción de las estaciones de Andernach y Wildscheuer mencionadas anteriormente. A finales del Magdaleniense, tanto en Alemania como en Francia, la fauna forestal euroasiática se vuelve más abundante.
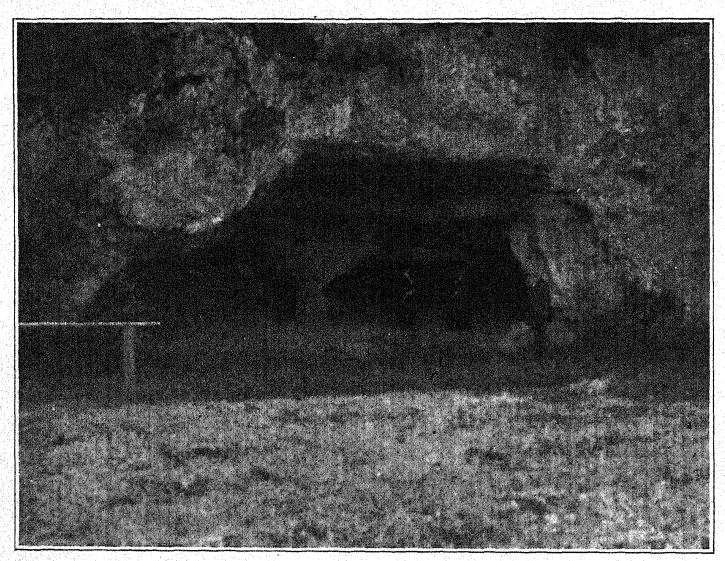
Las dos famosas estaciones suizas de Kesslerloch y Schweizers bild, cerca del lago de Constanza, parecen haber estado en estrecho contacto con los avances culturales de Dordoña durante la época magdaleniense. Kesslerloch32 ha proporcionado 12.000 pedernales de pequeñas dimensiones, similares en su sucesión a los de la estación de La Madeleine; también agujas, arpones simples y dobles, lanzadardos, bastones, así como los finos grabados mencionados anteriormente; la escultura ósea está representada aquí en la singular cabeza de un buey almizclero (Ovibos moschatus), en tallas de renos y otros animales en los bastones y armas de caza. Kesslerloch se encuentra al borde de un valle moderadamente ancho, atravesado por un arroyo; en esta región montañosa, protegida y bien regada, los árboles florecieron y albergaron a los animales del bosque, mientras que los glaciares, al retirarse y dejar áreas húmedas y pedregosas, fueron seguidos de cerca por la fauna de la tundra; el rinoceronte lanudo y el mamut persistieron aquí más tiempo que en otras partes de Europa; se dice que el caballo de Kesslerloch muestra semejanzas con el caballo de Przewalski del desierto de Gobi, en Asia central, y en consecuencia se lo refiere al tipo estepario. El desarrollo de los pedernales se produce gradualmente con el de la caverna hermana de Schweizersbild, y a principios del Magdaleniense, estos pedernales se encuentran asociados con la llegada de la gran migración de los roedores de la tundra ártica, los lemmings bandeados (Myodes torquatus). Aquí se ha encontrado un hogar con cenizas, brasas y numerosos huesos carbonizados de mamíferos jóvenes y viejos, incluido el rinoceronte lanudo. La fauna en total incluye veinticinco especies de mamíferos, entre ellas el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el reno y el león.
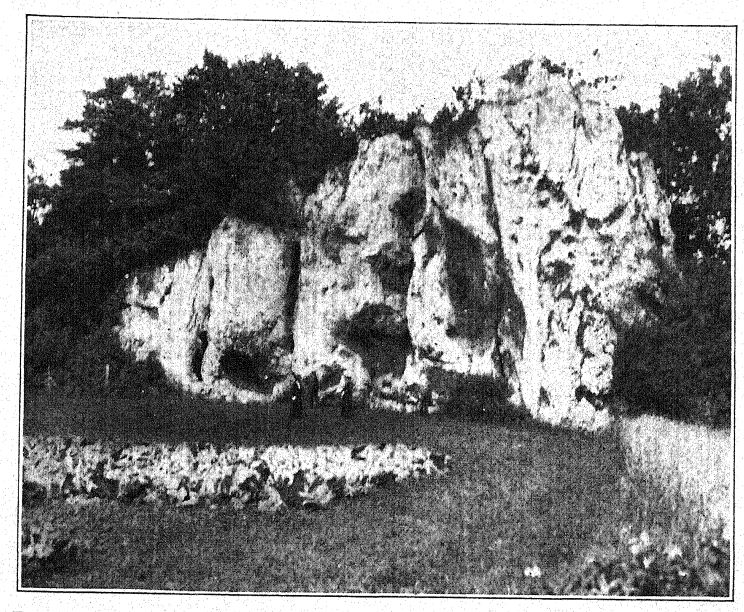
A menos de cuatro millas de Kesslerloch, en un pequeño valle a unas dos millas al norte de Schaffhausen, se encuentra la otra famosa estación suiza de Schweizersbild. Los cromañones se sintieron atraídos a este lugar por el acantilado protector de roca caliza aislada que se alza abruptamente sobre la pradera. En cuya base se encuentra un refugio orientado al suroeste, con una entrada de unos 9 metros de altura, que domina una amplia vista del valle distante. En las acumulaciones al pie de este refugio encontramos una prehistoria completa de los cambios humanos, industriales, faunísticos y climáticos de esta región de Suiza desde principios del Magdaleniense hasta el Neolítico. No fue hasta principios del Magdaleniense, tras el cierre de las etapas Auriñaciense y Solutrense, que el hombre se dirigió aquí por primera vez durante el avance de Bühl, el período de deposición de la capa superior de roedores con su fauna ártica y esteparia fría. A partir de entonces, la gruta fue ocupada a intervalos hasta el pleno Neolítico. Nüesch estima que el inicio de estos depósitos industriales se produjo entre hace 24.000 y 29.000 años, pero nosotros hemos adoptado una estimación algo más baja y conservadora. En orden descendente las distintas capas de este refugio, según lo estudiado por Nüesch, son las siguientes:
[ pág. 447 ]
Sección de los depósitos de Schweizersbild
Neolítico
6. Capa de tierra humus, de entre 15 y 19 pulgadas de espesor, que contiene herramientas neolíticas.
5. Capa de cultura gris, de unos 38 cm de espesor, que incluye numerosos fogones, adornos de concha, pedernales neolíticos pulidos y cerámica sin vidriar. La fauna forestal propiamente dicha incluye el oso pardo, el tejón, la marta, el lobo, el zorro, el castor, la liebre, la ardilla, el buey salvaje de cuernos cortos (Bos taurus brachyceros) y el reno, además de la cabra y la oveja domesticadas.
Paleolítico Superior
4. Capa delgada de roedores forestales, principalmente ardillas. Huesos partidos y pedernales trabajados; sin tallas en hueso ni cuerno; industria del Magdaleniense tardío o de finales del Magdaleniense del Paleolítico Superior; evidencia de un cambio climático, la desaparición de las condiciones esteparias y la predominancia de los bosques; solo unas pocas especies esteparias; entre las especies forestales se incluyen el reno, la liebre, la pica, la ardilla, el armiño y la marta.
3. Estrato cultural amarillo, periodo estepario, rico en fogones y con 14.000 pedernales de la era Magdaleniense media [? y tardía]; grabados en astas de reno, adornos de conchas y dientes. Fauna mixta con predominio de especies esteparias y forestales; entre las pocas especies de tundra, el reno es muy abundante, al igual que el zorro ártico, pero el lemming bandeado y otras especies de tundra son completamente inexistentes; la fauna esteparia y desértica incluye el kang, el ciervo maral persa, el gato de Pallas (Felis manul), el caballo estepario y el suslik estepario; de tipo alpino, la cabra montés; numerosas especies forestales, como la marta, el castor, la ardilla, el ciervo rojo, el corzo y el jabalí.
2. Capa de roedores de la tundra ártica, de 20 pulgadas de espesor; período del avance postglacial de Bühl; el lemming bandeado (Myodes torquatus) más abundante, mezclado con herramientas de pedernal y hueso del Magdaleniense temprano; un hogar de fuego; abundante fauna de tundra, incluidos todos los tipos de tundra excepto el lemming de Obi y el buey almizclero (Ovibos moschatus) que se encuentra en Kesslerloch; indicios de un clima muy frío y húmedo; el lemming bandeado, el zorro ártico, la liebre ártica, el reno, el glotón, el armiño, también formas forestales como el lobo, el zorro, el oso, la comadreja y varias aves del norte.
1. Lecho de grava y antiguo depósito fluvial, reconocidos por Boule como pertenecientes a las morrenas de la cuarta glaciación.
Este maravilloso depósito de artefactos humanos y restos animales nos brinda un registro completo de los cambios de clima en esta región acompañando los cambios de cultura y el desarrollo de la raza magdaleniense.
[ pág. 448 ]
Volviendo nuestro estudio al curso del Danubio, observamos que varias estaciones magdalenienses se extienden hasta las provincias de la Baja Austria, siendo las principales entre ellas la estación abierta de Toess en Aggsbach y la de Gobelsburg; también está el Hundssteig cerca de Krems, mejor conocido como la estación de Krems, y la caverna conocida como Gudenushöhle; en esta última estación se han encontrado los bastones, jabalinas y agujas de hueso característicos.[8]
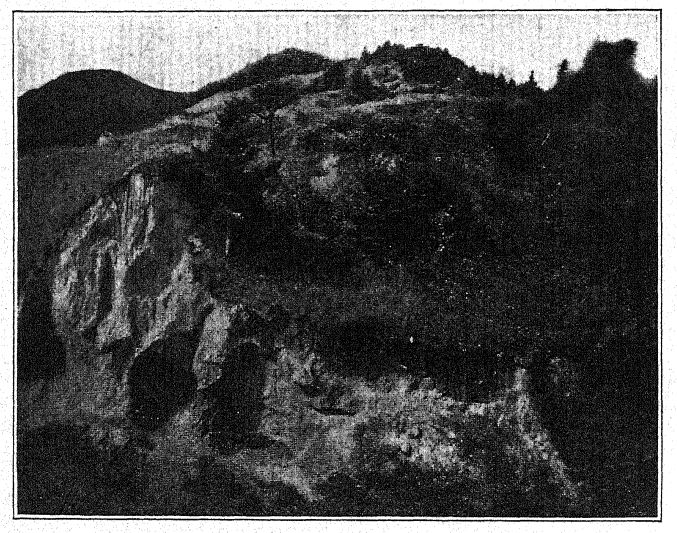
El distrito cavernícola de Moravia atrajo a una población relativamente numerosa, y entre sus numerosas estaciones se encuentran las grutas de Kriz, Zitny, Kostelfk, Byciskala, Schoschuwka, Balcarovaskala, Kulna y Lautsch. Cerca de la frontera rusa, se han encontrado herramientas de hueso como las de Gudenushöhle en el Danubio, en la estación de Kulna, y la estratificación industrial de Sipka es muy evidente. No lejos de Cracovia, al otro lado de la frontera rusa, las cavernas de la región de Ojców fueron utilizadas por hombres portadores de la cultura magdaleniense. Otro yacimiento en Rusia es la gruta de Maszycka, y también se han encontrado arpones, agujas y bastones de mando magdalenienses característicos, junto con otras herramientas, al este, en las cercanías de Kiev, en Ucrania.
¶ Decadencia de la cultura magdaleniense
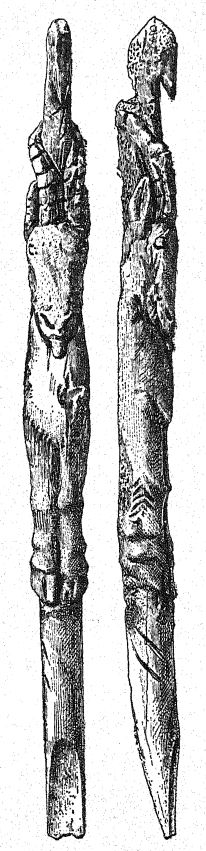
El punto más alto alcanzado por la raza Cromagnon en el Magdaleniense medio o alto parece corresponder en líneas generales con el período frío y árido del clima en el intervalo entre los avances de Bühl y Gschnitz en la región alpina, durante el cual los mamíferos esteparios se extendieron ampliamente por el sudoeste de Europa.
El antílope saiga, por ejemplo, un tipo estepario muy característico, está representado en uno de los grabados óseos más elaborados hallados en las capas magdalenienses tardías de Mas d’Azil; también el tipo estepario de caballo se representa con frecuencia en los grabados más avanzados de finales del Magdaleniense. Hasta qué punto este clima frío y relativamente seco influyó en la energía artística y creativa de los cromañones es, en gran medida, una cuestión de conjeturas. Los registros, totalmente independientes, de La Madeleine, Schweizersbild y Kesslerloch coinciden en asociar la etapa más alta de la historia del arte magdaleniense con el predominio de la fauna esteparia y las evidencias de un clima frío y seco. Que el mamut aún abundaba se aprecia en los grabados de mamut superpuestos a los del bisonte en Font-de-Gaume.
El período vital subsiguiente es el de la retirada de la tundra y los mamíferos esteparios, y de la creciente escasez del reno y el mamut en el suroeste de Europa. Se corresponde en líneas generales con el regreso del clima frío y húmedo del segundo avance posglacial, conocido en los Alpes como la etapa de Gschnitz. Con la expansión de los bosques y la retirada hacia el norte del reno, principal fuente de alimento y ropa, así como de todos los aperos de hueso para la industria y la caza, es posible que se haya establecido gradualmente un nuevo conjunto de condiciones de vida. Si es cierto, como sostienen la mayoría de los estudiosos de las condiciones geográficas y del clima, que Europa se volvió al mismo tiempo más densamente arbolada, la caza puede haberse vuelto más difícil, y los cromañones pueden haber comenzado a depender cada vez más de la vida fluvial y del arte de la pesca. Se acepta generalmente que los arpones se usaban principalmente para la pesca y que muchos de los pedernales microlíticos, que ahora empiezan a aparecer con mayor abundancia, podrían haber estado unidos a un mango con el mismo propósito. Sabemos que microlitos similares se usaban como puntas de flecha en el Egipto predinástico.
Breuil35 observa cambios industriales muy significativos al final del Magdaleniense: primero, el inicio de pequeñas formas geométricas de sílex que sugieren los tipos tardenoisianos; segundo, el uso ocasional de cuerno de ciervo en lugar de cuerno de reno; tercero, una modificación en la forma de los utensilios de hueso hacia los patrones del Magdaleniense; cuarto, el rápido declive —casi podría decirse una repentina desaparición— del espíritu artístico. Los diseños esquemáticos y convencionales comienzan a sustituir al arte realista libre del Magdaleniense medio.
Así, el declive de los cromañones como raza poderosa pudo deberse en parte a causas ambientales y al abandono de su vigoroso modo de vida nómada, o bien a que hubieran llegado al final de un largo ciclo de desarrollo psíquico, que hemos rastreado desde el comienzo de la época auriñaciense. Sabemos, como un paralelo, que en la historia de muchas razas civilizadas un período de gran desarrollo artístico e industrial puede ir seguido de un período de estancamiento y decadencia, sin causas ambientales aparentes.
[ pág. 451 ]
¶ Descendientes de Gro-Magnon en la Europa moderna
Podríamos atribuir este gran cambio, que afectó a toda Europa occidental, a la extinción de la raza cromañona si no fuera por la evidencia existente de que sobrevivió durante el Azihan-Tardenoisiense, o finales del Paleolítico Superior. Al final del Paleolítico, la raza se dispersó por toda Europa occidental en numerosas colonias, cuya existencia quizás se remonta al Neolítico e incluso a épocas recientes. La evidencia anatómica que sustenta esta teoría de supervivencia reside principalmente en la forma tan característica de la cabeza.
En Europa, una cara muy ancha y un cráneo largo y estrecho es una combinación tan poco frecuente que los antropólogos sostienen que proporciona un medio para identificar a los descendientes de la raza prehistórica de los Cromagnon dondequiera que persistan hoy en día. Dado que Dordoña fue el centro geográfico de la raza en el Paleolítico Superior, ¿es mera coincidencia que Dordoña siga siendo el centro de un tipo similar? Ripley^® nos ha proporcionado un valioso resumen de nuestro conocimiento actual sobre este tema. El rasgo más significativo de las personas de cabeza alargada de Dordoña es que, en muchos casos, la cara es casi tan ancha como en el tipo alpino normal de cabeza redonda; en otras palabras, es fuertemente disarmónica; de perfil, la parte posterior de la cabeza se eleva y, vista de frente, la cabeza se estrecha en la parte superior; el cráneo es muy bajo y abovedado; los arcos superciliares son prominentes; la nariz está bien formada; los pómulos son prominentes y los poderosos músculos de las mejillas le dan un aspecto peculiarmente rudo al semblante. Su apariencia, sin embargo, no es repulsiva, sino más bien abierta y amable. Los hombres son de estatura media, pero muy susceptibles al entorno en cuanto a estatura; son delgados en zonas fértiles y achaparrados en distritos menos prósperos. No son degenerados en absoluto, sino perspicaces y de mente despierta. Los habitantes actuales de Dordoña coinciden con solo otro tipo de hombre conocido por los antropólogos: la antigua raza Cromagnon. La evidencia geográfica de que aquí en Dordoña nos encontramos con los supervivientes de la verdadera raza Cromagnon parece sustentada por una comparación de las características de los cráneos prehistóricos hallados en Cromagnon, Laugerie Basse y otros lugares de Dordoña, con las cabezas de los tipos actuales. Los índices craneales de los cráneos prehistóricos, que varían entre el 70 % y el 73 %, corresponden a índices de la cabeza viva del 72 % al 75 %. Ningún habitante de Dordoña presenta una cabeza tan alargada como este; el índice promedio de la cabeza viva en un distrito extremo es del 76 %; sin embargo, dentro de la población total existen índices mucho más bajos.
La probabilidad de descendencia directa se hace más evidente si consideramos la forma discordante y baja del cráneo del cromañon y su notable elongación posterior. En los cromañones prehistóricos, las cejas estaban muy desarrolladas, las órbitas oculares bajas y el mentón prominente. El tipo facial ha sido caracterizado por de Quatrefages37 de la siguiente manera: «El ojo hundido bajo la bóveda orbital; la nariz recta en lugar de arqueada; los labios algo gruesos, la mandíbula y los pómulos muy desarrollados, la tez muy morena, el cabello muy oscuro y bajo en la frente: un conjunto que, sin ser atractivo, no resultaba en absoluto repulsivo».
En el sur de Francia observamos una continuidad no solo en la forma de la cabeza, sino también en la prevalencia del cabello y los ojos negros. ¿Por qué este tipo de cromañon sobrevivió en este punto y desapareció en otros lugares? Para considerar la causa particular de esta persistencia de una raza paleolítica, debemos, con Ripley, ampliar nuestro horizonte y considerar todo el suroeste, desde el Mediterráneo hasta Bretaña, como una unidad.
La supervivencia se atribuye en parte a un entorno geográfico favorable y en parte a barreras geológicas y raciales. En el norte, se frenó la intrusión de la raza teutónica y la competencia se redujo a los tipos cromañones y alpinos.
Si los habitantes de Dordoña son verdaderos supervivientes de los cromañones del Paleolítico Superior, sin duda representan la raza viva más antigua de Europa occidental. ¿Y no resulta sumamente significativo que la lengua más primitiva de Europa, la de los vascos de los Pirineos septentrionales, se hable en las cercanías, a tan solo 320 kilómetros al suroeste? ¿Existe alguna conexión entre la lengua original de los cromañones, una raza que pobló la región de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, y la lengua aglutinante actual de los vascos, que es totalmente diferente de todas las lenguas europeas? Esta hipótesis, sugerida por Ripley,38 merece ser considerada, pues no es inconcebible que los antepasados de los vascos conquistaran a los cromañones y posteriormente adquirieran su lengua.
Por lo tanto, los hombres prehistóricos de Cromañón parecen haber permanecido en sus primeros asentamientos o cerca de ellos a través de todos los cambios del tiempo y las vicisitudes de la historia. «Es, quizás», observa Ripley, «el ejemplo más sorprendente conocido de persistencia de una población inalterada a lo largo de miles de años».
La extensión geográfica de esta raza fue en el pasado mucho mayor que en la actualidad. El cráneo clásico de Engis, Bélgica, pertenece a este tipo. Se ha rastreado desde Alsacia, al este, hasta el Atlántico, al oeste. Ranke afirma que se encuentra actualmente en las colinas de Turingia, y que fue un tipo predominante allí en el pasado. Verneau considera que fue el tipo predominante entre los extintos guanches de las Islas Canarias. Collignon39 lo ha identificado en el norte de África y considera a los cromañones como una subvariedad de la raza mediterránea, una opinión consistente, al menos, con la evidencia arqueológica de que esta raza llegó a Europa con la cultura auriñaciense, que se distribuyó circunmediterráneamente. Se encuentran rastros de la formación de la cabeza cromañona entre los bereberes actuales.
En la actualidad, sin embargo, se cree que esta raza solo sobrevive en unas pocas localidades aisladas, concretamente en Dordoña, en un pequeño punto de las Landas, cerca del Garona, en el sur de Francia, y en Lannion, en Bretaña, donde casi un tercio de la población es de tipo cromañon. Se dice que sobrevive en la isla de Oléron, frente a la costa oeste de Francia, y existen pruebas de una ascendencia similar entre los habitantes de las islas [ p. 454 ] del norte de Holanda. Los habitantes de Trysil, en la península escandinava, se caracterizan por presentar rasgos disarmónicos, posiblemente representando un afloramiento del tipo cromañon.
Nuestro interés en el destino de los cromañones es tan grande que también cabe considerar la teoría guanche; se sabe que cuenta con la aprobación de numerosos antropólogos: von Behr, von Luschan, Mehlis y, especialmente, Verneau. Los guanches eran una raza que antiguamente se extendía por las Islas Canarias y que conservó sus características primitivas incluso tras su conquista por España en el siglo XV. Cabe mencionar en primer lugar las diferencias con el supuesto tipo moderno de cromañones. El poeta Viana describe la piel de los guanches como de color claro, y Verneau considera que el cabello era rubio o castaño claro y los ojos azules; sin embargo, la coloración es algo conjetural. Los rasgos de semejanza con los antiguos cromañones son numerosos. La estatura mínima de los hombres era de 1,70 m y la máxima de 1,90 m; en una localidad, la estatura media masculina superaba los 1,80 m. Las mujeres eran comparativamente pequeñas. Los rasgos más llamativos de la cabeza eran la fina frente, el cráneo extremadamente largo y la forma pentagonal del cráneo, visto desde arriba, causada por la prominencia de los parietales, una característica de Cromagnon. Entre las insignias de los jefes se encontraba el hueso del brazo de un antepasado; el cráneo también se conservaba cuidadosamente. Las armas ofensivas en la guerra consistían en tres piedras, un garrote y varios cuchillos de obsidiana; el arma defensiva era una simple lanza. Los guanches usaban espadas de madera con gran habilidad. La habitación de todo el pueblo estaba en cavernas grandes y bien resguardadas, que se extendían por las laderas de las montañas; todas las paredes de estas cavernas estaban decoradas; los techos estaban cubiertos con una capa uniforme de ocre rojo, mientras que las paredes estaban decoradas con varios diseños geométricos en rojo, negro, gris y blanco. Las piedras ahuecadas servían como lámparas. Podemos concluir con Verneau que hay evidencia, aunque no de un tipo muy convincente, de que los guanches estaban relacionados con los [ p. 455 ] cromañones.40 Sus observaciones sobre estos supuestos cromañones de las Islas Canarias se citan en el Apéndice, Nota V. Lamentamos que Verneau en sus memorias^* no presente sus puntos de vista más recientes con respecto a la distribución prehistórica de esta gran raza.
¶ Bibliografía
(1) Breuil, 1912.7, pág. 203.
(2) Op. cit., pág. 20$.
(3) Jaime, 1902.1.
(4) Heim, 1894.1, pág. 184.
(5) Schmidt, 1912.1, pág. 262.
(6) Fraunhoiz, 1911.1.
(7) Geikie, 1914.1, págs. 25, 26.
(8) Bola, 1899.1.
(9) Breuil, 1912.7, págs. 203-205.
(10) Obermaier, 1912.1, págs. 341, 342.
(11) Martin, R., 1914.1, págs. 15, 16.
(12) Verworn, 1914.1.
(13) Op. cit., pág. 646.
(14) Breuil, 1912.7, pág. 201.
(es) Lartet, 1875.1.
(16) Breuil, 1912. 7, pág. 213.
(17) Schmidt, 1912.1, 9. 136.
(18) Breuil, op. cit., págs. 216, 217.
(19) Breuil, 1909.3.
(20) Op. cit., pág. 410.
(21) Cartailhac, 1906.1, págs.227, 228.
(22) Rivière, 1897.1; 1897.2.
(23) Reinach, 1913.1.
(24) Breuil, 1912.1, pág. 202.
(25) Cartailhac, 1908.1.
(26) Capitán, 1908.1, págs. 501-514.
(27) Ibíd. 1910.1, págs. 59-132.
(28) Breuil, 1912.1, págs.196, 197.
(29) Schmidt, 1912.1, pág. 116.
(30) Fraunhoiz, 1911.1.
(31) Schmidt, 1912.1,9.154.
(32) Dechelette, 1908.1, vol. I, págs. 191-194.
(33) Nehring, 1880.1: 1896.1.
(34) Bayer, 1912.1, págs. 13-21.
(35) Breuil, 1912.7,99.212, 216.
(36) Ripley, 1899.1, págs. 39,165, 173, 174-179, 211, 406.
(37) Op. cit., pág. 176.
(38) Op. cit., pág. 181.
(39) Collignon, iSgo.1.
(40) Verneau, 1891.1.
(41) Ibíd. 1906.1.
¶ Norte de África y España
Antes de continuar con el Capítulo VI, el lector debe estudiar detenidamente la nota sobre la industria del sílex capsiense (véase Apéndice, Nota XI, pág. 514) de España y el noroeste de África, cuya estación tipo es Gafsa, un lugar a unas 180 millas al suroeste de la ciudad de Túnez, en la región entre Trípoli y Argel, actualmente conocida como Túnez. Parece que esta parte de África fue probablemente la cuna de la industria tardenoisiana descrita en la pág. 465.
La conexión entre la vida española y la norteafricana en el Paleolítico ha sido recientemente descrita con todo detalle por Hugo Obermaier en su interesantísima obra El Hombre fósil, publicada en Madrid en 1916.
¶ Notas al pie
De las notas del Doctor Robert H. Lowie (16 de noviembre de 1914) del Museo Americano de Historia Natural sobre las opiniones de Marett (Antropología) y de James. ↩︎
Según Obermaier,10 R. MArtin,11 y otros. ↩︎
Esta costumbre se observa nuevamente en tiempos de Azilia en los entierros de Ofnet en el Danubio (véase página 475). ↩︎
La historia completa de estos descubrimientos sucesivos, comenzando con el hallazgo de un hueso grabado, en 1834, en la gruta de Chaffaud, y concluyendo con los descubrimientos de Laianne y de Begouen, en 1912, está resumida en el admirable pequeño manual de Salomon Reinach.22 Este conveniente volumen también incluye trazos esquemáticos de los dibujos y esculturas más importantes encontrados en Europa occidental hasta la actualidad. ↩︎
De esta caverna sólo se han publicado algunos dibujos, como el famoso mamut de Combarelles; toda la obra está en manos de Breuil. ↩︎
Las estaciones de Castillo, de Pasiega y de Altamira fueron visitadas por el escritor, bajo la guía del doctor Hugo Obermaier, en agosto de 1912. ↩︎
Carta del 25 de octubre de 1912. ↩︎
J. Bayer34 ha expresado recientemente la opinión de que la industria de las estaciones de ‘loess’ abiertas de Munzingen, Aggsbach y Gobelsburg no es realmente de la edad Magdaleniense, sino que representa un Auriñaciense atípico. ↩︎