[ p. 117 ]
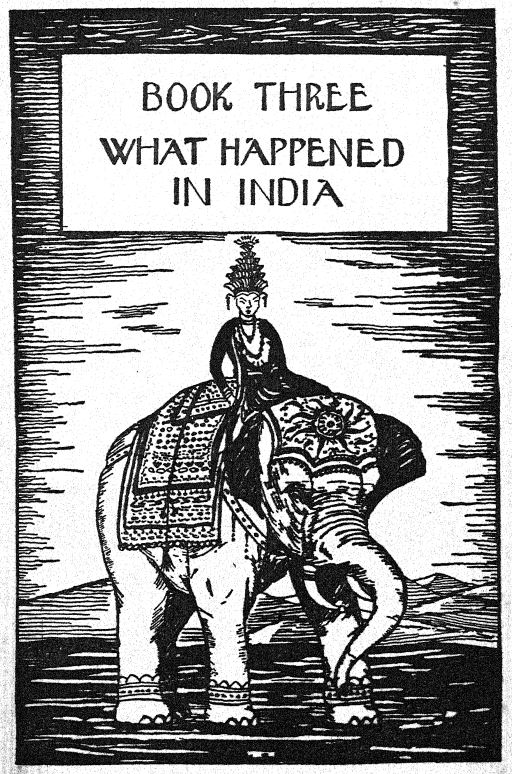
[ p. 118 ]
¶ LIBRO TRES. — LO QUE PASÓ EN LA INDIA
I. Brahmanismo
1: Los dioses arios primitivos — los Vedas. 2: Los arios se trasladan al Ganges — casta — los brahmanes. 3: Los Upanishads — la Superalma — transmigración — Nirvana — el desarrollo del ascetismo.
II. Jainismo
1 : Mahavira — su evangelio. 2 : Cómo se corrompió el evangelio de Mahavira — El jainismo hoy.
III. Budismo
1: La historia de Gautama. 2: Su evangelio — sus implicaciones — la Ley del Karma. 3: Cómo Gautama difundió su evangelio. 4: Historia temprana del budismo — deificación de Buda — Asoka — el nuevo budismo en China — Tíbet — Japón — India — Ceilán.
IV. Hinduismo
1: La religión dominante en la India hoy en día: castas, la trinidad, la división en el hinduismo. 2: Vishnu, los avatares, el Bhagavad-Gita, Krishna, la teología en el vishnuismo. 3: Shiva, su popularidad, el tantra, el sexo en la religión. 4: Filosofía hindú, yoga, el éxtasis místico* 5: La religión de las clases bajas.
[ p. 119 ]
¶ LIBRO TRES — LO QUE PASÓ EN LA INDIA
I. BRAHMANISMO
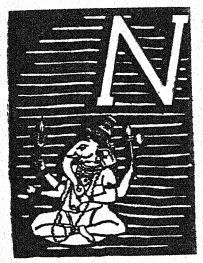
Nadie puede afirmarlo con certeza, pero parece probable que antes de que el primer hombre blanco entrara en la India, la tierra estuviera poblada en su totalidad por un pueblo de nariz chata y piel negra. Nadie sabe con qué medios intentaron esos salvajes negros lidiar con el universo, con qué ilusiones intentaron hacer su vida llevadera. Tampoco se sabe, salvo muy vagamente, la naturaleza de la religión de la India, incluso durante los primeros siglos tras la llegada del hombre blanco. Los primeros invasores blancos de la India pertenecían a lo que se denomina vagamente la raza aria: el linaje que también produjo a los persas, los griegos, los romanos, los celtas y la mayoría de los demás pueblos de Europa. Hace unos cuatro o cinco mil años, atravesaron los pasos de las montañas Hindu Kush y luego se asentaron en el fértil valle del Indo. Eran guerreros y pastores, un pueblo rudo y sencillo que parecía solo un poco menos incivilizado que los hombres negros a los que expulsaron. Su religión consistía en un temor moderado a numerosos espíritus, entre ellos treinta y [ p. 120 ] tres dioses, a quienes se adoraba con oblaciones de cerveza —llamadas soma— sobre una extensión de paja. Era, por lo tanto, una forma avanzada de animismo, un culto a la naturaleza en el que se creía que los espíritus más importantes ya no animaban simples palos o piedras, sino vastos fenómenos como el sol y el cielo.
El más importante de estos espíritus era Indra, generalmente representado como un fanfarrón, glotón y borracho pendenciero que controlaba el viento y la lluvia. Además de él, había otras deidades a las que había que prestar suma atención: Dyaush Pitar (emparentado con Zeus Pater y Júpiter), dios del cielo; Asura, el «Sabio Espíritu del Cielo»; Agni, dios del fuego (el nombre sánscrito está relacionado con nuestra palabra española «Ignite»); Mitra, dios del sol (antepasado, por supuesto, del dios romano de los misterios, Mitra); Soma, el principio de la embriaguez convertido en dios; y varios otros.
Algunos de estos dioses debieron ser traídos por los invasores arios desde su desconocida cuna; otros, sin duda, debieron desarrollarse en su nuevo hogar. Sin embargo, la mayoría de ellos debieron ser venerados únicamente por tribus individuales, pues tan pronto como estas comenzaron a fusionarse, muchos de esos dioses desaparecieron. Desde tiempos remotos, parece haber existido una tendencia constante en la India aria hacia una síntesis, una fusión de los dioses.
Al principio, los medios por los cuales los arios buscaban el favor de estos dioses eran sumamente sencillos. El padre de cada familia era el sacerdote y la madre, la sacerdotisa. No había templos, ni de hecho lugares sagrados permanentes de ningún tipo… Pero lo que [ p. 121 ] ocurrió en el resto del mundo pronto ocurrió también en la India. Con la esperanza de persuadir a los dioses con mayor eficacia, el ritual se fue perfeccionando gradualmente. Luego surgieron los sacrificios profesionales: sacerdotes cuyos servicios en el altar se consideraban de alguna manera más eficaces que los servicios de los hombres comunes. Y gracias a estos sacerdotes, el ritual se elaboró y complicó aún más. Crearon una vasta literatura de salmos y hechizos mágicos para recitar en los altares y así lograr un dominio más firme sobre los dioses, una literatura que aún se conserva en los llamados Vedas. La palabra veda está relacionada con la palabra inglesa «wit» y la palabra alemana «wissen». En sentido amplio, significa «conocimiento», pero se refiere específicamente al tipo de conocimiento que ayuda al hombre a obtener la protección de los dioses. Existen más de cien libros llamados Vedas, pero muchos de ellos son poco conocidos incluso por los eruditos más eruditos de la actualidad. De todos ellos, el más antiguo e importante es el Rig Veda, una colección de más de mil himnos que datan quizás del año 2000 a. C.
¶ 2
Esta literatura védica —o al menos gran parte de ella— se desarrolló mientras la población aria aún se encontraba confinada en el valle del Indo. Pasaron muchos años en esa fértil región antes de que la superpoblación obligara a los blancos a adentrarse más en la tierra; pero entonces comenzó una fuerte migración hacia el sur, hacia el valle del Ganges. Allí se detuvo por un tiempo, y allí surgió una nueva civilización. La vida aria adquirió un carácter completamente nuevo en este entorno transformado. Por un lado, las distinciones entre las diversas [ p. 122 ] clases de seres humanos debían enfatizarse como nunca antes. Los invasores blancos temían que con el tiempo la identidad de su linaje se perdiera en la confusión de la población negra, mucho mayor. Era el antiguo anhelo de supervivencia manifestándose una vez más, el anhelo ancestral de continuidad de la vida, tanto para la raza como para el individuo. Y para saciar esa sed, los arios recurrieron al recurso más desesperado imaginable. Levantaron una imponente barrera religiosa y social de castas para protegerse de los negros. (En sánscrito, la palabra varnu significa casta y color). Y al otro lado de esa barrera prohibieron no solo los matrimonios mixtos, sino también toda forma de intercambio social y religioso. El blanco era blanco y el negro era negro, y nunca se suponía que ambos se encontraran…
Por supuesto, el recurso fracasó en su propósito, como lo demuestra el hecho de que hoy en día todos los hindúes, tanto de casta alta como baja, son negros. Pero aunque fracasó rotundamente en ese aspecto, demostró ser un éxito rotundo en otro. Si bien no logró mantener a los blancos físicamente separados de los negros, pronto fue sumamente eficaz para mantenerlos socialmente separados. Pues una vez que la idea de casta se arraigó en el país, comenzó a extenderse como una verdadera plaga. Pronto empezó a distinguir no solo entre blancos y negros, sino también entre sacerdotes blancos y caciques blancos, luego entre caciques blancos y agricultores blancos, y finalmente entre agricultores blancos y siervos blancos. Era natural, por supuesto, que los sacerdotes —los brahmanes, como se les llamaba— emergieran en la cima de este monstruoso sistema social. Mientras solo ellos fueran considerados capaces de aplacar y engatusar a los dioses, solo ellos serían capaces de [ p. 123 ] para obtener el mayor respeto de los hombres. Incluso los rajás, los príncipes, debían tener un rango inferior.
Con un gran poder, llegaba, como era de esperar, la oportunidad de adquirir grandes riquezas. Las riquezas inundaban las arcas de los brahmanes. De cada sacrificio a los dioses, los sacerdotes podían llevarse una porción considerable; y además, no dudaban en acompañar incluso sus oraciones más poéticas y sus adoraciones más elevadas con ofertas abiertas por un «bakhsheesh» extra. … Y con una gran riqueza, llegaba la oportunidad de adquirir aún mayor poder. Con el tiempo, los sacerdotes, no contentos con su supremacía sobre los hombres, comenzaron a codiciarla sobre los mismos dioses. ¡Y de hecho, la consiguieron! Comenzaron exaltando la importancia del ritual, diciendo: “El mundo entero fue creado por el rito sacrificial; del rito sacrificial surgen los mismos dioses… Seguramente el sol no saldría si el sacerdote no ofreciera sacrificio”.* Y de ahí pasaron a exaltarse a sí mismos, diciendo: “El universo entero está sujeto a los dioses, los dioses a los hechizos y los hechizos a los brahmanes; ¡por lo tanto, los brahmanes son nuestros dioses!”. Llegaron a mirar a los dioses casi con desdén, y los trataron como a vagabundos hambrientos. “Como el buey muge por la lluvia”, declararon presuntuosamente en sus escrituras sagradas, “así anhela Indra el soma”. … Fue un desarrollo que había alcanzado tal altura que había caído en el absurdo.
Por supuesto, una religión así no podía dominar para siempre. Las masas, al considerar prohibitivamente costosa la protección que brindaban los dioses brahmanes, comenzaron a negociar la protección mucho más barata de [ p. 124 ] demonios heterodoxos. De las profundidades de su antigua herencia salvaje, o del fango del animismo nativo negro que los rodeaba, sacaron a la luz decenas de espíritus malignos a los que temer o aferrarse… Y con el tiempo, los sacerdotes también comenzaron a cuestionar la sinceridad de su religión sobreritualizada. En los mismos Brahmanas, los «Sacerdotes», en los que los clérigos se atrevieron a afirmar sus pretensiones como señores de la religión, también tuvieron que revelar sus dudas latentes sobre la validez de toda la religión. Por supuesto, no se atrevieron a confesar esas dudas abiertamente, pues eso les habría desmoralizado. Habría puesto fin a su poder desmesurado, destruyendo todo el sistema que se lo había otorgado. Así pues, como siempre ocurre cuando los hombres ya no creen, pero no pueden permitirse el lujo de descreer abiertamente, los brahmanes intentaron tranquilizar sus conciencias desarrollando una teología apologética. Con desconfianza, intentaron despojar a las ceremonias rituales de su evidente absurdo, interpretándolas como bellos símbolos y alegorías. La teología, con frecuencia, no es más que un esfuerzo por prolongar la vida de ideas moribundas reinterpretando palabras que ya no significan lo que solían decir; y cuando la teología es eso, es invariablemente una confesión de secreta desconfianza y escepticismo. Es evidente que secciones enteras de los brahmanes estaban destinadas a ser fuertes cuerdas de ingenioso racionalismo mediante las cuales los sacerdotes pudieran salvarse de ahogarse en la duda.
Pero a pesar de la robustez de esas cuerdas y la destreza con la que estaban trenzadas, no sirvieron de mucho. Los sacerdotes se hundieron. Se hundieron, se hundieron en las oscuras y turbias aguas de la duda y la consternación. Con los dedos congelados, aún se aferraban [ p. 125 ] a las cuerdas, tirando de ellas una y otra vez en vano intento de detener su hundimiento. Pero se hundieron, se hundieron, se hundieron, hasta que finalmente sus pies tocaron fondo en el fango del más negro pesimismo…
¶ 3
Quizás las condiciones físicas de la vida en aquel entonces contribuyeron a este ahogamiento de la esperanza vedica. Las cosas habían cambiado profundamente desde los viejos tiempos en el valle del Indo, cuando se crearon los Vedas. Los arios ya se habían convertido al hinduismo. A pesar de la firmeza del sistema de castas, la sangre negra de los aborígenes se había filtrado en las venas de los hombres blancos. Y, en sincronía con esta coloración de la piel, el clima maligno del valle del Ganges había inducido un oscurecimiento del alma. Un nuevo espíritu, un espíritu sepulcral de desesperanza, se apoderó de los antiguos hombres blancos. Encontró su expresión en una nueva literatura: una vasta colección de tratados filosóficos llamados Upanishads, las «Sesiones Espiritistas». Es difícil precisar cuándo se escribieron los Upanishads, pero según las autoridades más competentes, probablemente fue durante los dos siglos que van desde aproximadamente el año 50 a. C. hasta el año 600 a. C. Su carga era una comprensión completamente nueva de la posibilidad del hombre de alcanzar alguna vez el descanso en el universo. En la primera, desecharon a todos los antiguos dioses y ritos, confesando francamente que carecían por completo de realidad esencial. Solo una cosa, insistían, era real: Brahma, el «Ser», el «Eso» Uno, Absoluto, Infinito, Impersonal e Indescriptible. Y todos los actos y palabras, todas las criaturas, incluso todos los dioses, no eran más que manifestaciones fugaces de este «Eso». Como consecuencia lógica, [ p. 126 ] por lo tanto, solo existía una manera por la cual el hombre podía alcanzar la paz definitiva. Obviamente, tenía que perderse en el «Eso». Tenía que dejar de ser una mera manifestación y convertirse finalmente en una parte integral de Brahma.
Ahora bien, todo esto no era en absoluto único. Muchos pueblos, además de los hindúes, se han refugiado en la idea de que este mundo no es más que una ilusión y que la salvación solo puede obtenerse en otro plano de existencia. Pero ningún otro pueblo llevó esa idea tan rigurosamente como los hindúes. La mayoría se detenía con la esperanza de que la muerte les abriera inmediatamente la puerta a la salvación. Se decían a sí mismos que, aunque la vida en este mundo era indeciblemente vana, la muerte se acercaba, y con ella la seguridad de la vida real en algún otro mundo más glorioso. Pero los hindúes no podían albergar una esperanza tan fácil. La muerte les parecía cualquier cosa menos una salida. En el temible valle del Ganges, donde la existencia significaba una lucha perpetua bajo un sol que quemaba la carne y en un aire que estrangulaba el coraje, ni siquiera la muerte ofrecía una promesa inmediata de paz. La terrible idea de la transmigración, de un agotador ciclo de vida sin fin, se había apoderado de los hindúes. La muerte les parecía solo el comienzo de más del mismo viejo tormento que es la vida terrenal. Las almas de los muertos podían escapar por un breve tiempo a la luna; pero tan pronto como se agotaba la influencia de sus buenas acciones, volvían a hundirse en la tierra como globos gastados. Y entonces renacían como personas, animales o incluso plantas. Si su vida anterior había sido extraordinariamente buena, a su regreso se convertían quizás en príncipes o incluso [ p. 127 ] brahmanes; pero si habían obrado mal, volvían a vivir como perros, cerdos o incluso como hierbas viscosas al borde de los pantanos.
Parecía haber solo una forma efectiva de escapar de ese terrible ciclo de vida interminable, y era mediante la absorción en el «Ello». Si tan solo un hombre pudiera aniquilar su yo individual, pudiera destruir por completo su pequeño «Ello», entonces finalmente podría liberarse de la vida y alcanzar la liberación llamada Nirvana. El Nirvana no era un lugar, sino un estado mental, y por lo tanto, solo podía alcanzarse por medio de la mente. Los simples actos, buenos o malos, no podían ayudar en lo más mínimo; ni siquiera los mismos dioses podían ser de ayuda. Como declaran explícitamente los Upanishads: «Quien así sabe ‘¡Yo soy Brahma!’ se convierte en Brahma. Ni siquiera los dioses tienen poder para impedir que tal hombre se convierta en eso, pues se convierte en su propia Alma». Por lo tanto, el mero esfuerzo por la perfección moral o incluso por la corrección ritual nunca podría alcanzar para el hombre la bienaventuranza del Nirvana; no, solo la abolición total del esfuerzo mismo podría lograrlo. Pues esforzarse, desear, esa era la fuente misma de toda vida ilusoria. Desear, querer, acariciar incluso el más mínimo atisbo de un deseo insignificante, esa era la materia viciosa de la que estaba hecho el ser en constante reencarnación. Sin deseo, el «ello» individual se perdería, y solo quedaría Brahma, la Superalma, el «Eso» Universal Único. Así que, lógicamente, solo quedaba un propósito sensato en la vida: ¡dejar de desear!..
[ p. 128 ]
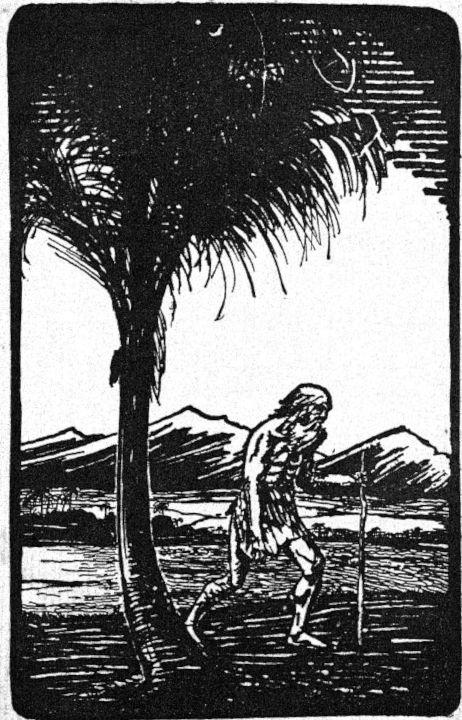
Uno se pregunta si esta filosofía nihilista de los Upanishads influyó significativamente en la vida de las masas en la India hace dos mil seiscientos años. Probablemente no, pues debió de estar mucho más allá de la comprensión de aquellas [ p. 129 ] masas. Pero que afectó profundamente a los eruditos es indudable. El deseo de acabar con el deseo simplemente arrebató a las clases altas de aquella época. El ascetismo, la eliminación voluntaria del apetito en todas sus formas, se popularizó en todos los templos y cortesanos. Los hombres huyeron a las montañas y a las selvas, para vivir allí como anacoretas y estrangular hasta el último vestigio de deseo normal. En una miseria increíble, prolongaron sus días, hambrientos solo por una cosa: la extinción del hambre.
Y luego vinieron las herejías…