[ p. 167 ]

[ p. 168 ]
¶ LIBRO CUATRO — LO QUE PASÓ EN CHINA
I. Confucianismo
1: La religión primitiva de China: el culto a los antepasados, el culto estatal, la religión popular, las costumbres funerarias, las festividades familiares… ¿Por qué China avanzó tan temprano? 2: La historia de Confucio. 3: La obra de Confucio: su evangelio, su lugar en la historia. 4: La deificación de Confucio.
II. Taoísmo
1: La vida de Lao Tse — el Tao-Teb-rey — el evangelio — ¿Fue Lao Tse un maestro religioso? 2: La degeneración del taoísmo — la alquimia — dioses y sacerdotes — la deificación de Lao Tse.
III. Budismo
1: Cómo entró en China — por qué triunfó allí — su ascenso y caída, 2; La tierra de las “Tres Verdades” — el culto popular.
[ p. 169 ]
¶ LIBRO CUATRO — LO QUE PASÓ EN CHINA
I. CONFUCIANISMO

Nadie parece saber con certeza cuál pudo haber sido la religión más antigua de China. Algunos estudiosos sostienen que era casi o totalmente monoteísta, pues desde tiempos remotos los chinos parecen haber adorado a un Gobernante Supremo generalmente identificado con el Cielo. Sin embargo, esta teoría de un monoteísmo temprano difícilmente puede aceptarse, pues junto con la adoración del Gobernante Supremo, el Espíritu del Cielo, se practicaba también la adoración de numerosos espíritus de la tierra. Hasta donde alcanzamos la memoria, los chinos parecen haber buscado ayuda en los espíritus que, según ellos, animaban todos los fenómenos naturales, y especialmente en los fantasmas de los muertos. Por lo tanto, es más acertado describir la religión más antigua de China como un animismo avanzado en lugar de un monoteísmo: un animismo peculiar arraigado en la adoración de los espíritus de la naturaleza y de los espíritus de los muertos. Quizás originalmente estos dos elementos, el culto a la naturaleza y a los antepasados, rivalizaban por la lealtad. [ p. 170 ] del pueblo; pero más tarde se fusionaron por la creencia de que el Cielo, el jefe de los espíritus de la naturaleza, era el primer antepasado del emperador y, por lo tanto, también el jefe de los espíritus ancestrales.
La devoción a los muertos fue la característica sobresaliente de la religión china desde sus inicios. Era obligación de todos, tanto de la alta sociedad como de la clase baja, adorar a los espíritus de sus antepasados. El emperador veneraba al espíritu del Cielo como a su antepasado, y los sacrificios regulares que le ofrecía eran motivo de un imponente despliegue ritual. En una extensa extensión de arena desierta, justo al sur de Pekín, aún se alza el magnífico altar de mármol blanco puro sobre el cual el emperador, vestido con túnicas azules como el cielo, se inclinaba y hacía ofrendas una vez al año. Se creía que si el emperador cometía el más mínimo error en esos ritos anuales, ¡el mundo entero se sumía en el caos! Y que cualquier otro hombre del país se atreviera a sacrificar al espíritu asociado con el Cielo equivalía a una declaración de rebelión. El emperador era el líder religioso de la nación, y dado que se suponía que los espíritus superiores eran sus ancestros exclusivos, su adoración se consideraba su privilegio exclusivo. Anualmente hacía ofrendas al espíritu de la Tierra, de la que también afirmaba descender. Las hacía en una segunda llanura arenosa y pinaresca a las afueras de Pekín, con la misma pompa con la que adoraba al Cielo. También adoraba a los espíritus de la tierra, las cosechas y los ríos, y si no respondían como correspondía, los destituía como si destituyera a un príncipe desobediente. Siendo «Hijo [ p. 171 ] del Cielo y la Tierra», tenía derecho a reducir o aumentar el número de espíritus a voluntad.
Todo esto, sin embargo, era solo la religión del estado. La gente común no podía acercarse al dios llamado Cielo, como tampoco al emperador, y no podía participar en el culto celestial, como tampoco podía intervenir en el gobierno. Por lo tanto, necesariamente cultivaban una religión propia. Acosados por los peligros y las frustraciones de la vida, recurrían en busca de ayuda a los espíritus de sus antepasados. Los funerales eran ocasión para los ritos y ofrendas más elaborados. Se depositaban ropa y comida en las tumbas. Incluso los criados y familiares eran a veces masacrados y enterrados con el cadáver de un hombre de rango. Lo mismo, por supuesto, se hacía en Egipto cuando moría un rey. Las pirámides están repletas de suntuosos muebles y otras posesiones. En la Grecia primitiva también se observó esta práctica, y allí se llevó a tal extremo que el estadista Solón se vio obligado a legislar contra ella. Pero en China, donde la costumbre también debió amenazar con convertirse en una seria amenaza para la estabilidad económica, se frenó de otra manera. No se suprimió, sino que se convirtió en una alegoría. Se introdujo el llamado «hacer ver», y a partir de entonces, los esclavos enterrados con el cadáver eran simplemente muñecos de madera, ¡y la ropa, de papel! ¡Meras imágenes de comida y muebles se consideraban lo suficientemente reales como para ser sacrificadas y enterradas con los muertos!
Quizás ese subterfugio era posible en China y no en otros países porque los chinos adoptaban una actitud [ p. 172 ] peculiar hacia quienes habían partido de esta vida. En Egipto, Grecia y dondequiera que se enterraran posesiones con los muertos, se admitía abiertamente que la práctica se observaba para que las almas de los difuntos estuvieran bien cuidadas en el otro mundo. Sin embargo, los chinos se negaban a admitirlo. No sabían nada de ningún otro mundo aparte de este, y parecían no haber estado lo suficientemente interesados como para siquiera especular sobre él. En China existía la creencia inequívoca de que los muertos sobrevivían en algún lugar, pero nadie se molestaba en preguntar dónde. Lo único que les preocupaba a los chinos era que los fantasmas de los muertos regresaran y ayudaran a los vivos. Para ello, ofrecían sacrificios regulares a los fantasmas, adorándolos mediante «personajes» vivos que permanecían inmóviles durante toda la ceremonia y luego comían una parte de las ofrendas. Posteriormente, se fabricaron sencillas placas conmemorativas de piedra para sustituir a estos «personajes». Las clases altas construían templos para guardar sus placas ancestrales; las clases bajas las guardaban en la habitación principal (generalmente la única) de sus chozas.
Los sacrificios a los espíritus de los muertos eran en realidad festines familiares. Todo el arte y el misterio de la cocina china se concentraban en la preparación de las salsas, los condimentos, los pastelitos y los condimentos utilizados. Se servían diversas bebidas de mijo con los platos de comida; y entonces comenzaba la ceremonia. Con el máximo cuidado se representaba cada detalle del ritual, mientras los tambores retumbaban, las flautas chirriaban y los enormes instrumentos de cuerda emitían su persistente ping-ping. Hombres y mujeres cantaban canciones y bailaban danzas pantomímicas que se suponía entretenían a [ p. 173 ] los fantasmas en la habitación. La ceremonia se prolongaba durante horas, a veces incluso más de un día. Y entonces, finalmente, el «oficial de oración» declaraba que los fantasmas estaban satisfechos. Con gravedad, bendecía al celebrante, diciendo: «Fragante ha sido tu sacrificio filial, y los espíritus se han deleitado con los licores y viandas. Te colman de cien bendiciones, cada una según su deseo y tan ciertas como la ley. Has sido preciso y sincero, y sin duda serás bendecido con favores a miríadas y decenas de miríadas». Acto seguido, campanas y tambores armaban un gran estruendo, y los espíritus de los muertos se marchaban cortésmente. Tras permanecer sentados en una invisibilidad fantasmal durante toda la ceremonia, tras escuchar el ruido, oler el punk, comer y beber hasta que se presumía que estaban saciados, los espíritus se retiraban tranquilamente a ese lugar desconocido donde residían permanentemente. Y los celebrantes, exhaustos pero felices, se levantaban y, con cansancio, se ponían a recoger los platos.
En ninguna otra parte del mundo se desarrolló una religión de carácter tan insulso. El miedo era inexistente o se mantenía oculto bajo una gruesa capa de coraje y confianza. No existía la oración por los muertos, pues ningún chino se atrevía a insultar a sus antepasados imaginando que necesitaran ayuda. Se ofrecían oraciones a los muertos, y solo para acercarlos y asegurar su ayuda. Por supuesto, no debe pensarse que los campesinos chinos de hace tres mil años no conocían demonios que temer ni tabúes que temer. Pero es seguro decir que, de todos los pueblos [ p. 174 ] antiguos, los chinos eran los menos intimidados por tales cosas. Quizás por eso, de todos los pueblos antiguos, los chinos fueron los primeros en atreverse a avanzar por ese camino aventurero que llamamos civilización. Tal vez fue porque los chinos vivieron en gran medida sin terror y completamente sin sacerdotes, y que en una época en la que Atenas era todavía una aldea y Roma aún no estaba construida, cuando Gran Bretaña todavía estaba fuera del mundo y la Galia no era más que un desierto vagado por salvajes, China ya era una tierra civilizada donde la gente viajaba en carruajes, vivía en casas bien construidas, vestía seda, usaba zapatos de cuero, se sentaba en sillas, usaba mesas, comía en platos, medía el tiempo con un reloj de sol y llevaba paraguas.
¶ 2
Pero si uno se atreve a afirmar que la religión intrépida y sin sacerdotes de China fue responsable de su temprano avance en la civilización, debe admitirse que también fue responsable de su temprana detención. Hoy en día, China es uno de los países más atrasados del mundo, y parece evidente que su culto a los antepasados, con su retrógrado enfoque, es en gran parte responsable de esa condición. Pues el culto a los antepasados ha seguido siendo la religión ortodoxa de China. Hasta la revolución de 1912, aún era posible ver al emperador con su vasto séquito dirigirse a los grandes altares al sur y al norte de Pekín, y ofrecer allí sacrificios al Cielo y a la Tierra casi exactamente como lo hicieron sus predecesores tres mil años antes. Y aunque la llegada de una república a China ha puesto fin a ese culto imperial al Cielo, el antiguo culto familiar a los fantasmas de los antepasados aún persiste. Puede que sea mucho menos ingenuo y crudo hoy que cuando la noche de la barbarie apenas había amanecido en China; pero de todos los [ p. 175 ] religiones del mundo que menos alteraciones ha sufrido a manos del tiempo.
En Occidente, es habitual referirse al culto ortodoxo a los antepasados de China como confucianismo. Sin embargo, no debe imaginarse que la figura de Confucio esté relacionada con esta religión como, por ejemplo, Buda con el budismo o Mahoma con el mahometismo. Confucio no fue en absoluto el fundador de la religión, ni siquiera su reformador. Más bien, fue su conservador, apoderándose de ella hace dos mil quinientos años, cuando apenas comenzaba a decaer, y revivificándola para que pudiera seguir siendo la fuerza dominante en la vida de los chinos de entonces en adelante. Dijo de sí mismo que «no era un creador, sino un transmisor, que creía en los antiguos y los amaba», y casi ni con una sola palabra o acto desmintió esa descripción.
Confucio, cuyo nombre chino era Kung-fu-tze, vivió en ese asombroso siglo, el VI a. C., que produjo a Mahavira y Buda en la India, a Zoroastro (quizás) en Persia, y a Jeremías, Ezequiel y el Segundo Isaías en Israel. Nació en el 551 a. C., y de sus primeros años de vida no sabemos prácticamente nada. Lo único que se nos dice con credibilidad es que a los veintidós años ya era maestro, y uno extraordinariamente popular. Pero sus seguidores parecen haber sido muy diferentes a los de la mayoría de los otros jóvenes maestros que han dejado su huella en la civilización. Quienes se sentaron a los pies de Confucio no eran rebeldes celosos, sino estudiantes piadosos. Porque el propio Confucio no era en ningún sentido un rebelde. Era un anticuario, un hombre que amaba a los antiguos y se dedicó con toda su alma al estudio de su sabiduría y sus costumbres. Muy pronto adquirió la posición de un [ p. 176 ] experto en las antiguas costumbres rituales, y contaba como una de las grandes experiencias de su vida la oportunidad que una vez se le presentó de visitar Pekín e inspeccionar los lugares donde se ofrecían los grandes sacrificios al Cielo y a la Tierra.
Durante muchos años, Confucio dedicó todo su tiempo a recopilar y editar los escritos antiguos de su pueblo, y no se le pidió que se dedicara a asuntos prácticos hasta los cincuenta años. En 501, fue nombrado magistrado jefe de la ciudad de Chungtu; y la tradición afirma que en un plazo de un año limpió la ciudad de todo vestigio de delincuencia. Logró este milagro sometiendo toda forma de vida a una etiqueta elaborada. Incluso se reguló la alimentación de las diferentes clases sociales. Todos los seres vivos fueron reglamentados, e incluso los cadáveres fueron depositados en ataúdes de un grosor preestablecido y enterrados en tumbas con una forma preestablecida.
Tras lo cual, según cuenta la historia, el duque de la provincia elevó a Confucio a cargos cada vez más altos, hasta convertirlo finalmente en Ministro de Justicia. Y como Ministro de Justicia, Confucio frenó a la población con tanta eficacia mediante normas y reglamentos que, en muy poco tiempo, toda la provincia se convirtió en un estado modelo, y todas las leyes contra el crimen cayeron en desuso. «La deshonestidad y la disolución eran motivo de vergüenza. La lealtad y la buena fe caracterizaban a cada hombre, y la castidad y la sumisión adornaban a cada mujer. Multitudes de extranjeros acudían en masa desde otras ciudades, y la fama de Kungfu-tze, el ídolo del pueblo, corría en cánticos por todas partes»; al menos así lo afirman los biógrafos del sabio, no del todo imparciales.
[ p. 177 ]

Pero las cosas iban demasiado bien para durar mucho. Los príncipes vecinos, celosos de la prosperidad y la paz en la provincia reformada, sedujeron la mente del duque con regalos de caballos rápidos y bailarinas más rápidas. El ministro hacedor de milagros, repentinamente encontrándose en desgracia, tristemente —y muy lentamente, pues hasta el final esperó que el duque se arrepintiera— se sacudió el polvo de la ingrata provincia de sus pies. Empezó a recorrer China, yendo de una corte a otra y ofreciendo libremente sus servicios a todo príncipe y ministro que conocía. Con ingenua seguridad les dijo: «¡En doce meses podría efectuar grandes cambios, y en tres años podría perfeccionarlo todo!». Pero no había nadie en la tierra que aprovechara su oferta. Vagó durante trece largos años sin encontrar un solo gobernante dispuesto a darle empleo. Evidentemente, los príncipes y el pueblo lo miraban con recelo, y al menos una vez fue atacado por una turba y casi asesinado. Muchos días se vio obligado a pasar hambre, y muchas noches sin techo. Sin embargo, durante todos esos años, su corazón [ p. 178 ] no le desanimó. Obstinadamente, mantuvo la confianza en que el Cielo lo protegería en su misión de la verdad, y a pesar de cada desánimo, siguió esperando una oportunidad para salvar al mundo.
Pero finalmente llegó el día en que ya no pudo vagar. La vida comenzó a desvanecerse en sus viejos huesos, y con tristeza regresó a su provincia natal para pasar sus últimos días estudiando sus amados pergaminos antiguos. Su cuerpo se marchitó hasta convertirse en un saco seco y amarillo, y su coraje se marchitó y se desvaneció por completo. Quizás se volvió quejoso hacia el final; sin duda, se volvió lastimero y resentido. «La gran montaña se tambalea», murmuró para sí mismo mientras la muerte lo abrumaba; «¡sí, la robusta viga se quiebra, y el sabio se marchita como una planta! ¡No hay nadie en el imperio que me haga su maestro! ¡En verdad, ha llegado mi hora de morir!».
… Y así terminó la vida de Kung-furtze. . . .
¶ 3
Ahora bien, es obvio que este hombre, uno de los más grandes de la historia, difícilmente merece ser descrito como un profeta religioso. Los profetas casi invariablemente son rebeldes, herejes santos que rompen siempre con el pasado. Pero este hombre, Confucio, no buscó romper con el pasado, sino sanar la brecha ya existente. Y la sanó. Con su diligente labor editando las antiguas escrituras sagradas de China y estableciendo su autoridad suprema, impuso un yugo sobre su pueblo que hasta el día de hoy no ha podido liberarse… Este no es el lugar para analizar los libros, los cinco reyes y los cuatro shu, que se supone que él o sus discípulos inmediatos escribieron. [ p. 179 ] En su mayor parte, se componen de colecciones de antiguos himnos rituales, leyes ceremoniales, «permutaciones» mágicas, crónicas históricas y proverbios. Su importancia para nosotros no reside en sus propios méritos, sino únicamente en el hecho real, aunque casi increíble, de que casi hasta el día de hoy han dominado la vida y el pensamiento de toda la China erudita. En ese hecho también reside la importancia de Confucio. No fue en ningún sentido un innovador. No aportó una sola idea, práctica o experiencia nueva a la religión heredada de su país. Pero fue un conservador sumamente eficaz. Se apoderó de una religión ya antigua y decadente, y a fuerza de organizar sus tradiciones dispersas, logró infundirle una vida imperecedera. Es cuestionable si algún otro hombre en la historia ha tenido una influencia más duradera en un pueblo que aquel anciano sabio de Shandong, quien en vida ni siquiera pudo conseguir trabajo.
Pero aunque Confucio organizó y prácticamente estableció una gran religión, él mismo, en sentido estricto, no era un hombre religioso. Sabía muy poco de los dioses y parece que le importaban menos. Cuando un discípulo le preguntó sobre el servicio a los espíritus, se dice que respondió: «Mientras no puedas servir a los hombres, ¿cómo podrás servir a los espíritus?». Tampoco dijo ni una palabra sobre el otro mundo. «Mientras no conozcas la vida», declaró, «¿cómo podrás conocer la muerte?». No veía razón para la oración y despreciaba todo interés en lo sobrenatural. «Entregarse con fervor al servicio de los hombres y, respetando a los espíritus, no hacer un gran alboroto por ellos, eso es sabiduría», dijo… Claramente, por lo tanto, Confucio [ p. 180 ] tenía poco de ese miedo y nada de esa humildad que impulsa a los hombres a implorar la ayuda de los dioses. Veía poca necesidad de dioses, pues creía en sí mismo, en su propio poder como hombre justo. «Lo que un hombre superior busca», declaró, «¡es a sí mismo!». … A Confucio le parecía que si un hombre se comportaba con decoro, la frustración y la desesperación eran imposibles. Creía en el poder moral de las acciones tanto como su salvaje antepasado podría haber creído en la eficacia de los hechizos mágicos. De hecho, se cuenta que una vez declaró que las estrellas mismas se mantenían en su curso únicamente por la decoro moral del hombre. No injustamente, por lo tanto, Confucio puede ser descrito como un chamán que se basaba en prescripciones morales más que en ritos mágicos como medio para controlar el universo. Su mayor contribución fue en el campo de la ética, y sus proverbios se citan —y al menos, se observa su incumplimiento— aún hoy. No hay en ellos idealismo extravagante, ni descaro exagerado. Hay proverbios que guían a la humanidad demasiado humana, y la extrañeza no tiene cabida en ellos. «Es una locura aislarse del mundo», declaró Confucio, «y relacionarse con aves y bestias que no son nuestros semejantes. ¿Con quién debería relacionarme sino con la humanidad sufriente?..».
Pero es importante que resistamos la tentación de exagerar la majestuosidad de Confucio, incluso como maestro ético. La tendencia común a clasificarlo entre los grandes sabios que alcanzaron un notable protagonismo en Grecia un siglo o dos después es injustificada. Es cierto que también estaban dispuestos a doblegarse ante cualquier dios, siempre y cuando [ p. 181 ] se les permitiera ceder a su voluntad. Pero se diferenciaban de Confucio en que orientaban sus pensamientos hacia lo nuevo, no hacia lo antiguo. Se atrevieron a aventurarse en tierras vírgenes del espíritu, abriendo caminos a través de páramos que ninguna mente humana había recorrido aún. ¿Pero Confucio? Desplegó las fuerzas de su razón solo en los páramos deteriorados y descuidados del pasado. Puede que dudara de la existencia de los dioses antiguos, pero nunca dudó de la validez de los antiguos ritos que se les rendían. Consideraba que era responsabilidad de todos los hombres adorar con el mayor cuidado, no tanto por el bien de los espíritus adorados, sino por el bien disciplinario de quienes los practicaban. La corrección, la regularidad, la observancia exacta y escrupulosa de los «trescientos puntos de la ceremonia y tres mil puntos de la conducta»: estos eran los fines y objetivos últimos de la vida. Se dice que el propio Confucio llevó este ritual de regularidad a extremos fantásticos. ¡Incluso su postura mientras dormía se ajustaba a una regla fija!.. Todo debía estar ordenado, pues «El orden es la única ley del cielo». Todo cambio era perjudicial, y la salvación solo podía obtenerse si nadie intentaba perturbar el orden religioso, social y político ya establecido. Por supuesto, para conocer los detalles de ese orden, era necesario recurrir al pasado dorado. Lo que pertenecía a los padres le parecía a Confucio que era enemigo de los hijos. La piedad filial, el respeto a los antepasados, era para él la más alta de todas las virtudes.
Y exaltando aquella virtud, murió.
[ p. 182 ]
¶ 4
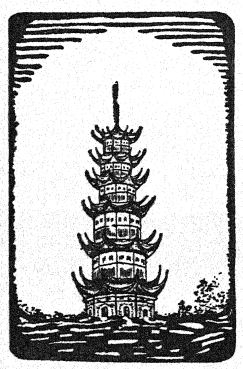
Pero entonces Confucio comenzó a vivir de nuevo. Discípulos devotos plasmaron sus palabras en enormes colecciones llamadas las «Analectas». La memoria del gran sabio comenzó a cobrar fuerza, especialmente en el siglo siguiente, cuando un nuevo discípulo, Mencio, surgió para difundir sus doctrinas. En el siglo III, un usurpador del trono con éxito hizo todo lo posible por erradicar toda la expansión, pues su condena inflexible a toda inconformidad y cambio hizo su vida rebelde indescriptiblemente dura. Este emperador realizó un esfuerzo sistemático para destruir a todos los confucianos y asesinar a todos los que los conocían de memoria. Pero fracasó, y cuando un miembro de una antigua dinastía recuperó el trono imperial, Confucio comenzó a florecer como nunca antes. El propio Confucio fue exaltado hasta convertirse en un verdadero dios. En el año 1 d. C., el anciano anticuario fue canonizado. «Duque Ni, el Todo Completo e Ilustre», fue nombrado oficialmente… En el año 57 d. C., se ordenó que se le ofrecieran sacrificios en todos los colegios. … En el año 89 [ p. 183 ] fue elevado al rango imperial de «Conde», y en el 267 se decretó que se le ofrecieran sacrificios de animales más elaborados cuatro veces al año. … En el 492 se le rindió aún más honor, y fue canonizado oficialmente como «el Venerable Ni, el Sabio Culto». … En el 555 se ordenaron templos separados para el culto a Confucio en las capitales de todas las prefecturas de China, y en el 740 su imagen fue trasladada del lateral al centro del Colegio Imperial, para situarse junto a los reyes históricos de China. . . . En 1068 fue elevado al rango de Emperador., . . Y finalmente en 1907 la Emperatriz Viuda lo elevó al primer grado de culto, ¡ubicándolo junto a las deidades del Cielo y la Tierra!
Y así ha sucedido que quien en vida fue golpeado y atado es ahora un dios para toda China. Quien no tenía refugio ahora tiene más de mil quinientos templos para albergar sus tablillas; quien pasó hambre ahora recibe más de sesenta y dos mil animales ofrecidos a su espíritu cada año. Peor aún, quien no veía necesidad alguna de oración se ha convertido en objeto de oración, y quien poco necesitaba dioses se ha equiparado al Cielo… ¡Ironía!