[p. lix]
Las creencias religiosas de los modernos defensores del sintoísmo [1] pueden determinarse sin mayor dificultad mediante la lectura de las obras de los líderes del movimiento que, durante el último siglo y medio, se ha esforzado por destruir la influencia del budismo y de la filosofía china, y que, en los últimos tiempos, ha logrado, en cierta medida, suplantar a estos dos sistemas extranjeros. Pero en Japón, como en otros lugares, ha sido imposible retroceder mil años en pensamiento y acción religiosa; y cuando intentamos descubrir las opiniones primitivas que albergaba el pueblo japonés antes de la introducción de la cultura china, nos encontramos con dificultades que, a primera vista, parecen insuperables. Los documentos son escasos y los comentarios modernos poco fiables, pues todos están escritos bajo la influencia de una opinión preconcebida. Además, el problema se complica aparentemente por una mezcla de razas y mitologías, y por una filtración de ideas chinas anterior a la compilación de documentos de cualquier tipo, aunque estas son consideraciones que hasta ahora apenas han sido tomadas en cuenta por los extranjeros, y son deliberadamente descuidadas y oscurecidas por escritores nativos tan estrechamente patrióticos como Motowori y Hirata.
[p. lx]
En el ámbito político, las dificultades no son menores, sino más bien mayores; pues una vez consolidada la casa imperial y el sistema político japonés centralizado, tal como lo conocemos desde el siglo VI o VII de nuestra era en adelante, era claramente de interés para los poderes fácticos borrar en la medida de lo posible el rastro de los diferentes sistemas de gobierno que pudieran haberlos precedido, y hacer creer que, tal como eran las cosas entonces, siempre habían sido así. El emperador Tem-mu, con su afán por corregir «las desviaciones de la verdad y las vacías falsedades» de los documentos históricos conservados por las diversas familias, y el autor de las «Crónicas de Japón» con su elaborado sistema de fechas ficticias, nos vienen a la mente, y nos preguntamos hasta qué punto se produjeron tergiversaciones históricas similares —a veces involuntarias— en épocas anteriores, cuando había aún menos elementos para frenarlas que en el siglo VIII. Por lo tanto, si el traductor expresa aquí algunas opiniones basadas principalmente en un estudio minucioso del texto de los “Registros de Asuntos Antiguos”, complementado con un estudio de las “Crónicas del Japón”, se entendería que lo hace con gran recelo, especialmente en lo que respecta a sus escasas observaciones (por así decirlo) constructivas. En cuanto al lado destructivo de la crítica, no hay que dudar; pues las historias antiguas presentan pruebas demasiado concluyentes contra sí mismas como para que, al menos, sus partes más tempranas resistan la prueba de una investigación seria. Antes de intentar reconstruir lo poco que se encuentra en los “Registros” para ilustrar las creencias de la época japonesa arcaica, será necesario, a riesgo de resultar aburrido, ofrecer un resumen de las antiguas tradiciones tal como se presentan ante nosotros en la [p. lxi] en su totalidad, después de lo cual se aventurarán algunas especulaciones sobre el tema de las tribus anteriores que se combinaron para formar el pueblo japonés; porque las cuatro cuestiones de las creencias religiosas, de los acuerdos políticos, de la raza y de la credibilidad de los documentos, están todas estrechamente relacionadas y, propiamente hablando, forman un solo problema altamente complejo.
En resumen, las tradiciones japonesas tempranas se resumen en lo siguiente: tras un período indefinidamente largo, durante el cual nacieron varias deidades abstractas, enumeradas de forma diferente en los “Registros” y en las “Crónicas”, dos de estas deidades, un hermano y una hermana llamados Izanagi e Izanami (es decir, el “Hombre que Invita” y la “Mujer que Invita”), se unen en matrimonio y dan origen a las diversas islas del archipiélago japonés. Al terminar de producir islas, proceden a la creación de un gran número de dioses y diosas, muchos de los cuales corresponden a lo que llamaríamos personificaciones de los poderes de la naturaleza, aunque “personificación” es una palabra que, en sus acepciones legítimas, resulta ajena a la mentalidad japonesa. El nacimiento del Dios del Fuego causa la muerte de Izanami, y entonces tiene lugar el episodio más impactante de toda la mitología, cuando su esposo, a semejanza de Orfeo, la visita en el inframundo para implorarle que regrese con él. Ella lo haría de buena gana y le pide que espere mientras consulta con las deidades del lugar. Pero él, impaciente por su larga demora, rompe una de las púas del peine que llevaba atrapada en el mechón izquierdo del cabello, la enciende y entra, solo para encontrarla convertida en una horrible masa de corrupción, en cuyo centro se sientan los ocho Dioses del Trueno. Este episodio termina con la deificación de [p. lxii] [58] tres melocotones [2] que lo habían ayudado en su retirada ante los ejércitos del inframundo, y con un intercambio de amargas palabras entre él y su esposa, quien lo persigue hasta el «Paso del Hades».
De regreso a Himuka, en el suroeste de Japón, Izanagi se purifica bañándose en un arroyo. Al hacerlo, nuevas deidades nacen de cada prenda que arroja a la orilla del río y de cada parte de su cuerpo. Una de estas deidades era la Diosa del Sol, que nació de su ojo izquierdo, mientras que el Dios de la Luna surgió de su ojo derecho, y el último de todos, Susa-no-Wo, cuyo nombre el traductor traduce como «el Varón Impetuoso», nació de su nariz. Entre estos tres hijos, su padre reparte la herencia del universo.
En este punto, la historia pierde su unidad. Ya no se sabe nada del Dios Luna, y las tradiciones sobre la Diosa Sol y las de la «Deidad Masculina Impetuosa» divergen de tal manera que generan inconsistencias en el resto de la mitología. La Diosa Sol y la «Deidad Masculina Impetuosa» tienen una violenta disputa, y finalmente esta última abre un agujero en el techo del salón celestial donde su hermana trabaja con las tejedoras celestiales, y por él deja caer «un caballo pío celestial que había desollado con un desollado hacia atrás». Las consecuencias de este acto fueron tan desastrosas que la Diosa del Sol se retiró por una temporada a una cueva, de la que el resto de las ochocientas miríadas (según las «Crónicas», ochenta [p. lxiii] miríadas) de deidades apenas lograron seducirla. La «Deidad Masculina Impetuosa» fue entonces desterrada, y la Diosa del Sol permaneció como la señora del campo. Sin embargo, aunque parezca extraño, a partir de entonces se retira a un segundo plano, y la sección más extensa de la mitología consiste en historias sobre la «Deidad Masculina Impetuosa» y sus descendientes, quienes son representados como los monarcas de Japón, o más bien de la provincia de Idzumo. La propia “Deidad Masculina Impetuosa”, a quien su padre encomendó el dominio del mar, nunca asume ese poder, sino que primero tiene una aventura amorosa curiosamente narrada y un encuentro con una serpiente de ocho horquillas en Idzumo, para luego reaparecer como la caprichosa y sucia deidad de Hades, quien, sin embargo, parece conservar cierto poder sobre la tierra de los vivos, al investir a su descendiente de la sexta generación con la soberanía de Japón. De este último personaje se narra todo un ciclo de historias, todas centradas en Idzumo. Aprendemos de sus conversaciones con una liebre y un ratón, de la destreza e inteligencia que demostró durante una visita a su antepasado en el Hades, que en este ciclo de tradiciones es un lugar mucho menos misterioso que el Hades visitado por Izanagi, de sus amoríos, de su triunfo sobre sus ochenta hermanos, de su reconciliación con su celosa emperatriz, y de sus numerosos descendientes, muchos de los cuales tienen nombres particularmente difíciles de comprender. También oímos hablar en una tradición, que termina de manera inútil, de una deidad microscópica que viene a través del mar para pedir a este monarca de Idzumo que comparta con él la soberanía.
Esta última leyenda se repite en la secuela. La Diosa del Sol, quien en su segunda aparición es constantemente representada [p. xliv] actuando en sintonía con la «Alta Augusta Deidad Productora Maravillosa» —una de las abstracciones mencionadas al comienzo de los «Registros»—, decide otorgar la soberanía de Japón a un hijo del que se duda si es suyo o de su hermano, la «Impetuosa Deidad Masculina». Tres embajadores son enviados desde el Cielo a Idzumo para arreglar los asuntos, pero solo un cuarto tiene éxito; los últimos embajadores logran la sumisión del monarca [48] o deidad de Idzumo, quien renuncia a su soberanía y promete servir a la nueva dinastía (aparentemente en el inframundo) si se le construye un palacio o templo y se le rinde el culto correspondiente. Entonces, el hijo de la deidad a quien la Diosa del Sol originalmente había deseado convertir en soberana de Japón, desciende a la tierra, no a Idzumo en el noroeste, como la secuencia lógica de la historia llevaría a uno a esperar, sino a la cima de una montaña en la isla suroccidental de Kiushiu.
A continuación, se presenta una pintoresca historia que explica la antigua aparición del bèche-le-mer, y otra que explica la brevedad de la vida de los mortales, tras la cual se nos narra el nacimiento, en circunstancias peculiares, de los tres hijos de la deidad celestial. Dos de ellos, Ho-deri y Howori, cuyos nombres podrían traducirse como “Fire-Shine” y “Fire-Subside”, son los héroes de una curiosa leyenda, que incluye un detallado relato de una visita de este último al palacio del Dios del Océano y de una maldición o hechizo que le otorgó la victoria sobre su hermano mayor y le permitió vivir en paz en su palacio de Takachiho durante quinientos ochenta años. La primera mención [p. lxv] se asemeja a una fecha que aparece en los “Registros”. El hijo de este personaje se casó con su propia tía y fue padre de cuatro hijos. Uno de ellos, «pisando la cresta de las olas, cruzó a la Tierra Eterna», mientras que el segundo «se adentró en la llanura marina». Los otros dos se dirigieron hacia el este, luchando con los jefes de Kibi y Yamato, viviendo aventuras con dioses con y sin cola, asistidos por una espada milagrosa y un cuervo gigantesco, y nombrando los diversos lugares por los que pasaron con el nombre de incidentes de su propia vida, como lo habían hecho antes el «Hombre Impetuoso» y otros personajes divinos. Uno de estos hermanos fue Kamu-Yamato-Ihare-Biko, quien (habiendo fallecido el otro antes que él) recibió el título de Jim-mu Ten, no más de catorce años, siglos después de la fecha que en las «Crónicas» se asigna como la de su fallecimiento.
De ahí en adelante, Yamato, apenas mencionado antes, y las provincias adyacentes se convierten en el centro de la historia, e Idzumo cobra importancia de nuevo. Una historia de amor muy indecente crea un puente que une los dos fragmentos de la mitología; y la «Gran Deidad de Miwa», identificada con el monarca depuesto de Idzumo, aparece en escena. De hecho, durante el resto de la historia, esta «Gran Deidad de Miwa» y [49] su colega, la «Pequeña Deidad Augusta» (Sukuna-Mi-Kami [3]), la deidad Izasa-Wake, los tres Dioses del Agua de Sumi y la «Gran Deidad de Kadzuraki», de quien hay una mención tan llamativa en la Sec. CLVIII, forman, junto con la Diosa del Sol y con cierta espada divina, [p. lxvi] preservado en el templo de Isonokami en Yamato, siendo los únicos objetos de culto nombrados específicamente, pues no se sabe nada más de los demás dioses y diosas. Esta parte de la historia concluye con un relato de los problemas que inauguraron el reinado del sucesor de Jim-mu, Sui-sei, y luego aparece un espacio en blanco de (según la cronología aceptada) quinientos años, durante el cual no se nos dice absolutamente nada, salvo genealogías lúgubres, el lugar donde residió cada soberano y dónde fue enterrado, y la edad que vivió; esto después de los minuciosos detalles que se habían dado previamente sobre los sucesivos dioses o monarcas hasta Sui-sei inclusive. Cabe señalar también que la edad promedio de los primeros diecisiete monarcas (contando a Jim-mu Ten-nō como el primero, según las ideas preconcebidas) es de casi 96 años si nos atenemos a los Registros, y de más de cien si nos atenemos a la cronología aceptada, que se basa principalmente en las afirmaciones constantemente divergentes de las Crónicas. La edad de varios monarcas supera los 120 años. [4]
El lapso mencionado de un período casi indefinido de cinco siglos nos lleva al reinado del emperador conocido históricamente como Sū-jin, cuya vida de ciento sesenta y ocho años (ciento veinte según las Crónicas) se supone que precedió inmediatamente a la era cristiana. Durante este reinado, el antiguo monarca de Idzumo, o dios de Miwa, reaparece y provoca una peste, de la que Sū-jin es advertido en sueños. Un episodio curioso, pero sumamente indecente, nos cuenta cómo un personaje llamado Oho-Taka-Ne-Ko era conocido como hijo de la deidad en cuestión, y por lo tanto fue nombrado sumo sacerdote de su templo. En el reinado subsiguiente, una elaborada leyenda, que involucra una variedad de circunstancias tan milagrosas como cualquiera de las anteriores de la mitología, se centra nuevamente en la necesidad de apaciguar al gran dios de Idzumo. Esto, junto con detalles de las luchas internas en la familia imperial, los amoríos del soberano y la importación de la naranja de la «Tierra Eterna», nos lleva al ciclo de tradiciones cuyo héroe es Yamato-Take, hijo del emperador Kei-kō. Este príncipe, tras matar a uno de sus hermanos en el retrete, logra someter tanto el Japón occidental como el oriental; y, a pesar de ciertos detalles desagradables para el gusto europeo, su historia, en conjunto, es una de las más impactantes del libro. Realiza prodigios de valor, se disfraza de mujer para matar a los bandidos, posee una espada mágica y un incendiario, tiene una esposa devota que calma la furia de las olas sentándose sobre su superficie, se encuentra con un ciervo y un jabalí que en realidad son dioses disfrazados, y finalmente muere camino al oeste antes de llegar a su hogar en Yamato. Su muerte es seguida por un relato altamente mitológico sobre el entierro del pájaro blanco en el que terminó transformándose.
El reinado subsiguiente es un vacío, y el siguiente nos transporta sin previo aviso a una escena completamente distinta. El hogar del soberano se encuentra ahora en Tsukushi, la isla suroccidental del archipiélago japonés, y cuatro dioses, por intermedio de la esposa del soberano, conocida históricamente como la emperatriz Jin-gō, revelan la existencia de la tierra de Corea, de la cual, sin embargo, esta no es la primera mención. El emperador descree del mensaje divino y es castigado con la muerte por su incredulidad. Pero la emperatriz, tras una consulta especial entre su primer ministro y los dioses, y la celebración de diversas ceremonias religiosas, reúne su flota y, con la ayuda de peces grandes y pequeños y de una ola milagrosa, llega a Shirai [5] (una de las antiguas divisiones de Corea) y la somete. Luego regresa a Japón y la leyenda termina con un relato curiosamente ingenuo sobre cómo un día estaba sentada pescando en un banco de arena en el río Wo-gawa en Tsukushi usando hilos sacados de su falda como línea.
La siguiente sección la muestra subiendo por mar a Yamato, otro punto de la historia, mediante el cual el ciclo de leyendas de Yamato y el ciclo de Tsukushi se unen en aparente unidad. Las «Crónicas de Japón» incluso han mejorado esto al situar a los esposos de Jingō residiendo en Yamato al comienzo de su reinado y solo trasladándose a Tsukushi posteriormente. De no haberse conservado los «Registros», menos elaborados, los dos hilos de la tradición habrían sido aún más difíciles de desentrañar. El ejército de la Emperatriz derrota a las tropas reclutadas por los reyes o príncipes nativos, representados como sus hijastros; y a partir de ese momento, la historia se desarrolla en un único canal y siempre se centra en Yamato. China también se menciona por primera vez; se dice que se trajeron libros del continente, y se habla de la introducción gradual de diversas artes útiles. Sin embargo, ni siquiera los anales del reinado de O-jin, durante los cuales se dice que comenzó este impulso civilizador extranjero, están exentos de [p. lxix] detalles tan milagrosos como cualquiera de los que aparecen en las primeras partes del libro. De hecho, las Secciones CXIV-CXVI de la siguiente traducción, que forman parte de la narrativa de su reinado, se dedican a la narración de uno de los relatos más fantásticos de toda la mitología. Se dice que el propio monarca vivió ciento treinta años, mientras que su sucesor vivió ochenta y tres (según las «Crónicas», O-jin vivió ciento diez años y su sucesor, Nin-toku, reinó ochenta y siete). No es hasta el siguiente reinado que cesa lo milagroso, hecho que coincide significativamente con el reinado en el que, según una declaración de las Crónicas, «se designaron por primera vez historiadores en todas las provincias para registrar palabras y acontecimientos y enviar archivos desde todas las direcciones». Esto nos lleva a principios del siglo V de nuestra era, apenas tres siglos antes de la compilación de nuestras historias, pero solo dos siglos antes de la compilación de la primera historia de la que se conserva mención. A partir de entonces, la historia de las Crónicas, aunque no bien narrada, nos ofrece algunas imágenes muy curiosas y se lee como si fuera fiable. Es bastante completa durante algunos reinados, tras los cuales vuelve a reducirse a meras genealogías, llevándonos hasta principios del siglo VII. Las Crónicas, por el contrario, nos dan detalles completos hasta el año 701 d. C., es decir, hasta diecinueve años después de la fecha de su compilación.
El lector que haya seguido este resumen, o que se tome la molestia de leer el texto completo, percibirá que no hay interrupción en la historia —al menos no cronológica— ni entre lo fabuloso y lo real, a menos que sea a principios del siglo V de nuestra era, es decir, más de mil años después de la fecha generalmente aceptada como el comienzo de la auténtica historia japonesa. Las únicas interrupciones no son cronológicas, sino topográficas.
Este hecho de la continuidad de la mitología y la historia japonesas ha sido plenamente reconocido por los principales comentaristas nativos, cuyas opiniones son las consideradas ortodoxas por los sintoístas modernos; y de ello extraen la conclusión de que todo en las historias nacionales estándar debe aceptarse por igual como verdad literal. Sin embargo, no todos pueden forzar su mente a aceptar los límites de tal creencia; y a principios del siglo pasado, un célebre escritor y pensador, Arawi Hakuseki, publicó una obra en la que, si bien aceptaba la mitología nativa como una auténtica crónica de acontecimientos, lo hizo con la reserva de demostrar, para su propia satisfacción, que todas las partes milagrosas de la misma eran alegorías, y que los dioses eran solo hombres con otro nombre. En este particular, la elasticidad de la palabra japonesa para “deidad”, kami, ya mencionada, fue muy útil para el Eúmero oriental. Algunas de sus explicaciones son, sin embargo, extremadamente cómicas, y es evidente que tal sistema permite a quien lo utiliza demostrar todo lo que se le ocurra. [6] En el siglo actual, Tachibana no Moribe adoptó una versión diluida de la misma teoría. Si bien se esforzaba por mantenerse como un sintoísta ortodoxo, decidió que algunos de los incidentes milagrosos (por así decirlo) inútiles [p. lxxi] no debían ser considerados verdades reveladas. Tales son, por ejemplo, la historia del ratón que hablaba y la del tocado de Izanagi que se convirtió en un racimo de uvas. Explica muchos de estos detalles suponiendo que son lo que él llama wosana-goto, es decir, “palabras infantiles”, y cree que fueron inventados para fijar la historia en la mente de los niños y que no son vinculantes para los adultos modernos como artículos de fe. También admite que algunos pasajes muestran indicios de influencia china, y culpa a Motowori de su férreo apoyo a cada ápice del texto existente de los «Registros de Asuntos Antiguos». Como perteneciente a esta misma escuela de los que quizá podríamos llamar «creyentes racionalistas» en la mitología japonesa, cabe mencionar también a un escritor cristiano contemporáneo, el Sr. Takahashi Gorō. Siguiendo los pasos de Arawi Hakuseki, pero aplicando a las leyendas de su propio país algunos conocimientos de la mitología de otras tierras, por ejemplo, explica las tradiciones de la Diosa del Sol y de la Serpiente de Ocho Horquillas de Yamada postulando la existencia de una antigua reina llamada Sol, cuyo hermano, después de haber sido desterrado de su reino por su conducta inapropiada, mató a un enemigo cuyo nombre era Serpiente, etc., mientras que afirmaciones como que la deidad microscópica que vino sobre las olas para compartir la soberanía de Idzumo no dijo su nombre, se explican con la afirmación de que, al ser extranjero, fue ininteligible durante algún tiempo hasta que aprendió el idioma.Resulta ciertamente extraño que tales teóricos no se den cuenta de que con una mano socavan lo que con la otra intentan sostener, y que su propia fantasía se convierte en el único criterio de verdad histórica. Sin embargo, el Sr. Takahashi afirma con seguridad que «sus explicaciones no tienen nada de forzado ni de fantasioso» y que «no pueden dejar de disipar las dudas incluso de los más escépticos». [7]
La costumbre general de los japoneses más escépticos de la actualidad —es decir, del noventa y nueve por ciento de las personas cultas— parece ser rechazar, o al menos ignorar, la historia de los dioses, mientras que implícitamente aceptan la historia de los emperadores desde Jim-mu en adelante. Al hacerlo, la mayoría de los europeos los han seguido con poca reserva, y almanaques, historias y enciclopedias siguen repitiendo, con la autoridad anticuada de escritores como Kaempfer y Titsingh, que Japón posee una historia auténtica que abarca más de dos mil años, mientras que Siebold y Hoffmann incluso llegan al extremo de discutir la hora de la ascensión al trono de Jim-mu en el año 660 a. C. Esta es la actitud mental que ahora sanciona la clase gobernante. Así, en las compilaciones históricas utilizadas en los libros de texto escolares, [54] las historias de los dioses —es decir, las tradiciones japonesas hasta Jim-mu exclusivamente— se pasan por alto o se descartan en pocas frases, mientras que los anales de los soberanos humanos —es decir, las tradiciones japonesas desde Jim-mu inclusive— se tratan precisamente como si los acontecimientos allí relatados hubieran sucedido ayer y fueran tan incontrovertiblemente históricos como las declaraciones posteriores, de las que existe evidencia contemporánea. El mismo plan se sigue en otras publicaciones oficiales. Así, por citar un ejemplo entre muchos, los Comisionados Imperiales de la Exposición de Viena, en su [p. lxxiii] «Notice sur l’Empire du Japan», nos dice que «L’histoire de la dynastie impériale remonte très-haut. L’obscurité entoure ses débuts, vu l’absence de documents réguliers ou d’un calendrier parfait. Le premier Empereur de la dynastie présente, dont il reste des annales dignes de confiance, est Jin-mou-ten-nō [8] qui organisa un soulèvement dans la provincia de Hiuga, marcha à l’Est avec ses compagnons, fonda sa capitale dans la vallée de Kashihara dans le Yamato, et monta sur le trône comme Empereur C’est det Empereur que desciende, por una sucesión. régulière, la presente familia reinante del Japón. C’est de l’année de l’avènement de Jin-mou-ten-nō que date l’ère japonaise (Année 1—660 avant Jésus-Christ)».
En cuanto a la ère Japonaise mencionada por los comisionados, cabe señalar que se introdujo mediante un edicto fechado el 15 de diciembre de 1872 [9], es decir, apenas dos semanas antes de la publicación de su informe. Y esta época, esta ascensión, se sitúa con seguridad trece o catorce siglos antes de que se escribiera la primera historia que la registra, nueve siglos antes (según el cómputo más antiguo) de que se introdujera el arte de la escritura en el país, ¡y con la sola autoridad de libros repletos de leyendas milagrosas! ¿Acaso tal procedimiento requiere algún comentario una vez formulado en términos precisos? ¿Puede cualquier persona imparcial seguir aceptando la cronología japonesa temprana y los primeros mil años de la llamada historia de Japón?
* * *
Dejando esta discusión, veamos ahora si [p. lxxiv] [55] se puede extraer alguna información relativa al estado religioso y político inicial de los japoneses de las páginas de los «Registros» y de las «Crónicas». Hay fragmentos de información —fragmentos de dos tipos—, algunos de clara importancia, otros que son más bien materia de inferencia y argumentación. Analicemos primero los fragmentos positivos: la mención de ideas cosmológicas, sueños, oraciones, etc.
Lo primero que llama la atención al estudiante es que lo que, a falta de un nombre más apropiado, deberíamos llamar la religión de los primeros japoneses, no era una religión organizada. No encontramos en ella nada que se corresponda con el cuerpo de dogmas, el código moral y el libro sagrado que los impone con autoridad, con los que estamos familiarizados en religiones civilizadas como el budismo, el cristianismo y el islam. Lo que encontramos es un conjunto de supersticiones diversas, más que un sistema coordinado. Evidentemente, a los sueños se les atribuía gran importancia, pues se suponía que en ellos se predecía el futuro y se daba a conocer la voluntad de los dioses. A veces, incluso un objeto real, como una espada maravillosa, era enviado en un sueño, mezclando así, para nuestras ideas, lo material con lo espiritual. Sin embargo, el tema no se presentaba así a los primeros japoneses, para quienes evidentemente solo existía un orden de fenómenos: lo que llamaríamos el orden natural. El Cielo, o mejor dicho, el firmamento, era un lugar real —no más etéreo que la tierra, ni considerado la morada de los bienaventurados después de la muerte— sino simplemente una «alta llanura» situada sobre Japón, comunicada con este país por un puente o escalera, y que formaba la residencia de algunos de esos poderosos personajes llamados kami, una palabra que debemos traducir como «dios» [p. lxxv], «diosa» o «deidad». Una flecha disparada desde la tierra podía alcanzar el Cielo y abrir un agujero en él. Había al menos una montaña en el Cielo, y un río con un amplio lecho pedregoso como aquellos con los que el viajero en Japón se familiariza, una o dos cuevas, uno o más pozos, animales y árboles. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto a la montaña —el célebre Monte Kagu—, pues existe una con ese nombre en la provincia de Yamato.
Algunos dioses habitaron aquí en la tierra, o descendieron del cielo, y tuvieron hijos con mujeres humanas. Tal fue, por ejemplo, el bisabuelo del emperador Jim-mu. Algunos dioses tenían cola o eran personalmente notables; y a menudo se menciona a las “deidades salvajes” habitando ciertas partes de Japón, tanto en la llamada “Era Divina” como durante los reinados de los emperadores humanos hasta una época que corresponde, según la cronología generalmente aceptada, al siglo I o II de la era cristiana. Además, a los propios emperadores humanos se les llamaba a veces deidades, e incluso utilizaban personalmente esa designación. Los dioses ocasionalmente se transformaban en animales, y en otras ocasiones a simples objetos tangibles se les llamaba dioses, o al menos se les llamaba kami; pues nunca está de más recordar la gran diferencia que separa el término japonés del inglés. La palabra kami, como se mencionó anteriormente, significa propiamente “superior”, y sería exagerado decir que los antiguos japoneses “deificaron” —en nuestro sentido del verbo “deificar”— los melocotones que Izanagi usaba para arrojar a sus asaltantes, o cualquier otro objeto natural. De hecho, sería atribuirles una [p. lxxvi] imaginación de la que no eran capaces, y un hábito de personificación que no se ajustaba al genio de su lengua. Algunos dioses son mencionados colectivamente como “deidades malas como las moscas de la quinta luna”; pero no hay nada que se acerque a una división sistemática entre espíritus buenos y malos. De hecho, la palabra “espíritu” en sí misma no es aplicable en absoluto a los dioses del Japón arcaico. Al igual que los dioses de Grecia, eran concebidos únicamente como seres humanos más poderosos. Nacieron, y algunos murieron, aunque aquí también hay inconsistencia, pues la muerte de algunos se menciona de una manera que lleva a suponer que se concibieron como un fin, mientras que en otros casos dicha muerte parece simplemente denotar el traslado al Hades, o al llamado «Camino Único», que se cree que es sinónimo de Hades. A veces, un dios emprende un viaje al Hades sin ninguna referencia a su muerte. De hecho, nada podría ser menos consistente que los diversos detalles.
El propio Hades [10] es otro ejemplo de esta inconsistencia. En la leyenda de Oho-Kuni-Nushi (el “Señor de la Gran Tierra”), una de las leyendas del ciclo Idzumo, se describe al Hades exactamente como si formara parte de la tierra de los vivos, o exactamente como si fuera el Cielo, lo que equivale a lo mismo. Tiene sus árboles, sus casas, sus disputas familiares, etc. En la leyenda de Izanagi, por otro lado, Hades significa simplemente la morada de la horrible putrefacción y de los muertos vengativos, y es descrito acertadamente por el propio dios que se aventuró allí como “una tierra espantosa y contaminada”. El único punto en el que las leyendas coinciden es en la colocación entre la tierra superior y el Hades de una barrera llamada el “Paso (o Colina) del Hades”. En general, no se alude en ningún momento al estado de los muertos, ni tampoco se hace referencia a los moribundos como a un mundo futuro, ya sea bueno o malo.
Los objetos de adoración eran, por supuesto, los dioses, o algunos de ellos. Ya se ha dicho que durante las últimas partes de la historia, cuya escena se desarrolla casi exclusivamente en la tierra, solo la Diosa del Sol, la deidad Izasa-Wake, la Espada Divina de Isonokami, la Pequeña Deidad Augusta (Sukuna-Mi-Kami), los “Grandes Dioses” de Miwa y de Kadzuraki, y las tres Deidades del Agua de Sumi, son mencionadas como especialmente veneradas. De estas, la primera y la última aparecen juntas, formando una especie de cuaternión, mientras que las otras cinco aparecen individualmente y no tienen conexión entre sí. Las deidades de las montañas, las deidades de los ríos, las deidades del mar, etc., también se mencionan en conjunto, al igual que las deidades celestiales y las terrenales. y se representa a la emperatriz Jin-gō conciliándolos a todos antes de su partida hacia Corea poniendo en una calabaza las cenizas «de un árbol maki, [11] y asimismo haciendo una cantidad de palillos y también “bandejas de hojas, y esparciéndolas todas sobre las olas».
Esto nos lleva al tema de los ritos religiosos, un tema sobre el que anhelamos información más completa que la que ofrecen los textos. [12] De la cita recién hecha se esperaría que las ofrendas conciliatorias a los dioses fueran de naturaleza diversa. Sin embargo, se siguió principalmente un método muy natural, pues el pueblo ofrecía las cosas que más apreciaba, como vemos en un período tardío del poeta Tsurayuki, quien, en medio de una tormenta en el mar, arrojó su espejo a las olas porque solo tenía uno. Los primeros japoneses hacían ofrendas [58] de dos tipos de tela: una de cáñamo y otra de corteza de morera de papel, ofrendas muy preciadas para ellos, pero que en la época moderna se han degenerado en tiras de papel inútiles. Asimismo, ofrecían escudos, lanzas y otros objetos. Se ofrecía comida tanto a los dioses como a los muertos; de hecho, el palacio o la tumba del monarca fallecido y el templo del dios no siempre pueden distinguirse, y, como ya se ha mencionado, los japoneses usan la misma palabra miya para “palacio” y “templo”. Etimológicamente significa “casa augusta”, por lo que para nosotros son dos significados distintos.
Con una sola excepción, [13] los «Registros» no nos ofrecen la letra de ninguna oración (o, como el término japonés norito se ha traducido en otros lugares, «rituales»). Las conversaciones con los dioses sí son detalladas, pero no hay expresiones devocionales. Afortunadamente, sin embargo, se han conservado varias oraciones muy antiguas en otros libros, y se encontrarán traducciones de algunas de ellas realizadas por el Sr. Satow dispersas en los volúmenes de las Transacciones de esta Sociedad. Consisten principalmente en declaraciones de alabanza y declaraciones de ofrendas realizadas, ya sea a cambio de favores recibidos o condicionalmente a favores concedidos. Todas están en prosa, y no parece que se utilizaran himnos. De hecho, de las ciento once [p. lxxix] canciones conservadas en los «Registros», ninguna contiene referencias religiosas.
El rito sagrado más mencionado es la purificación por agua. En ambas historias también se alude a la prueba con agua caliente, pero no hasta una época, supuestamente posterior al inicio de las relaciones con el continente. Asimismo, se sabe de pactos ocasionales con un dios, similares a nuestra apuesta, juramento o maldición europea. Se habla de sacerdotes en algunos pasajes, pero sin entrar en detalles. No se sabe que sus funciones fueran de mediación, y la impresión que se transmite es que no existían en épocas muy tempranas como una clase separada. Cuando surgieron, la profesión pronto se volvió hereditaria, siguiendo la tendencia general en Japón hacia la heredabilidad de cargos y ocupaciones.
Diversas supersticiones surgen en muchos lugares. Algunas de ellas eran evidentemente obsoletas o ininteligibles [59] en la época en que las leyendas cristalizaron en su forma actual, y se cuentan historias que pretenden dar su origen. Así, aprendemos, ya sea en los “Registros” o en las “Crónicas”, o en ambas obras, por qué trae mala suerte usar solo una luz, romper las púas de un peine por la noche y entrar en casa con sombrero de paja e impermeable. El miedo mundial a ir contra el sol está relacionado con la leyenda de Jim-mu y se repite en otros lugares. [14] También oímos hablar de hechizos, por ejemplo, de [p. lxxx] el maravilloso «Sable que apacigua las hierbas», hallado por Susa-no-Wo (la «Deidad masculina impetuosa») en la cola de una serpiente y aún conservado como una de las insignias imperiales. Otros amuletos similares eran la «joya de la marea creciente» y la «joya de la marea menguante», que le permitieron al abuelo de Jim-mu la victoria sobre su hermano mayor, junto con el anzuelo, que figura tan ampliamente en la misma leyenda. [15] La adivinación mediante el omóplato de un ciervo era un medio predilecto para determinar la voluntad de los dioses. A veces, también parece que a los seres humanos se les atribuía vagamente el poder de la profecía. Un viajero enterraba vasijas de barro en el punto de partida. En una pelea, la flecha inicial se consideraba con reverencia supersticiosa. Ya hemos aludido a las grandes precauciones con las que se dice que la emperatriz Jin-gō emprendió su expedición a Corea, y de hecho parece que se le atribuyó especial importancia al comienzo de cualquier acción o empresa.
Para concluir este estudio de las creencias religiosas de los primeros japoneses, haciendo referencia, como se hizo en el caso de las artes de la vida, a ciertos rasgos notables que brillan por su ausencia, cabe destacar que no existe tradición de un diluvio, ni testimonio de ningún efecto en la imaginación causado por los terremotos que alarman constantemente a los isleños japoneses, ni rastro de culto a las estrellas, ni noción alguna de encarnación o transmigración. Esta última observación demuestra que la mitología japonesa había adquirido su forma actual antes de que el primer eco del budismo reverberara en estas costas. Pero la ausencia de cualquier tradición de un diluvio o inundación es aún más notable, tanto porque tales catástrofes son probables de ocurrir ocasionalmente en todos los países, como porque la imaginación de la mayoría de las naciones parece haber sido profundamente impresionada por su ocurrencia. Además, lo que conocemos específicamente como el Diluvio se ha reivindicado recientemente como un antiguo mito altaico. Sin embargo, aquí tenemos a la más antigua de las naciones indudablemente altaicas sin ninguna leyenda de este tipo. En cuanto al descuido de las estrellas, en torno a cuyos nombres la imaginación de otras razas ha tejido ideas tan fantasiosas, es tan característico del Japón moderno como del arcaico. Las designaciones chinas de las constelaciones, y algunas pocas leyendas chinas relacionadas con ellas, se han tomado prestadas en tiempos históricos; pero ningún escritor japonés ha pensado jamás en buscar en las estrellas «la poesía del cielo». Otro detalle digno de mención es que el número siete, que en tantos países se ha considerado sagrado, aquí no tiene ninguna relevancia, siendo reemplazado por el ocho. Así, tenemos Ocho Grandes Islas, una Serpiente de Ocho Horquillas, una barba de ochenta palmos de largo, un Dios llamado «Ocho Mil Lanzas», ochenta u ochocientas miríadas de deidades, etc. Los comentaristas consideran necesario aclarar que estos ochos y ochentas no deben tomarse literalmente, ya que simplemente significan un gran número. El hecho es que, por alguna razón desconocida, el número ocho tenía un significado especial; y como los documentos que mencionan el ocho también mencionan [p. lxxxii] el nueve y el diez, además de números mayores, y como en algunos casos de prueba, como el de las Ocho Grandes Islas, cada uno de los ocho se enumera por separado, es evidente que cuando los antiguos japoneses decían «ocho», se referían a ocho, aunque sin duda usaron ese número de forma vaga, como nosotros usamos una docena, cien y mil.
Lo claramente diferente que es todo esto de los relatos fantasiosos del sintoísmo que han dado algunos escritores populares recientes [60] no requiere comentarios. Así, uno de ellos, a quien otro cita como autoridad, [16] nos dice que el sintoísmo «consiste en la creencia de que, al expandirse el espíritu etéreo productivo por todo el universo, cada parte está impregnada de él en cierta medida, y por lo tanto, cada parte es, en cierta medida, la sede de la deidad; por lo que los dioses y diosas locales son adorados en todas partes y, en consecuencia, se multiplican sin cesar. Al igual que los antiguos romanos y griegos, reconocen un Ser Supremo, el primero, el supremo, el intelectual, por el cual los hombres han sido rescatados de la rudeza y la barbarie a la elegancia y el refinamiento, y han sido enseñados, a través de hombres y mujeres privilegiados, no solo a vivir con mayor comodidad, sino a morir con mayores esperanzas». (!) En verdad, cuando uno examina estas afirmaciones completamente infundadas —pues la que aquí se cita es solo una entre muchas—, uno se siente tentado a creer que el siglo XIX debe formar parte de la era mitológica temprana.
En cuanto a la cuestión del gobierno, sabemos poco más allá de vagas declaraciones como que sus ochenta hermanos cedieron a fulano la soberanía de la tierra de Idzumo, o que Izanagi dividió el dominio de todas las cosas entre sus tres hijos, otorgando a uno la «Llanura del Alto Cielo», a otro el Dominio de la Noche y al tercero la «Llanura del Mar». Pero en las leyendas anteriores no vemos que tal soberanía se administrara realmente. Los dioses celestiales parecen haber sido concebidos más bien como una especie de mancomunidad, que decidía los asuntos reuniéndose en consejo en el lecho pedregoso del «Río del Cielo» y siguiendo el consejo de los más astutos. De hecho, las diversas asambleas divinas a las que nos introduce la historia de los «Registros» y las «Crónicas» no nos recuerdan a nada tanto como a las asambleas aldeanas de las tribus primitivas en muchas partes del mundo, donde la inteligencia de uno y la voluntad general de seguir sus sugerencias llenan el lugar de la organización más definida de tiempos posteriores.
Al descender del cielo a la tierra, encontramos poco durante la llamada “Era Divina” salvo historias de individuos y familias aislados; y no es hasta que comienza la narrativa de las guerras de los primeros emperadores que surge cualquier tipo de organización política. Inmediatamente después, oímos hablar de jefes en cada localidad, quienes lideran a sus hombres en la batalla y son aparentemente los únicos depositarios del poder, cada uno en su esfera microscópica. Sin embargo, la propia leyenda de Jim-mu basta para demostrar que la autocracia, tal como la entendemos, no era característica del gobierno de las tribus Tsukushi; pues Jim-mu y su hermano, hasta la muerte de este último, son representados como cojefes de su ejército. De igual modo, encontramos que los “Dueños Territoriales” de Yamato y los “Gobernantes” de Idzumo, a quienes se dice que Jim-mu o sus sucesores subyugaron, son mencionados constantemente en plural, [p. lxxxiv] como para insinuar que ejercían una soberanía dividida. Durante toda la llamada “Era Humana”, encontramos, tanto en partes del país que ya estaban sujetas al dominio imperial como en otras que aún no estaban anexionadas, magnates locales que ostentaban los mismos títulos de “Dueños Territoriales”, “Gobernantes”, “Jefes”, etc.; y la impresión que queda es que en épocas históricas tempranas el poder del soberano no se ejercía directamente sobre todo Japón, sino que en muchos casos los caciques locales continuaban ejerciendo su poder a pesar de mantener cierta lealtad al emperador en Yamato, mientras que en otros el emperador era lo suficientemente fuerte como para deponer a estos gobernantes locales y poner en su lugar a sus propios parientes o vasallos, quienes, sin embargo, ejercían autoridad ilimitada en sus propios distritos y usaban los mismos títulos que habían ostentado los antiguos gobernantes nativos; de hecho, el gobierno era feudal en lugar de centralizado. Esta característica de la organización política del Japón antiguo no ha escapado del todo a la atención de los comentaristas nativos. De hecho, el gran erudito sintoísta Hirata no solo reconoce el hecho, sino que se esfuerza por demostrar que el sistema de centralización que prevaleció durante los siglos VIII, IX, X, XI y parte del XII, y que ha revivido en nuestros días, no es más que una imitación del sistema burocrático chino; y afirma que un feudalismo organizado, similar al que existió desde el siglo XII hasta 1867, fue la única forma de gobierno japonesa verdaderamente antigua y nacional. El traductor no puede seguir a Hirata hasta tal extremo, ya que no ve evidencia en las historias tempranas de la intrincada organización del Japón medieval. Pero que, más allá de los límites inmediatos del dominio imperial,El gobierno se asemejaba más al feudalismo que a la centralización, lo cual parece indiscutible. [63] También es cierto que el siglo VII presenció un repentino avance hacia la organización burocrática, y muchos de los títulos que hasta entonces designaban a los jefes provinciales fueron suprimidos o se les permitió quedar reducidos a simples “nombres gentilicios”. Otra observación que sugiere una lectura atenta de las dos historias antiguas es que la sucesión imperial fue muy irregular en los primeros tiempos históricos. Se observan lagunas extrañas incluso en el siglo VI de nuestra era; e incluso cuando uno de los hijos heredaba el trono de su padre, rara vez era el hijo mayor.
* * *
¿Qué podemos concluir ahora de su análisis de las características religiosas y políticas que nos revela el estudio de los libros que contienen las tradiciones japonesas tempranas, en cuanto a la historia aún más remota y las divisiones tribales de Japón, y en cuanto al origen de las leyendas japonesas? Muy poco es cierto, quizás; pero, en opinión del autor, dos o tres probabilidades interesantes.
En vista de la multiplicidad de dioses y las complicaciones de las llamadas tradiciones históricas, piensa que sería a priori difícil creer que el desarrollo de la civilización japonesa se hubiera desarrollado en una sola corriente, interrumpida solo en el siglo III por el inicio de las relaciones con el continente asiático. Sin embargo, no nos limitamos a una consideración tan meramente teórica. Hay indicios claros de que hubo tres centros de ciclos legendarios, tres corrientes que se mezclaron para formar el Japón que nos encontramos [p. lxxxvi] en los albores de la historia auténtica en el siglo V de nuestra era. Uno de estos centros, el más importante en la mitología, es Idzumo; el segundo es Yamato; el tercero es Tsukushi, llamado en tiempos modernos Kiushiu. El este y el norte de Japón no cuentan para nada; De hecho, gran parte del noreste y del norte estuvo, hasta tiempos relativamente recientes, ocupada por los bárbaros ainos o, como los llaman los japoneses, yemishi, yebisu o yezo. Que las leyendas o tradiciones derivadas de las tres partes del país aquí mencionadas concuerden, aunque de forma imperfecta, es una opinión ya mencionada, y que quizás pueda aclararse mediante un análisis más exhaustivo de los mitos y creencias clasificados según este triple sistema. Sin embargo, la cuestión de la antigua división de Japón en varios estados independientes no es completamente una cuestión de opinión. Porque tenemos en el «Shan Hai Ching» [17] una declaración positiva concerniente a un Yamato del Norte y uno del Sur (  ), y los anales chinos de ambas dinastías Han nos hablan de la división del país en un número mucho mayor de reinos, de los cuales, según los anales de la dinastía Han posterior, Yamato (
), y los anales chinos de ambas dinastías Han nos hablan de la división del país en un número mucho mayor de reinos, de los cuales, según los anales de la dinastía Han posterior, Yamato (  ) era el más poderoso. Un historiador oficial chino posterior también nos dice que Jih-pên (
) era el más poderoso. Un historiador oficial chino posterior también nos dice que Jih-pên (  , nuestro Japón) y Yamato habían sido dos estados diferentes, y que se decía que Jih-pên había absorbido a Yamato. Con Jih-pên, el autor evidentemente se refería a la isla de Tsukushi o a parte de ella. El conocimiento que los chinos tenían de Japón lo demuestra la existencia en la literatura china antigua de más de una mención del «país del pueblo velludo más allá de las montañas, en el [p. lxxxvii] Este y Norte», es decir, de los yemishi o ainos. Ningún libro chino parece mencionar a Idzumo como un país independiente; y esta evidencia debe reconocerse en todo su peso. Es posible, por supuesto, que Idzumo se incorporara a Yamato antes de la conquista de este último por el pueblo tsukushi.Y en este caso, algunas de las inconsistencias de la historia podrían atribuirse a una confusión entre las tradiciones relativas a la conquista de Idzumo por Yamato y las relativas a la conquista de Yamato por Tsukushi. Quizás también (porque reconstruir la historia a partir de la leyenda es casi imposible) no exista, después de todo, suficiente justificación para creer en la existencia anterior de Idzumo como un estado independiente, aunque ciertamente parece difícil explicar de otro modo el lugar peculiar que ocupa Idzumo en la historia mítica. En cualquier caso, y cualquiera que sea la luz que se arroje posteriormente sobre esta oscura cuestión, debe recordarse que, según la evidencia documental nativa clara, el año 400 d. C. es aproximadamente el límite máximo de la historia japonesa fiable. Más allá de esa fecha, nos encontramos de inmediato con lo milagroso; y si se extraen datos relativos al Japón anterior de las páginas de los «Registros» y las «Crónicas», debe ser mediante un proceso muy diferente al de simplemente leer y dar por sentado sus afirmaciones.
, nuestro Japón) y Yamato habían sido dos estados diferentes, y que se decía que Jih-pên había absorbido a Yamato. Con Jih-pên, el autor evidentemente se refería a la isla de Tsukushi o a parte de ella. El conocimiento que los chinos tenían de Japón lo demuestra la existencia en la literatura china antigua de más de una mención del «país del pueblo velludo más allá de las montañas, en el [p. lxxxvii] Este y Norte», es decir, de los yemishi o ainos. Ningún libro chino parece mencionar a Idzumo como un país independiente; y esta evidencia debe reconocerse en todo su peso. Es posible, por supuesto, que Idzumo se incorporara a Yamato antes de la conquista de este último por el pueblo tsukushi.Y en este caso, algunas de las inconsistencias de la historia podrían atribuirse a una confusión entre las tradiciones relativas a la conquista de Idzumo por Yamato y las relativas a la conquista de Yamato por Tsukushi. Quizás también (porque reconstruir la historia a partir de la leyenda es casi imposible) no exista, después de todo, suficiente justificación para creer en la existencia anterior de Idzumo como un estado independiente, aunque ciertamente parece difícil explicar de otro modo el lugar peculiar que ocupa Idzumo en la historia mítica. En cualquier caso, y cualquiera que sea la luz que se arroje posteriormente sobre esta oscura cuestión, debe recordarse que, según la evidencia documental nativa clara, el año 400 d. C. es aproximadamente el límite máximo de la historia japonesa fiable. Más allá de esa fecha, nos encontramos de inmediato con lo milagroso; y si se extraen datos relativos al Japón anterior de las páginas de los «Registros» y las «Crónicas», debe ser mediante un proceso muy diferente al de simplemente leer y dar por sentado sus afirmaciones.
En cuanto al origen, o más bien al significado, de las partes claramente fantasiosas de las leyendas japonesas, la cuestión aquí planteada sobre la probabilidad [65] de que la mitología japonesa sea mixta nos advierte que debemos ser más cautelosos de lo habitual al intentar interpretarla. De hecho, nos invita a esperar para interpretarla hasta que investigaciones posteriores demuestren qué leyendas pertenecen a la misma. Si su origen es heterogéneo, es inútil intentar establecer un árbol genealógico de los dioses, y la frase tan frecuente en las discusiones sobre este tema —«las creencias religiosas originales de los japoneses»— pierde su significado preciso; pues diferentes creencias pueden haber sido igualmente antiguas y originales, pero diferenciadas geográficamente por pertenecer a diferentes partes del país. Además, no está de más señalar que los dioses mencionados en las frases iniciales de las historias, tal como las conocemos actualmente, no son necesariamente los dioses más venerados en la antigüedad. Sin duda, en las religiones, como en los libros, no suele escribirse primero el prefacio. Sin embargo, esta simple consideración se ha descuidado constantemente, y uno tras otro, escritores europeos con un ligero conocimiento de la mitología japonesa nos hablan de dualidades originales, trinidades y deidades supremas, sin siquiera detenerse a observar que las dos únicas autoridades en la materia, a saber, los “Registros” y las “Crónicas”, difieren enormemente en las listas que ofrecen de dioses primarios. Si el autor se aventurara a sugerir algo, tras tantas afirmaciones aleatorias, sería que las diversas abstracciones que aparecen al comienzo de los “Registros” y las “Crónicas” fueron probablemente desarrollos posteriores, y quizás incluso meras invenciones de sacerdotes individuales. No hay nada en las historias ni en los rituales sintoístas que demuestre que estos dioses, o alguno o más de ellos, fueran en sus inicios, como a veces se ha supuesto, objeto de un culto puro que posteriormente fue oscurecido por las leyendas de Izanagi, Izanami y sus numerosos descendientes. Por el contrario, con la excepción de la deidad Taka-Mi-Musu-Bi, [18] apenas se mencionan, se desvanecen en el espacio.
Si es intrínsecamente probable que una raza tan ruda [66] como los primeros japoneses, y tan poco dada a la especulación metafísica como los japoneses en todas las épocas de su historia, comenzara con un culto altamente abstracto que luego abandonaron por completo, es una cuestión que conviene dejar en manos de aquellos cuyo conocimiento general de los pueblos y creencias religiosas primitivos justifica sus decisiones. Asimismo, incluso después de la descomposición de la mitología japonesa en sus diversos componentes, el especialista debe solicitar su ayuda para decidir qué parte de esta mitología debe interpretarse según el método “solar”, ahora tan popular en Inglaterra, qué parte debe aceptarse como historia más o menos distorsionada, qué parte debe considerarse como la encarnación de intentos de explicar los hechos de la naturaleza y qué residuo puede rechazarse como simple invención del sacerdocio en épocas relativamente tardías. [19] Quienes conocen personalmente el carácter japonés probablemente se inclinarán a ampliar el área de las tres divisiones posteriores más de lo que sería prudente en el caso de los arios altamente imaginativos, y a señalar que, aunque algunas pocas leyendas japonesas [p. xc] porciones de leyendas pueden rastrearse hasta etimologías inventadas para explicar nombres de lugares, y por lo tanto son verdaderos mitos en el sentido estricto del término, sin embargo, el proceso afín por el cual se atribuye personalidad a objetos inanimados, un proceso que yace en la raíz misma de la mitología aria, es completamente ajeno al genio japonés, y de hecho a la mentalidad del Lejano Oriente en general. La mitología así originada ha sido acertadamente descrita como una “enfermedad del lenguaje”. Pero no todas las personas son propensas a contraer la misma enfermedad, ni presumiblemente todos los idiomas; Y es difícil comprender cómo una enfermedad lingüística que consiste en confundir una metáfora con una realidad puede atacar una lengua para la cual la metáfora, incluso en su forma más simple, es casi totalmente ajena. Así, no solo los sustantivos japoneses carecen de género ni los verbos japoneses de persona, sino que los nombres de objetos inanimados ni siquiera pueden usarse como sujetos de verbos transitivos. En ningún lugar, por ejemplo, del japonés, ya sea arcaico, clásico o moderno, encontramos frases tan metafóricas, o mitológicas, como «el viento caliente derrite el hielo» o «su conversación me deleita», donde las palabras «viento» y «conversación» se mencionan como si fueran agentes personales. No, la idea se expresa invariablemente de alguna manera diferente e impersonal. Sin embargo, ¡cuánta distancia separa tales afirmaciones, en las que el lector europeo común, sin familiaridad con ninguna lengua altaica, apenas reconocería la existencia de personificación alguna, de los audaces vuelos de la metáfora aria! De hecho, aunque el Asia altaica ha producido muy pocos sabios,Las palabras de sus lenguas se corresponden estrechamente con la definición de palabras como “las fichas del sabio”; pues son incoloras y directas, y rara vez, o nunca, llevan a quien las pronuncia por encima del nivel de la realidad. Al mismo tiempo, es evidente que el sol desempeña algún papel en la mitología japonesa; e incluso la leyenda del príncipe Yamato-Take, que hasta ahora se ha aceptado generalmente como histórica o semihistórica, guarda tal similitud con las leyendas de otros países que han sido declaradas solares por grandes autoridades, que al menos valdría la pena someterla a investigación desde ese punto de vista. [20] El autor ya ha expresado su convicción de que este asunto no le corresponde al especialista decidir solo. Desde la perspectiva japonesa, solo sugeriría mucha cautela al aplicar a las leyendas japonesas un método de interpretación que en otros lugares ha dado grandes resultados.
Un detalle adicional que merece la pena destacar es el hecho casi seguro de que se ha producido una recensión de las diversas tradiciones en una fecha relativamente tardía. Esto se demuestra en parte por la cantidad de conocimiento geográfico exhibido en la enumeración de las diversas islas que supuestamente fueron engendradas por Izanagi e Izanami (el “Hombre que Invita” y la “Mujer que Invita”),—una cantidad y una exactitud de conocimiento inalcanzables en un momento anterior a la unión bajo un solo gobierno de todas las provincias mencionadas, y significativamente no extendiéndose mucho más allá de esas provincias. Tal recensión puede igualmente inferirse,—si se acepta la opinión del origen múltiple de las tradiciones japonesas,—de la manera bastante ingeniosa en que sus partes componentes generalmente se han soldado juntas. La forma en que una o dos leyendas,—por ejemplo, la de la curiosa maldición pronunciada [68] [p. xcii] por el hermano menor Ho-wori sobre el mayor Ho-deri—se repiten más de una vez ejemplifica una revisión menos inteligente. [21] Bajo este epígrafe podrían incluirse, quizás, las leyendas de la conquista de Yamato por el emperador Jim-mu y de la conquista del mismo país por la emperatriz Jin-go, que ciertamente guardan un parecido sospechoso. Cabe señalar que, en cuanto a la subyugación de Corea por este último personaje, las historias china y coreana, hasta donde conocemos, no la mencionan, y de hecho, las fechas, como se dan con más detalle en las «Crónicas», muestran claramente la inconsistencia de toda la historia. Se dice que el marido de Jin-gō, el emperador Chiū-ai, nació en el año 19 del reinado de Sei-mu, es decir, en el año 149 d. C., mientras que su padre, el príncipe Yamato-Take, murió en el año 43 de Kei-kō, es decir, en el año 113 d. C., de modo que hay un intervalo de treinta y seis años entre la muerte del padre y el nacimiento del hijo. [22]
Un dato particularmente interesante que se desprende de un estudio minucioso de los “Registros” y las “Crónicas” (aunque los comentaristas patrióticos japoneses guardan un silencio absoluto al respecto) es que, en el período más temprano, al que se remonta el ocaso de la leyenda, la influencia china ya había comenzado a hacerse sentir en estas islas, transmitiendo a los habitantes tanto herramientas como ideas. Este hecho es sin duda de particular importancia, ya que refuerza la gran cantidad de pruebas que demuestran que, en casi todos los casos conocidos, la cultura se introdujo desde el extranjero y no se desarrolló de forma espontánea. Los rastros de la influencia china no son numerosos, pero son inconfundibles. Así, encontramos palillos chinos mencionados tanto en el ciclo legendario de Idzumo como en el de Kiushu. La leyenda del nacimiento de la Diosa del Sol [69] y el Dios de la Luna de los ojos de Izanagi es un fragmento apenas alterado del mito chino de P’an Ku; la superstición de que los melocotones habían ayudado a Izanagi a repeler las huestes del Hades casi con certeza se puede rastrear hasta una fuente china, y las doncellas de la Diosa del Sol japonesa se mencionan bajo el título exacto de la Damisela Hiladora del mito chino (  ), mientras que el Río del Cielo (
), mientras que el Río del Cielo (  ), que figura en la misma leyenda; es igualmente chino, ya que seguramente ambos nombres no pueden ser meras coincidencias. Una observación similar se aplica al nombre de la Deidad de la Cocina y a la forma en que se menciona a esa deidad. [23] El arte de elaborar un licor embriagante se menciona en las leyendas japonesas más antiguas. ¿Debemos creer que su invención aquí fue independiente de su invención en el continente? En este caso, además, las historias antiguas dan testimonio en su contra; pues mencionan este mismo licor demostrando que era una curiosa rareza en lo que, según la cronología aceptada, corresponde al siglo inmediatamente anterior a la era cristiana, y de nuevo al siglo III de dicha era. Toda la historia [p. xciv] del palacio del Dios del Mar tiene un aire chino, y el árbol de casia (
), que figura en la misma leyenda; es igualmente chino, ya que seguramente ambos nombres no pueden ser meras coincidencias. Una observación similar se aplica al nombre de la Deidad de la Cocina y a la forma en que se menciona a esa deidad. [23] El arte de elaborar un licor embriagante se menciona en las leyendas japonesas más antiguas. ¿Debemos creer que su invención aquí fue independiente de su invención en el continente? En este caso, además, las historias antiguas dan testimonio en su contra; pues mencionan este mismo licor demostrando que era una curiosa rareza en lo que, según la cronología aceptada, corresponde al siglo inmediatamente anterior a la era cristiana, y de nuevo al siglo III de dicha era. Toda la historia [p. xciv] del palacio del Dios del Mar tiene un aire chino, y el árbol de casia (  ) mencionado en ella es ciertamente chino, al igual que los cocodrilos. Que las llamadas maga-tama, o “joyas curvas”, que figuran tan ampliamente en la mitología japonesa y con las que se adornaban los primeros japoneses, provenían de China, ya lo sospechaba el Sr. Henry von Siebold; y recientemente, el Sr. Milne ha arrojado luz sobre este tema desde una perspectiva completamente inesperada. Ha señalado, concretamente, que el jade, o la piedra similar al jade, del que están hechas muchas de las maga-tama,Es un mineral que aún no se ha encontrado en Japón. Por lo tanto, sabemos que al menos algunas de las “joyas curvas” o el material para ellas provinieron del continente, y la probabilidad de que la idea de tallar estos adornos de formas tan extrañas también se importara de allí aumenta. El peculiar tipo de flecha llamada nari-kabura (
) mencionado en ella es ciertamente chino, al igual que los cocodrilos. Que las llamadas maga-tama, o “joyas curvas”, que figuran tan ampliamente en la mitología japonesa y con las que se adornaban los primeros japoneses, provenían de China, ya lo sospechaba el Sr. Henry von Siebold; y recientemente, el Sr. Milne ha arrojado luz sobre este tema desde una perspectiva completamente inesperada. Ha señalado, concretamente, que el jade, o la piedra similar al jade, del que están hechas muchas de las maga-tama,Es un mineral que aún no se ha encontrado en Japón. Por lo tanto, sabemos que al menos algunas de las “joyas curvas” o el material para ellas provinieron del continente, y la probabilidad de que la idea de tallar estos adornos de formas tan extrañas también se importara de allí aumenta. El peculiar tipo de flecha llamada nari-kabura (  ) es otro rastro de la influencia china en el orden material, y una investigación exhaustiva por parte de un erudito chino competente quizás revelaría otros. Pero al menos se ha dicho lo suficiente para demostrar la existencia indiscutible de dicha influencia. De otras fuentes sabemos que la fantasía mítica más reciente de Japón se ha mostrado tan impenetrable a dicha influencia como lo han sido las costumbres de su pueblo. La única diferencia es que la asimilación ha avanzado últimamente con mucha mayor rapidez.
) es otro rastro de la influencia china en el orden material, y una investigación exhaustiva por parte de un erudito chino competente quizás revelaría otros. Pero al menos se ha dicho lo suficiente para demostrar la existencia indiscutible de dicha influencia. De otras fuentes sabemos que la fantasía mítica más reciente de Japón se ha mostrado tan impenetrable a dicha influencia como lo han sido las costumbres de su pueblo. La única diferencia es que la asimilación ha avanzado últimamente con mucha mayor rapidez.
En este idioma hay otra guía; pues, aunque los rastros detectables de la influencia china son comparativamente escasos en el dialecto arcaico, sin embargo, están ahí. Este es un tema que hasta ahora apenas se ha abordado. Dos autores japoneses de una generación anterior, Kahibara y [p. xcv] Arawi Hakuseki, sí señalaron la existencia de algunos de estos rastros. Pero no extrajeron ninguna conclusión de ellos, no se dedicaron a descubrir nuevos, y sus indicaciones, salvo en uno o dos casos obvios, han recibido poca atención por parte de escritores posteriores, tanto nativos como extranjeros. Pero cuando comparamos palabras como kane, kume, kuni, saka, tana, uma, y muchas otras con la pronunciación que se da ahora, o con la que las leyes fonéticas del idioma en su etapa anterior habrían hecho que se diera, con sus equivalentes chinos  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  , etc., la idea se impone: tales coincidencias de sonido y sentido no pueden ser todas puramente accidentales; y cuando, además, descubrimos que la gran mayoría de las palabras en cuestión denotan cosas o ideas que casi con certeza fueron importadas, percibimos que un análisis más exhaustivo del japonés arcaico (especialmente de los nombres botánicos y zoológicos, así como de los nombres de herramientas y manufacturas) probablemente sería el mejor medio para descubrir, al menos, los rasgos negativos de una antigüedad más remota que todos los documentos escritos, más remota incluso que la cristalización de las leyendas que estos documentos han preservado. Al tratar con palabras coreanas que se encuentran en el japonés arcaico, pisamos terreno más delicado; pues tenemos una lengua que, a diferencia del chino, mantiene con el japonés una relación de parentesco muy estrecha, lo que deja claro que muchas coincidencias de sonido y sentido deben atribuirse a una afinidad radical más que a un intercambio posterior. Al mismo tiempo, parece más probable que, por ejemplo, términos japoneses aparentemente autóctonos como Hotoke, «Buda», y tera, «templo budista», se hayan tomado de las palabras coreanas correspondientes Puchhö y [p. xcvi] chöl, que que ambas naciones hayan elegido homónimos independientemente para denotar las mismas ideas extranjeras. De hecho, quizás no sea demasiado atrevido suponer que [71] en el caso de Hotoke, «Buda», tenemos ante nosotros una palabra cuyo recorrido consta de muchas etapas, habiendo sido traída primero de la India a China, luego de China a Corea, y en tercer lugar de Corea a Japón, donde finalmente el ingenio de los filólogos ha descubierto para ella una etimología japonesa.hito ke, «espíritu humano») con el que en realidad no tiene nada que ver.
, etc., la idea se impone: tales coincidencias de sonido y sentido no pueden ser todas puramente accidentales; y cuando, además, descubrimos que la gran mayoría de las palabras en cuestión denotan cosas o ideas que casi con certeza fueron importadas, percibimos que un análisis más exhaustivo del japonés arcaico (especialmente de los nombres botánicos y zoológicos, así como de los nombres de herramientas y manufacturas) probablemente sería el mejor medio para descubrir, al menos, los rasgos negativos de una antigüedad más remota que todos los documentos escritos, más remota incluso que la cristalización de las leyendas que estos documentos han preservado. Al tratar con palabras coreanas que se encuentran en el japonés arcaico, pisamos terreno más delicado; pues tenemos una lengua que, a diferencia del chino, mantiene con el japonés una relación de parentesco muy estrecha, lo que deja claro que muchas coincidencias de sonido y sentido deben atribuirse a una afinidad radical más que a un intercambio posterior. Al mismo tiempo, parece más probable que, por ejemplo, términos japoneses aparentemente autóctonos como Hotoke, «Buda», y tera, «templo budista», se hayan tomado de las palabras coreanas correspondientes Puchhö y [p. xcvi] chöl, que que ambas naciones hayan elegido homónimos independientemente para denotar las mismas ideas extranjeras. De hecho, quizás no sea demasiado atrevido suponer que [71] en el caso de Hotoke, «Buda», tenemos ante nosotros una palabra cuyo recorrido consta de muchas etapas, habiendo sido traída primero de la India a China, luego de China a Corea, y en tercer lugar de Corea a Japón, donde finalmente el ingenio de los filólogos ha descubierto para ella una etimología japonesa.hito ke, «espíritu humano») con el que en realidad no tiene nada que ver.
Estas observaciones introductorias ya se han extendido tanto que no se debe desarrollar la referencia al caso sorprendentemente paralelo de costumbres e ideas prestadas que presentan los ainos en este mismo archipiélago. En conclusión, basta con señalar que una simple traducción de un libro, como la que se presenta aquí, no agota ni de lejos el trabajo que podría dedicarse incluso a la elucidación de ese único libro, y mucho menos puede llenar el vacío que aún nos separa de un conocimiento adecuado de la antigüedad japonesa. Para ello, es necesaria la cooperación del arqueólogo, ya que incluso en el campo de la investigación crítica de documentos aún queda mucho por hacer. No solo es necesario que todas las fuentes japonesas disponibles revelen la información que contienen, sino que también es necesario recurrir a la ayuda de los registros chinos y coreanos. Matsushita Ken-rin ya ha recopilado una gran cantidad de literatura china con un propósito similar; la traducción de una parte de su útil compilación titulada “Exposición de las Noticias Extranjeras de Japón” (  ) sería una de las mayores ayudas para alcanzar el conocimiento deseado. De hecho, [p. xcvii] aún queda por hacer por la antigüedad japonesa, desde nuestra perspectiva, lo que Hirata ha hecho desde la perspectiva de un sintoísta japonés. Salvo en algunos artículos del Sr. Satow publicados en estas “Transacciones”, el tema apenas se ha estudiado con este espíritu, y es posible que los miembros japoneses de nuestra Sociedad se sientan algo alarmados ante la idea de que su historia nacional sea tratada con tan poca reverencia. Sin embargo, quizá el descubrimiento del interés de este campo de estudio, que ahora solo espera ser investigado, los reconcilie con la perspectiva aquí propuesta. En cualquier caso, si la historia temprana de Japón no es del todo cierta, ninguna simulación podrá convertirla en cierta. Lo que queremos hacer es separar lo verdadero de lo falso. Como dijo recientemente un eminente escritor de antropología [24]: «La crítica histórica, es decir, el juicio, se practica [72] no con el propósito de descreer, sino de creer. Su objetivo no es criticar al autor, sino determinar cuánto de lo que dice puede considerarse razonablemente cierto». Además, incluso en lo que no debe aceptarse como hecho histórico, a menudo hay mucho que es valioso desde otros puntos de vista. Si, por lo tanto, perdemos mil años de la llamada historia japonesa, no debemos olvidar que la mitología japonesa sigue siendo el producto más antiguo existente de la mentalidad altaica.
) sería una de las mayores ayudas para alcanzar el conocimiento deseado. De hecho, [p. xcvii] aún queda por hacer por la antigüedad japonesa, desde nuestra perspectiva, lo que Hirata ha hecho desde la perspectiva de un sintoísta japonés. Salvo en algunos artículos del Sr. Satow publicados en estas “Transacciones”, el tema apenas se ha estudiado con este espíritu, y es posible que los miembros japoneses de nuestra Sociedad se sientan algo alarmados ante la idea de que su historia nacional sea tratada con tan poca reverencia. Sin embargo, quizá el descubrimiento del interés de este campo de estudio, que ahora solo espera ser investigado, los reconcilie con la perspectiva aquí propuesta. En cualquier caso, si la historia temprana de Japón no es del todo cierta, ninguna simulación podrá convertirla en cierta. Lo que queremos hacer es separar lo verdadero de lo falso. Como dijo recientemente un eminente escritor de antropología [24]: «La crítica histórica, es decir, el juicio, se practica [72] no con el propósito de descreer, sino de creer. Su objetivo no es criticar al autor, sino determinar cuánto de lo que dice puede considerarse razonablemente cierto». Además, incluso en lo que no debe aceptarse como hecho histórico, a menudo hay mucho que es valioso desde otros puntos de vista. Si, por lo tanto, perdemos mil años de la llamada historia japonesa, no debemos olvidar que la mitología japonesa sigue siendo el producto más antiguo existente de la mentalidad altaica.
* * *
A continuación se presenta una lista de todas las obras japonesas citadas en esta introducción y en las notas de la traducción. Para facilitar la traducción al inglés, se han traducido todos los títulos, excepto algunos [p. xcviii] que, principalmente debido a que contienen alusiones recónditas, no admiten traducción:
- Catálogo de apellidos,
 , por el Príncipe Mata [25]
, por el Príncipe Mata [25] - Crónicas de Japón (generalmente citadas como las «Crónicas»)
 o
o  del Príncipe Toneri y otros.
del Príncipe Toneri y otros. - Las Crónicas de Japón (Continuación),
 , de Los Siete Sugano Mamichi, Fujihara no Seven TSUGUNAHA y otros.
, de Los Siete Sugano Mamichi, Fujihara no Seven TSUGUNAHA y otros. - Crónicas de Japón explicadas,
 , de URABE no Yasukata.
, de URABE no Yasukata. - Crónicas de los asuntos antiguos de épocas pasadas,
 , autoría incierta.
, autoría incierta. - Colección de una miríada de hojas,
 , de TACHIBANA NO MORAYE (probablemente).
, de TACHIBANA NO MORAYE (probablemente). - Colección de canciones japonesas antiguas y modernas,
 , de Kino TSURAYUKI y otros.
, de Kino TSURAYUKI y otros. - Comentario sobre la Colección de una Miríada de Hojas,
 , de Kamo no MABUCHI.
, de Kamo no MABUCHI. - [73] Comentario sobre los dramas líricos,
 , por Jinkō.
, por Jinkō. - Comentario sobre el Ritual de la Purificación General,
 , MOTOWORI Norinaga.
, MOTOWORI Norinaga. - Relato correcto de la Era Divina,
 , por MOTOWORI Norinaga.
, por MOTOWORI Norinaga. - Diccionario de palabras de almohada,
 , de Kamo no MABUCHI.
, de Kamo no MABUCHI. - Compendio de las genealogías imperiales,
 , de Yokoyama Yoshikiyo y Kurokaha Saneyori.[p. xcix]
, de Yokoyama Yoshikiyo y Kurokaha Saneyori.[p. xcix] - Discusión de las objeciones a la investigación de la verdadera cronología,
 , por MOTOWORI Norinaga.
, por MOTOWORI Norinaga. - Examen de palabras difíciles,
 , de Tachibana no MORIBE.
, de Tachibana no MORIBE. - Examen de los sinónimos de Japón,
 , por MOTOWORI Norinaga.
, por MOTOWORI Norinaga. - Explicación de los nombres japoneses,
 , por KAHIBARA Tokushin.
, por KAHIBARA Tokushin. - Explicación de las canciones en las Crónicas de Japón,
 , de Arikida no HISAOI.
, de Arikida no HISAOI. - Exposición de las Historias Antiguas,
 , por HIRATA Atsutane.
, por HIRATA Atsutane. - Exposición de los avisos extranjeros de Japón,
 , por Matsushita Ken-rin.
, por Matsushita Ken-rin. - Exposición de los registros de asuntos antiguos (generalmente) citado simplemente como «Comentario de Motowori»),
 , por MOTOWORI Norinaga.
, por MOTOWORI Norinaga. - Exposición del registro de asuntos antiguos criticados (usualmente citado como «Crítica de Moribe al comentario de Motowori»),
 , por Tachibana no MORIBE.
, por Tachibana no MORIBE. - Pasajes de una historia antigua,
 , de Imibe no HIRONARI.
, de Imibe no HIRONARI. - El Espíritu del Señor,
 , de Tachibana no MORIBE.
, de Tachibana no MORIBE. - Idzu no Koto-waki,
 , por (fin de la oración—JBH)
, por (fin de la oración—JBH) - Investigación sobre el significado de los nombres de las provincias (MS.),
 , de Fujihara no Hitomaro.
, de Fujihara no Hitomaro. - Investigación sobre la verdadera cronología,
 , por MOTOWORI Norinaga.
, por MOTOWORI Norinaga. - Palabras japonesas clasificadas y explicadas,
 , por MINAMO NO SHITAGAFU.
, por MINAMO NO SHITAGAFU. - Ko-Chi Tsū,
 , de ARAI Kumbi HAKUSEKI.
, de ARAI Kumbi HAKUSEKI. - Ko-Gan Shō, (MS.),
 , de KEI-CHIYU. [pág. c]
, de KEI-CHIYU. [pág. c] - [74] Comentario perpetuo sobre las Crónicas de Japón (generalmente citado como «Comentario de Tanigaha Shisei»),
 , por TANIGAHA SHISEI.
, por TANIGAHA SHISEI. - Registros de asuntos antiguos (a menudo citados simplemente como los «Registros»),
 , de Futo no YASUMARO.
, de Futo no YASUMARO. - Registros de asuntos antiguos en carácter divino,
 , de Fujihara no Masaoki.
, de Fujihara no Masaoki. - Registros de asuntos antiguos en el carácter de sílaba.
 , por Sakata no Kaneyasu.
, por Sakata no Kaneyasu. - Registros de asuntos antiguos revisados,
 , Anónimo.
, Anónimo. - Registros de asuntos antiguos con notas marginales (generalmente citado como “la edición de 1687”),
 , por Deguchi NOBUYOSHI.
, por Deguchi NOBUYOSHI. - Registros de asuntos antiguos con la lectura antigua,
 , por Nagase no Masachi (publicado con la autorización de Motowori)
, por Nagase no Masachi (publicado con la autorización de Motowori) - Registros de asuntos antiguos con lecturas marginales,
 , de Murakami Tadayoshi.
, de Murakami Tadayoshi. - Ritual de la Purificación General,
 , Autoría Incierta.
, Autoría Incierta. - El sintoísmo discutido de nuevo,
 , por Takahashi Gorō.
, por Takahashi Gorō. - Fuentes de las historias antiguas,
 , por HIRATA Atsutane.
, por HIRATA Atsutane. - Cuento de un cortador de bambú,
 Autoría incierta.
Autoría incierta. - Tama-Katsuma,
 , de MOTOWORI Norinaga.
, de MOTOWORI Norinaga. - Tokihara-Gusa (el título completo es Jin-Dai-Sei-Go Tokihara-Gusa),
 , (
, ( 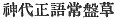 ), Hosoda TOMINOBU.
), Hosoda TOMINOBU. - Topografía de Yamashiro,
 , Autoría incierta.
, Autoría incierta. - Tō-Ga (MS.),
 , de ARAI Kumbi HAKUSEKI.
, de ARAI Kumbi HAKUSEKI. - Wa-Kun Shiwori,
 , de TANIGAWA SHISEI. [p. ci]
, de TANIGAWA SHISEI. [p. ci] - Cuentos de Yamato,
 , Autoría incierta.
, Autoría incierta.
Además de estas dos o tres obras chinas estándar son referidas como el «Yi Chin» o «Libro de los Cambios» (  ), y el «Shan Hai Ching» o «Clásico de la Montaña y el Mar» (
), y el «Shan Hai Ching» o «Clásico de la Montaña y el Mar» (  ); pero son muy pocos, y tan fáciles de reconocer que sería innecesario enumerarlos. Todas las palabras japonesas propiamente dichas son transliteradas según el «Sistema Ortográfico» del Sr. Satow, el cual, si bien representa la ortografía nativa, en su caso no difiere mucho de la pronunciación moderna. En el caso de las palabras sinico-japonesas, donde la divergencia entre la ortografía «ortográfica» y la pronunciación es a menudo considerable, se ha preferido una ortografía fonética. Con solo dos o tres excepciones, que se han señalado especialmente, las palabras sinico-japonesas se encuentran únicamente en nombres propios mencionados en el prefacio y en la introducción, las notas a pie de página y los títulos de las secciones del traductor. Las pocas palabras chinas que aparecen en la introducción y las notas se transliteran según el método introducido por Sir Thomas Wade, y ahora tan ampliamente utilizado por los estudiantes de chino.
); pero son muy pocos, y tan fáciles de reconocer que sería innecesario enumerarlos. Todas las palabras japonesas propiamente dichas son transliteradas según el «Sistema Ortográfico» del Sr. Satow, el cual, si bien representa la ortografía nativa, en su caso no difiere mucho de la pronunciación moderna. En el caso de las palabras sinico-japonesas, donde la divergencia entre la ortografía «ortográfica» y la pronunciación es a menudo considerable, se ha preferido una ortografía fonética. Con solo dos o tres excepciones, que se han señalado especialmente, las palabras sinico-japonesas se encuentran únicamente en nombres propios mencionados en el prefacio y en la introducción, las notas a pie de página y los títulos de las secciones del traductor. Las pocas palabras chinas que aparecen en la introducción y las notas se transliteran según el método introducido por Sir Thomas Wade, y ahora tan ampliamente utilizado por los estudiantes de chino.
¶ Notas al pie
lix:57 Los caracteres chinos utilizados para escribir esta palabra son
 , que significan el «Camino de los Dioses». El término fue adoptado para distinguir las antiguas creencias nativas del budismo y el confucianismo. ↩︎
, que significan el «Camino de los Dioses». El término fue adoptado para distinguir las antiguas creencias nativas del budismo y el confucianismo. ↩︎lxii:58 Conf. p. xvii, último párrafo para el sentido modificado en el que únicamente la palabra «deificación» puede usarse al hablar del culto japonés primitivo. ↩︎
lxv:59 En la Secc. XXVII, donde se menciona por primera vez a esta deidad, se le llama Sukuna Biko-Na-no-Kami, el «Pequeño Príncipe, la Deidad Renombrada». ↩︎
lxvi:60 Véase el Apéndice II. ↩︎
lxviii:61
 . ↩︎
. ↩︎lxx:62 Como muestra de la flexibilidad de su sistema, se recomienda al lector familiarizado con el idioma y las leyendas japonesas que lea atentamente las páginas 13-24 del vol. I de «Ko Shi Tsū» de Arawi Hakuseki (
 ), donde se aplica una elaborada interpretación racionalista a la historia de los amores de Izanagi e Izanami. Resulta divertido por su misma gravedad, y resulta difícil creer que el escritor hablara en serio al escribirlo. ↩︎
), donde se aplica una elaborada interpretación racionalista a la historia de los amores de Izanagi e Izanami. Resulta divertido por su misma gravedad, y resulta difícil creer que el escritor hablara en serio al escribirlo. ↩︎lxxii:63 El libro del Sr. Takahashi Gorō al que se alude aquí es su «Shintō Discussed Afresh». ↩︎
lxxiii:64 Es decir el emperador Jim-mu,—ten-nō, escrito
 , siendo simplemente la palabra sinico-japonesa para «emperador». ↩︎
, siendo simplemente la palabra sinico-japonesa para «emperador». ↩︎lxxiii:65 15.º día de la 11.ª luna del 5.º año de Meiji. ↩︎
lxxvi:66 Para el uso de esta palabra para representar el Yomo o Yomi japonés, véase la Secc. IX, Nota 1. ↩︎
lxxvii:67 Podocarpus macrophylla. ↩︎
lxxvii:68 El relato menos escueto se encontrará en las Secciones XVI y XXXII. ↩︎
lxxviii:69 Se encuentra al final de la Secc. XXXII. ↩︎
lxxix:70 En la leyenda de Jim-mu encontramos la forma más común de la superstición, que considera de mala suerte ir de Oeste a Este, lo cual es contrario a la trayectoria del sol. En la Secc. CLIII, por otro lado, se critica al emperador Yū-riaku por actuar precisamente al revés, es decir, por ir de Este a Oeste (p. lxxx), es decir, de espaldas al sol. La idea es la misma, aunque su aplicación práctica puede diferir diametralmente, siendo la objeción fundamental ir contra el sol, independientemente de cómo se interprete la palabra contra, a o alguna expresión similar. ↩︎
lxxx:71 Véase Seccs. XXXIX a XLI. Para el «Sable que reprime las hierbas», véase Sectas; XVIII y LXXXII, y siguientes. secuencia_ ↩︎
lxxxii:72 General El Género, citado por Sir Edward Reed. ↩︎
lxxxvi:73
 . ↩︎
. ↩︎lxxxix:74 Es decir la Alta Augusta Deidad Productora Maravillosa. Es el segundo personaje divino cuyo nacimiento se menciona en los Registros (véase Secc. I, Nota 5). En la historia de la creación que se narra en las Crónicas, solo aparece en un relato. ↩︎
lxxxix:75 La sección XXXVII es un buen ejemplo de la tercera de estas categorías. Para un mito elaborado basado en el nombre de un lugar, véase la sección LXV. Se encuentran ejemplos menores en las secciones XLIV, LXV y LXXIII. ↩︎
xci:76 Véase Seccs. LXXIX-XCI. ↩︎
xcii:77 Véase esta leyenda tal como se menciona por primera vez en las Secciones XL y XLI, y posteriormente en un contexto completamente distinto en la Sec. CXVI. La forma en que «Un relato» de las «Crónicas del Japón» narra los estragos causados en los campos de la Diosa del Sol por su hermano, la «Deidad Masculina Impetuosa», podría justificar la opinión de que se trata de la misma historia en otra forma. La leyenda es, sin duda, muy importante. ↩︎
xcii:78 El Sr. Ernest Satow llamó la atención del traductor sobre la inconsistencia de estas fechas. ↩︎
xciii:79 Véase Secc. XXIX, Nota 16. ↩︎
xcvii:80 Dr. Tylor en su «Antropología», Cap. XV. ↩︎
xcviii:81 Los nombres en versalitas son aquellos por los que los autores (o compiladores) son más conocidos, y suelen ser su apellido o nombre personal. Sin embargo, el uso del japonés es muy fluctuante y permite, además, el uso de diversos seudónimos. Así, Motowori no solo se menciona a menudo por su nombre personal, Norinaga, sino también con la designación de Suzunoya no Ushi, Mabuchi con la designación de Agatawi no Ushi, etc. ↩︎